En el verano de 1925, un joven físico alemán llamado Werner Heisenberg dudaba frente a la tentación de quemar su manuscrito. Lo que acababa de escribir alteraría para siempre nuestra forma de entender el mundo: la base de la mecánica cuántica. Cambiaba la imagen de electrones girando en órbitas predecibles como planetas, por probabilidades, discontinuidades y un universo donde la certidumbre pierde terreno. Cien años después seguimos usando esa mecánica cuántica para construir tecnología —desde semiconductores hasta láseres— pero aún no hemos acordado una única explicación clara sobre lo que ella nos dice realmente sobre la naturaleza del mundo.
Hoy, un nuevo diseño experimental ha vuelto a poner en juego una de las críticas más duras de Albert Einstein: aquel «acto a distancia» que tanto le incomodaba podría por fin medirse con una precisión que ni él habría imaginado. Y si lo que mide resulta distinto a lo esperado, estaremos ante una puerta abierta para repensar no solo la física, sino nuestra propia percepción de lo que “es”.
De Heisenberg a Einstein: el giro conceptual
Cuando Heisenberg formuló en 1925 su nueva mecánica, comprendió que los electrones no seguían trayectorias definidas, sino que su comportamiento solo podía predecirse en términos de probabilidades. Esa idea estaba tan lejos del sentido común que preguntaba: ¿qué significa que algo exista sin que podamos decir dónde está o hacia dónde va?
Y aunque la teoría fue recibida con fascinación, también generó resistencia. Einstein, en particular, nunca aceptó la idea de que la realidad quedara en manos de la observación. Para él era inaceptable que un acto de medir cambiara el estado de lo observado, y que entre dos partículas pudiera haber un influjo instantáneo, lo que llamó “acción a distancia”.
Esa tensión histórica entre la opción de un universo objetivo que sigue sus propias reglas, y uno donde la medición tiene un papel activo, sigue siendo el conflicto fundamental. Así, la mecánica cuántica abría un dilema que ya no es puramente técnico: ¿es nuestra realidad algo que “está ahí” o algo que“se construye” al observarla?
Experimentos que sacuden los cimientos
Avanzando al siglo XXI, los ámbitos experimentales han dado saltos notables. Por ejemplo, la famosa desigualdad de John Bell ya fue puesta a prueba con mayor exhaustividad en 2015, en un experimento que cerró los “resquicios” tradicionales del realismo local y mostró que la naturaleza no puede seguir un modelo clásico de causa-efecto según Einstein lo habría querido. Pero más recientemente, han surgido diseños aún más audaces: estudios del tipo “amigos de Wigner” (Wigner’s friend) y teoremas como el de Renato Renner y Daniel Frauchiger (2018) que plantean que incluso el hecho de ganar consenso entre observadores sobre un único estado es matemáticamente problemático.
Aun más, están sobre la mesa propuestas de colapso objetivo como los modelos Continuous Spontaneous Localization (CSL) o Ghirardi‑Rimini‑Weber theory (GRW), que predicen efectos físicos secundarios (como ruido, decoherencia) si ese colapso es real. Todos estos experimentos y modelos no solo revisitan el viejo debate de Einstein, sino que lo elevan al terreno de lo medible hoy. Porque la diferencia entre “colapso físico” o “colapso informacional” ya no es solo filosófica, sino tecnológica.
¿Qué nos dice el nuevo experimento y por qué importa?
El nuevo diseño experimental al que aludíamos aborda directamente la incómoda pregunta: ¿ocurre realmente un colapso físico cuando medimos una partícula, o simplemente estamos actualizando información en un universo que sigue evolucionando normalmente? En estudios recientes se proponen sistemas con iones en trampa, interferometría atómica de alto nivel, o pruebas a grandes distancias para capturar la velocidad del supuesto colapso.
Estos experimentos, aún mayoritariamente en fase de pre-publicación, buscan detectar huellas de los modelos de colapso objetivo —por ejemplo, incrementos de energía o decoherencia inesperada— lo que equivaldría a que la “superposición” cuántica se rompe de forma real, no solo aparente.
Si se detectara tal huella, estaríamos ante una revolución conceptual: la realidad se “decide” en un momento físico. Si no la detectamos, podríamos inclinar la balanza hacia explicaciones donde la función de onda sea simplemente una herramienta de cálculo, no una entidad que colapsa. Lo que importa aquí es que ya no es solo “¿qué interpretas tú?” sino “¿quién tiene razón?” y la física puede responderlo.
¿Y nuestro mundo, cómo cambia?
Para muchos lectores la mecánica cuántica suena exótica: gatos simultáneamente vivos y muertos, partículas que saltan de un estado a otro sin pasar por medio, o entrelazamiento a distancia. Pero lo cierto es que nuestra tecnología diaria depende de ella: desde el transistor hasta la resonancia magnética, hasta los futuros ordenadores cuánticos.
Ahora bien: ¿cómo influye en nuestra visión del mundo que ese fundamento sea incierto? Si resulta que la realidad depende de la observación o de procedimientos técnicos, entonces la línea entre “ser” y “medir que ser” se vuelve borrosa. Y si, por el contrario, resulta que existe un colapso objetivo, estaríamos reconociendo que la naturaleza “elige” estados concretos de forma independiente de nuestras creencias.
En cualquiera de los dos casos, nuestra idea de “lo que es real” se vuelve más sofisticada: ya no basta con saber la masa y la velocidad de un objeto, hay que saber cómo lo interactuamos y cómo lo medimos.
En ese sentido, esta nueva generación de experimentos abre una ventana hacia una cosmología más sutil, donde la pregunta “¿qué es real?” deja de ser retórica y pasa a tener implicaciones científicas. Y es precisamente por eso que este artículo no es solo para físicos, sino para todos los que quieran saber cómo funciona nuestro universo por dentro.
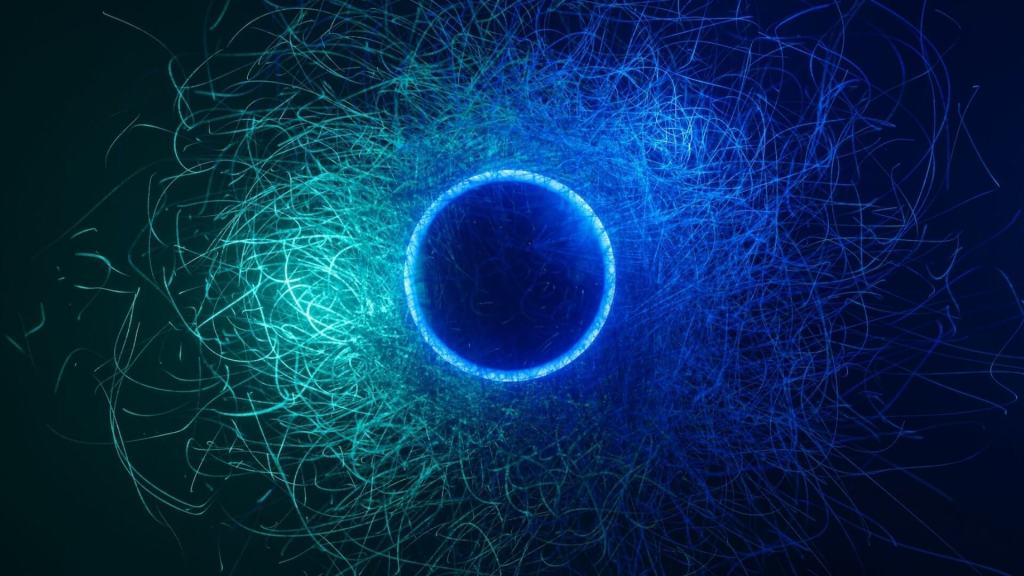
Entre lo que vemos y lo que es, la edición de Muy Interesante número 534 explora explora si la realidad existe por sí misma o si solo toma forma cuando la observamos
Hace un siglo, Werner Heisenberg se preguntó si la realidad existía cuando nadie la miraba. Su duda dio origen a la mecánica cuántica y, con ella, a uno de los debates más apasionantes de la historia de la ciencia: ¿qué es real y qué no? En nuestro reportaje de portada exploramos cómo, cien años después, seguimos sin respuesta definitiva. Nuevos experimentos, herederos del pensamiento de Einstein y Bohr, intentan resolver si el llamado colapso cuántico ocurre realmente o si el universo prefiere vivir entre infinitas posibilidades. Esa incertidumbre, tan desconcertante como fértil, está presente en esta revista. Nos preguntamos si la inteligencia artificial está borrando nuestra memoria o simplemente transformando la forma en que pensamos; viajamos al Paleolítico para descubrir cuándo aprendimos a reír; analizamos cómo el narcisismo digital ha convertido la imagen propia en una nueva forma de culto; y recordamos también a los olvidados de la ciencia, sin cuyo trabajo anónimo no existirían las grandes teorías. Y, por supuesto (no podía ser de otro modo), rendimos homenaje a Jane Goodall, recientemente fallecida, cuya mirada hacia los chimpancés cambió nuestra idea de humanidad. En una de sus últimas entrevistas concedidas en nuestro país, la etóloga nos habló de la inteligencia de los chimpancés, pero también de ternura, respeto y necesidad de cuidar lo que amamos. La aventura del saber continúa.
Qué es real y que no
Verano de 1925. A los 23 años, mientras escribía en una isla del mar del Norte, un joven físico alemán dudaba si quemar su manuscrito. No era un texto cualquiera. Werner Heisenberg acababa de formular la base de la mecánica cuántica moderna, una teoría tan potente como desconcertante. En lugar de órbitas claras como las de los planetas, su propuesta hablaba de probabilidades y discontinuidades. Cien años después, esa revolución sigue sin asentarse del todo. O al menos de la forma que nos gustaría. Lo paradójico es que, aunque gran parte de la tecnología actual depende de ella, nadie parece estar completamente seguro de qué nos dice realmente sobre el mundo.
Recientemente, un nuevo diseño experimental ha devuelto a la mesa una de las críticas más antiguas: la que Einstein lanzó en 1927 contra la idea del colapso cuántico. Aquel «acto a distancia» que tanto le molestaba podría, por fin, someterse a prueba con tecnología que ni él mismo habría imaginado. No se trata solo de un experimento más. Es una puerta para replantear las interpretaciones que usamos para entender la física cuántica, ese conjunto de reglas que describe un mundo donde las partículas no tienen trayectorias definidas, donde un gato puede estar vivo y muerto a la vez, y donde los actos de observar parecen moldear la realidad.
Sigue leyendo este artículo de Eugenio Manuel Fernández Aguilar en la edición impresa o digital.
Reportajes
- ¿Estamos perdiendo la memoria por culpa de la IA? Los expertos advierten del peligro de que esta nueva herramienta reduzca la capacidad de pensamiento crítico y de análisis, por Juan Ramón Gómez
- El gran debate cuántico La teoría del colapso cuántico sigue debatiéndose cien años después. ¿Qué es real y qué no? ¿Habrá otros resultados posibles en universos paralelos?, por Eugenio Manuel Fernández Aguilar
- La risa en el Paleolítico Ese sencillo gesto nos une al grupo, demuestra nuestra alegría y nuestra satisfacción. La risa es tan antigua como el hombre mismo, por Alberto Lombo Montañés
- Narcisismo: la pandemia silenciosa del siglo XXI Ha existido desde la antigüedad, pero el escaparate de las redes sociales ha incrementado su presencia, por Gema Boiza
- Los olvidados de la ciencia El progreso científico no ha sido labor de unos pocos genios sino una empresa colectiva producto de muchos personajes anónimos que la historia ha olvidado, por Miguel Ángel Sabadell
- El crítico, el pintor y la musa Un polémico cuadro de John Everett Millet fue el desencadenante de una apasionada historia de amor entre la esposa de un crítico de arte y el artista, por David Chaumel
Entrevistas
- Jane Goodall Recordamos a la etóloga, recientemente fallecida, que revolucionó el estudio de los chimpancés, con una entrevista que concedió en sus última visita a España, por Thomas Emilio Villa
- Madhumita Murgía En su primer libro, A la sombra de la IA, esta experta periodista nos desvela la cara invisible de las nuevas tecnologías, por Gema Boiza
Firmas
- Gran Angular Jorge de los Santos nos habla de los idiotas, esos individuos que solo se dedican a sus propios intereses, por Jorge De Los Santos
- Hablando de ciencia Miguel Ángel Sabadell revela cómo los Nobel no han sido siempre justos ni acertados en sus premiados, por Miguel Ángel Sabadell
- Pensamiento crítico Conocer el entorno y las circunstancias del otro es crucial a la hora de decidir. Nos lo explica David Pastor Vico, por David Pastor Vico
- Tecnocultura Para Javier Moreno, a pesar de la tecnología, no todo puede ser visto, por Javier Moreno
- Mental coach Tata Gavilán nos habla de los diferentes tipos de apego, por Tata Gavilán
- Palabras cruzadas ¿Por qué el acento sí importa? La respuesta nos la da Lucía Sesma, por Lucía Sesma Prieto
- Neurociencia La música secreta del cerebro, por Manuel Martín-Loeches.
- Matrices y matraces. La figura de Grace Hopper, a quien debemos el lenguaje de la computación, por Eugenio M. Fernández Aguilar
- Criminología. El utilitarismo jurídico de Jeremy Bentham, por Victoria Pascual.
- Pinceladas de meteorólogo. Los cuadros de Canaletto que han servido para estudiar la evolución de la laguna veneciana, por José Miguel Viñas.

Cortesía de Muy Interesante
Dejanos un comentario: