La muerte no solo nos quita cuanto somos y tenemos, sino también cuanto podríamos llegar a ser y tener. En el caso de un artista joven y prolífico, nos hurta además una obra que habría sido patrimonio de toda la humanidad. Cuando Lorca murió con 38 años, estaba alcanzando la plenitud artística, y a esas alturas de su vida había compuesto nueve libros de versos y doce obras teatrales. Estremece pensar en el legado que nos hubiera transmitido de haberse prolongado su vida 30 o 40 años más, como la de muchos de sus compañeros de generación.
De una generación brillante
Hijo de un comerciante granadino con buen pasar, demostró desde la infancia una capacidad imaginativa fuera de lo común y una sensibilidad literaria que perfeccionó leyendo incansablemente. Para todos era obvio que el brillante muchacho estaba destinado a ocupar un puesto relevante entre la élite intelectual de su tiempo. Y tal cosa no era fácil, porque la competencia resultaba abrumadora. Se estaba gestando una nueva promoción literaria que cuajaría coincidiendo con la juventud de Lorca, a la que iba a conocerse en adelante como Generación del 27.

Además, continuaba viva y activa otra gran oleada de autores (Generación del 98) integrada por plumas señeras como las de Valle-Inclán, Machado, Baroja, Azorín o Unamuno. Y en medio, la que más tarde sería conocida como Generación del 14, con Ortega y Gasset como mascarón de proa acompañado por Pérez de Ayala, Gabriel Miró, Gómez de la Serna y Cansinos-Assens. Así que con toda la razón se ha dado a esa época el nombre de Edad de Plata de la literatura española, título de un libro esencial de Juan Carlos Mainer, publicado en 1968.
Federico fue uno de los actores principales de aquella Edad de Plata, que la sublevación militar contra una República democrática que, entre otros avances, había aceptado el sufragio femenino en 1931 (13 años antes que Francia y 15 que Italia) transmutó en edad de plomo y exilio. El granadino había llegado a Madrid en 1919, ayudado por el prominente socialista Fernando de los Ríos, que fuera su profesor en la Universidad de Granada y que le consiguió acomodo en la Residencia de Estudiantes, una verdadera cámara de combustión intelectual de la juventud del momento.

Los artistas, bajo el mismo techo
La Residencia (la Resi) era la institución cultural puntera en España, donde dictaban conferencias personajes tales como H.G. Wells, Marie Curie, Stravinsky, Henri Bergson, Le Corbusier, Valèry o Einstein. El ambiente era de gran tolerancia, libertad y camaradería, un verdadero paraíso para el desarrollo de la personalidad juvenil. Y el nuevo residente granadino cayó estupendamente. Su personalidad era tan arrolladora como cautivadora. Gracioso, alegre, ocurrente y simpatiquísimo, recitaba, tocaba el piano, cantaba…; en definitiva, era un seductor sin proponérselo. Llegó a decirse que cuando Federico entraba en una habitación, ya no hacía frío ni calor: solo hacía Federico. Y su talento poético dominaba sobre todo lo demás.
En la Resi tuvo las mejores oportunidades para conocer a los protagonistas de la vida intelectual madrileña, y no las desaprovechó. Allí también trabó amistad con otros residentes que se harían famosos, como Luis Buñuel y Salvador Dalí, y con visitantes asiduos como Rafael Alberti, que había recibido el Premio Nacional de Poesía en 1924 por Marinero en tierra. Buñuel era activo y deportista, Dalí retraído y extravagante, mientras que Federico no era nada de eso. A Buñuel se le podía ver cada mañana haciendo ejercicios gimnásticos en los jardines de la Residencia, mientras que Dalí, a quien todos consideraban un sujeto estrafalario y asocial, permanecía encerrado en su cuarto, pintando.
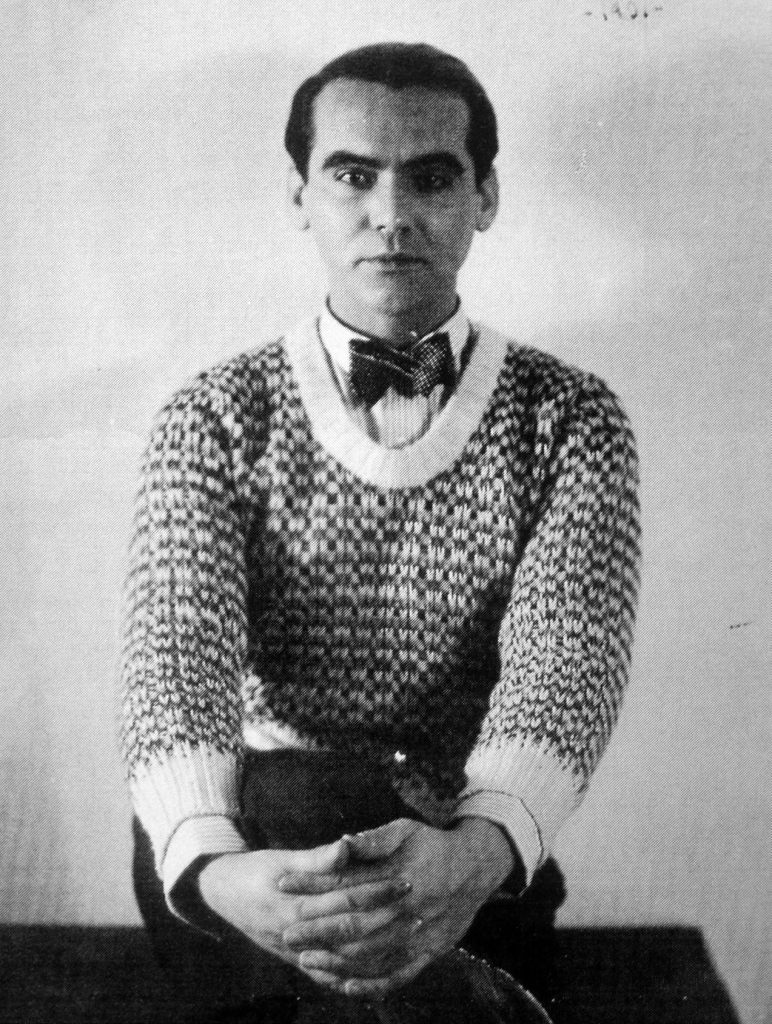
Las relaciones entre ellos, que hoy se han convertido en legendarias, se beneficiaron no tanto de sus puntos en común cuanto de lo distinto de sus personalidades, siempre sobre una base de sinceridad completa. Las críticas que se hacían mutuamente de sus obras eran demoledoras. Tanto Buñuel como Dalí le criticaron acremente el Romancero gitano, y tras escuchar la lectura de Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín le dijeron a la cara que su obra era una mierda. Así también, Lorca consideró “una mierdecita” Un perro andaluz (1929), de Buñuel, en cuyo protagonista se reconoció. Y después de ver La edad de oro (1930), le faltó tiempo para declarar a su amigo que la película le había gustado menos que nada; o sea, que no le había gustado ná.
A esas alturas, se sentía marginado en la antigua relación de a tres y es probable que fuese Buñuel quien lo separase de Dalí, del que Lorca estaba (según el propio Dalí) enamorado, y a quien intentó seducir en una de sus visitas a Cadaqués. Buñuel debió de quedar horrorizado al saberlo y decidió separarlo del poeta ofreciéndole colaborar en sus primeras películas.

Porque Lorca era plenamente homosexual. Se cuenta que, después de una de sus conferencias, alguien del fondo de la sala exclamó: “Me parece a mí que este pollo es un poco mariquita”, a lo que Lorca respondió con una gran sonrisa: “No señor, no. Yo no soy mariquita. Soy maricooón, con sonido a bóveda”. Sea o no cierta esta anécdota, la respuesta habría sido fruto del momento, porque Lorca no era lo que se dice un homosexual explícito, actitud que despreciaba. Pero era muy sensible: supuso para él un duro golpe emocional la ruptura con el escultor Emilio Aladrén, con quien mantenía una estrecha relación. Además, estaba empezando a sentirse agobiado por las críticas que recibía de sus compañeros y de intelectuales vanguardistas a raíz de la aparición del Romancero gitano (1928), que fue todo un éxito de ventas pero que sus compañeros de la vanguardia literaria –entre ellos, sus íntimos amigos Buñuel y Dalí– tachaban de rancio y costumbrista.
En medio de la angustia, acudió en su ayuda una vez más Fernando de los Ríos, quien consiguió de su familia que Federico lo acompañase en su viaje a Nueva York, concretamente a la Universidad de Columbia. Ese viaje de un año fue crucial para el desarrollo del poeta y produjo el que quizá sea el más elevado y universal de sus libros de versos: Poeta en Nueva York (publicado póstumamente en 1940).

A su vuelta a Madrid después de dos meses de estancia en La Habana, comprobó que su mundo continuaba en pie, y menos de un año después se proclamó la Segunda República española y todos sintieron que amanecía una nueva era. Muchos de sus mejores amigos (Alberti, Bergamín y otros) eran comunistas, y aunque nunca estuvo afiliado a un partido firmó numerosos manifiestos políticos incómodos para el poder; entre ellos, uno en defensa de la lengua catalana durante la dictadura de Primo de Rivera. En 1933 también se adhirió a la puesta en marcha de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética.
Éxitos y preludio del fin
La República le dio la oportunidad de desarrollar con libertad absoluta un proyecto que le ilusionó: la creación de un grupo teatral itinerante compuesto por jóvenes estudiantes de ambos sexos, La Barraca, para promocionar el teatro clásico español por todo el país llevándolo a pueblos y aldeas en los nunca se había representado una pieza dramática. Poco después le llegó el primer éxito internacional, cuando Bodas de sangre se estrenó en Buenos Aires con un éxito abrumador. Además, se pusieron en escena otras tres obras suyas. A ello siguieron recitales y conferencias, sin que supusiera relajo alguno por su parte, porque el éxito estimuló su confianza y dio alas a su producción. Escribía más que nunca.

Y en estas llegó el mes de julio de 1936. La sublevación militar se veía venir: sus amigos izquierdistas la olfateaban y parece incluso que Federico recibió un par de ofertas diplomáticas para exiliarse, pero quería ver a su familia y pensó que estaría más seguro entre los suyos. Al fin y al cabo, su cuñado era Manuel Fernández-Montesinos, alcalde de Granada. El 14 de julio, Federico tomó el expreso de Granada, aunque su amigo José Bergamín trató de disuadirle sin éxito hasta el mismísimo andén. El poeta amaba su tierra, pero detestaba el rancio conservadurismo de las clases altas y de los seudoilustrados granadinos, un ambiente en el que, según sus propias palabras, se asfixiaba. Y claro, la aversión era mutua.
Tres días después de llegar (era un viaje de 12 horas) estallaba la guerra, y 48 horas después el alzamiento militar casi había triunfado en Granada. Fernández-Montesinos, que era socialista, fue encarcelado junto a sus correligionarios. Los republicanos se hicieron fuertes en el Albaicín, pero los sublevados atacaron con artillería y aviación y les obligaron a rendirse el día 23. Aquellas primeras semanas de guerra fueron las peores en cuanto al volumen de sangre derramada. Los ajustes de cuentas, el rencor acumulado durante generaciones y el odio y el temor al contrario se traducían en tiros en la nuca y fusilamientos. Y la Granada franquista fue un claro ejemplo de ello: en las primeras cinco semanas de represión, se produjeron al menos 3.000 asesinatos sin juicio de ninguna clase.
La amenaza era inminente
Eso se sabía en la ciudad, de modo que Federico tenía motivos para estar preocupado. En medio de aquel baño de sangre, su familia tenía enemigos poderosos. Y dado que su cuñado, que estaba preso, había sido el alcalde socialista y que de todos era conocida su vinculación personal con el ministro republicano Fernando de los Ríos, sentía la amenaza como algo inminente. El día 5 de agosto, se presentaron en su casa de la Huerta de San Vicente (hoy un museo) para llevar a cabo un registro que tuvo como objetivo amedrentarlo todavía más. En consecuencia, su amigo Luis Rosales, falangista, lo llevó a su casa de la calle Angulo. Le ofreció varias veces pasarlo a la zona republicana a bordo de su automóvil, pero Federico rehúso por miedo a ser descubierto.
Una tragedia anunciada
El 15 de agosto, un comando del Gobierno Civil llegó a la casa de la Huerta de San Vicente para detener al poeta, pero no lo encontraron y prometieron volver al día siguiente para llevarse al padre si no daban con el hijo. Nadie comunicó la amenaza a los Rosales ni a Federico, y al día siguiente, domingo 16 de agosto, la casa de los Rosales se vio rodeada por una multitud armada (un centenar de hombres) al mando del exdiputado cedista Ramón Ruiz Alonso, con la orden de prender a Lorca.
La denuncia lo acusaba de ser espía de los soviéticos, socialista, masón y homosexual. Ninguno de los hermanos estaba en la casa, de modo que la madre exigió a los captores que alguno de sus hijos acompañase al detenido, porque temía que le dieran el paseo. Los llamó a todos y el primero en llegar fue Miguel, el mayor, que protestó enérgicamente y luego acompañó a Federico. Luis estaba en Motril, y cuando llegó esa noche reunió a sus hermanos y se presentaron vestidos de falangistas en el Gobierno Civil con el propósito de liberar a su amigo. Luis Rosales se excitó hasta el punto de que estuvo a punto de ser detenido y tal vez ejecutado. Pero sus esfuerzos y los de sus hermanos resultaron infructuosos.

Según unas fuentes (Gibson), el poeta permaneció preso tres días antes de que lo fusilaran en la carretera de Víznar. Según otras (Caballero), se apresuraron a asesinarlo aquella misma madrugada. Lo cierto es que no es tan importante en qué momento lo asesinaron, pues al matarlo le abrieron la puerta de la inmortalidad. Y tampoco dónde –a pesar de los esfuerzos que se han realizado para recuperar sus restos–, porque su memoria palpita desde entonces en el corazón de sus innumerables lectores de todo el mundo.
Cortesía de Muy Interesante
Dejanos un comentario: