Hay muchas cosas que creemos saber, pero no sabemos cómo llegamos a saberlas. ¿Quién nos dijo que la Gran Muralla China se ve desde el espacio o que los caimanes viven en las alcantarillas de Nueva York? Llevamos años arrastrando ideas que se nos instalaron en la cabeza como certezas indiscutibles, sin que nunca nadie nos explicara si tenían base real. Algunas nacieron en libros, otras en la prensa o la televisión; muchas se expandieron con ayuda de la cultura pop. Hoy, gracias a la ciencia, la historia y un poco de sentido común, es hora de desmontarlas. Porque no todo lo que parece verdad… lo es.
Mito 1: El hombre desciende del mono
Puestos a desmontar errores, es lógico que comencemos con el que probablemente sea el más difundido de todos los tiempos. Todos conocemos ese diseño de camiseta en el que una sucesión de dibujos de homínidos nos van mostrando los sucesivos pasos de la evolución, del mono al Homo sapiens. Gráficamente muy lograda, pero científicamente, bastante incorrecta.
Los monos no son nuestros abuelos, son nuestros primos. Hace más de seis millones de años vivía en África una especie de primate cuya descendencia se dividió en dos ramas: de una de ellas proceden los actuales chimpancés y bonobos; de la otra, los seres humanos. La verdad de este mito es que monos y hombres tenemos un antepasado común, como lo prueba el hecho de que compartamos el 90 % de nuestros genes.
Obviamente, las cosas no fueron tan sencillas, ya que la evolución es un proceso lento en el que muchos brotes de nuevas especies se quedan por el camino, por su falta de capacidad para adaptarse. Los monos y nosotros tuvimos suerte, o más habilidad para evolucionar a lo largo de los milenios. Antes de llegar a nuestra forma actual, los seres humanos pasamos por la fase de Australopithecus, hace casi cuatro millones de años, que ya presentaba una postura erguida, una locomoción bípeda y un arco dental muy similar al nuestro.
Estas fases pueden encontrarse en los trabajos de todos los científicos que han estudiado la evolución humana y, de paso, sirven para desmontar otra mentira asociada con la que estamos tratando: que esta supuesta descendencia del mono fue apuntada por Darwin. La verdad es que la obra del naturalista inglés no dice absolutamente nada de un proceso por el cual los monos hubieran acabado convertidos en hombres, pero sí explica las bases sobre las cuales nuestros ancestros fueron desarrollándose; bases que nos permiten comprender cómo determinados seres vivos sobreviven a lo largo del tiempo y por qué otros se quedan por el camino.
Mito 2: Caimanes en las alcantarillas de Nueva York
Se cree que esta leyenda urbana se originó en los años ochenta del siglo pasado, cuando comenzaron a ponerse de moda las mascotas exóticas, como los bebés de caimán. La historia va más o menos así: una persona compra, o le regalan, una de estas crías, no mucho mayor que una lagartija, pero pronto se cansa, se deshace de ella tirándola por el retrete. La cría llega a las alcantarillas, donde establece su nuevo hábitat.
En las versiones más peliculeras, al final, ya crecida y con tres metros largo, se come el brazo del mismo niño que la arrojó a las cloacas, cuando este mete la mano en un sumidero para intentar recuperar una pelota de béisbol. Sin embargo, en 1935, el New York Times publicó una noticia sobre un caimán que apareció en las alcantarillas de Harlem, aunque sin explicar cómo había llegado hasta allí.
No hay que irse muy lejos para desmontar el mito: en 1982, el portavoz del servicio de alcantarillado de la ciudad, John T. Flaherty, declaró al New York Times que la red de alcantarillado no es el hábitat más adecuado para asegurar el desarrollo de ninguna especie animal (con la excepción de las ratas). Pero su argumento definitivo fue que, en sus veintiocho años de trabajo en el sector, ni él ni ninguno de los miles de trabajadores que mantienen o reparan el sistema de alcantarillado había visto jamás un caimán, y mucho menos uno de esas dimensiones.
Mito 3: Los esquimales tienen más de cien palabras para la nieve
Un poco excesivo, incluso para un pueblo que se pasa prácticamente toda su vida en un entorno blanco. Ni el poetastro más desaforado podría producir tanto sinónimo. Sin embargo, sí es cierto que los esquimales utilizan más de una palabra para hablar de este fenómeno meteorológico, pero ni de lejos se acercan a la centena.
El origen de este bulo está impulsado por la gran variedad de dialectos que se hablan entre los esquimales, lo que llevó a los antropólogos a ir aumentando paulatinamente el número de palabras que, según ellos, se usaban para definir la nieve. En los años 60 ya se creía que eran cien palabras, mito remachado por un artículo publicado en el New York Times en 1984, en el que establecían el número en cien. Cuatro años después, el periódico reincidió, esta vez reduciendo la cantidad a menos de cincuenta, pero al mismo tiempo un canal de televisión de Cleveland lo había elevado a ¡doscientos!
La verdad es que el número de palabras con las que los esquimales nombran la nieve no pasa de una docena, aunque hay que considerar que su idioma tiene una estructura muy distinta a la del español y en una sola palabra se pueden integrar varios conceptos: por ejemplo, patuqutaujuq significa ‘cubierto de nieve congelada y brillante’, y qanniq se utiliza para referirse a la ‘nieve que cae’.
Mito 4: El fútbol se inventó en Inglaterra
A cada cual lo suyo; porque aunque, por increíble que parezca, es cierto que los súbditos de su Graciosa Majestad no inventaron el fútbol en sí, no lo es menos que inventaron todas las reglas que han conformado este deporte tal y como se practica actualmente en cualquier parte del mundo: crearon las normas de la competición, definieron las medidas oficiales del campo, determinaron la duración del tiempo de juego y fundaron la primera asociación de clubes, durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero si no inventaron el fútbol, ¿entonces, quién lo hizo?
Determinar el origen de este deporte es prácticamente imposible. En la propia Inglaterra encontramos relatos de juegos entre estudiantes que se remontan al siglo XVI, pero el primer registro de algo parecido al fútbol aparece en la Grecia de hace tres mil años. Allí se practicaba el episkyros, que ha sido reconocido por la FIFA como una de las primeras formas del fútbol. Como tantas otras cosas de la civilización griega, fue adoptado y perfeccionado por los romanos, que lo llamaron harpastum. En aquella época, se jugaba con las manos y los pies, como en el fútbol americano. Y habrían sido los soldados de las legiones romanas quienes llevaron ese deporte a Gran Bretaña.
No podemos olvidar las versiones orientales: hace más de dos mil años, alguien hizo el saque de honor en China de lo que se llamaba tsu chu, un deporte que además formó parte del entrenamiento de las tropas, y fue muy apreciado por algunos emperadores. Cinco siglos después, los japoneses se divertían jugando al kemari, otra variante de este juego que más adelante sería adoptado, aunque no creado, por los británicos.

Mito 5: El bumerán vuelve siempre a las manos del lanzador
Podría parecer que un bumerán es algo así como la versión real del martillo de Thor, que describe una trayectoria circular hasta regresar a la mano del que lo ha lanzado. Esto no ocurre siempre y, de hecho, lograrlo es más complicado de lo que pensamos.
Hoy se compran como juguetes o artículos deportivos, pero en su origen –hace más de veinte mil años– los bumeranes eran armas pensadas para cazar. Sus giros permitían lanzarlos a grandes distancias hasta golpear y derribar a la presa. Obviamente, no volvían solos, pero es que no habían sido pensados para ello. La invención del bumerán que regresa al lanzador fue muy posterior, y no está claro si se creó por accidente o con propósitos meramente deportivos.
En todo caso, no regresará si no se tira correctamente, pues lo que le permite volver es el efecto de precesión giroscópica que se origina durante el vuelo: su silueta en uve con extremos en forma de alerón hace que uno de ellos vuele más rápido que el otro, un desequilibrio que al final cambia su trayectoria y le hace emprender el camino de regreso. Otros factores, como la velocidad y la dirección del viento, también influyen. Pero para conseguir el efecto es necesario arrojarlo sosteniéndolo en vertical, inclinado en un ángulo de 10 o 20 grados, con la uve apuntando hacia el lanzador.
Obviamente, es más fácil describirlo que hacerlo y requiere práctica. Por cierto, aunque los bumeranes se relacionan mucho con Australia, se han encontrado pruebas de su utilización en muchas civilizaciones, entre ellas el antiguo Egipto.
Mito 6: La Gran Muralla China puede verse desde el espacio
Ni la Gran Muralla China, ni las pirámides de Egipto: los testimonios de los cientos de hombres y mujeres que han observado nuestro planeta desde el exterior coinciden en que solo se ven nubes, montañas y agua. A menos que el astronauta esté equipado con un potente teleobjetivo, es imposible vislumbrar desde el espacio ningún tipo de construcción existente en la Tierra.
Recordemos que, por muy impresionante que sea, la anchura de la muralla no pasa de los siete metros y su color se asemeja al del terreno que la rodea, por lo que no resultaría fácil atisbarla desde una distancia tan grande.
Lo curioso de este bulo es que nació antes de que el ser humano consiguiera salir al espacio exterior. El escritor y viajero Richard Halliburton afirmó en 1938, en su libro Maravillas del mundo, que “los astrónomos afirman que la Gran Muralla es la única obra del hombre que se puede ver desde el espacio”. Unos años después, ya con la carrera espacial en auge, cuando el astronauta norteamericano Eugene Cerdan regresó de la misión Apolo XVII, juró haber observado la colosal construcción cuando su nave espacial se encontraba en órbita a 320 kilómetros de altitud. Tuvieron que pasar algunos años más para que otro astronauta desmintiera definitivamente el bulo… Y, como no podía ser menos, fue un astronauta chino.
En 2003, Yang Liwei dio catorce vueltas alrededor del planeta a bordo de la nave espacial Shenzhou 5, y en ninguna de ellas logró divisar la Muralla.
Mito 7: La Tierra tiene solo siete mares
“Siete mares he surcado, siete mares color azul”, como dice la hermosa canción Acuarela, de Toquinho. Pero la Tierra tiene muchos más que esa cifra tan arraigada en el imaginario popular. De hecho, la Organización Hidrográfica Internacional (IHO por sus siglas en inglés) tiene contabilizados 66. Dejando aparte que esos famosos siete mares no han sido siempre los mismos: desde que se utilizó por primera vez la cifra, han ido cambiando a medida que la humanidad aumentaba sus conocimientos sobre el planeta, y es normal que incluyera en ella nuevos mares y océanos.
Se cree que este mito surgió, precisamente, de un libro de leyendas, Las mil y una noches, en una de cuyas historias Simbad el Marino lleva sus mercancías a lugares muy distantes surcando siete mares. A lo largo del tiempo, los navegantes se acostumbraron a usar esta cifra, como prueban cartas náuticas antiguas que hablan de la existencia de siete océanos: Índico, Ártico, Antártico, Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte y Atlántico Sur. Pero claro, un mar es una cosa, y un océano, otra. Quien determina qué es cada uno es el antes mencionado IHO, guiándose por criterios como la extensión, la profundidad y las especies que habitan en ellos. En todo caso, hay muchos más de siete mares por los que podemos navegar. Todos, eso sí, de color azul.
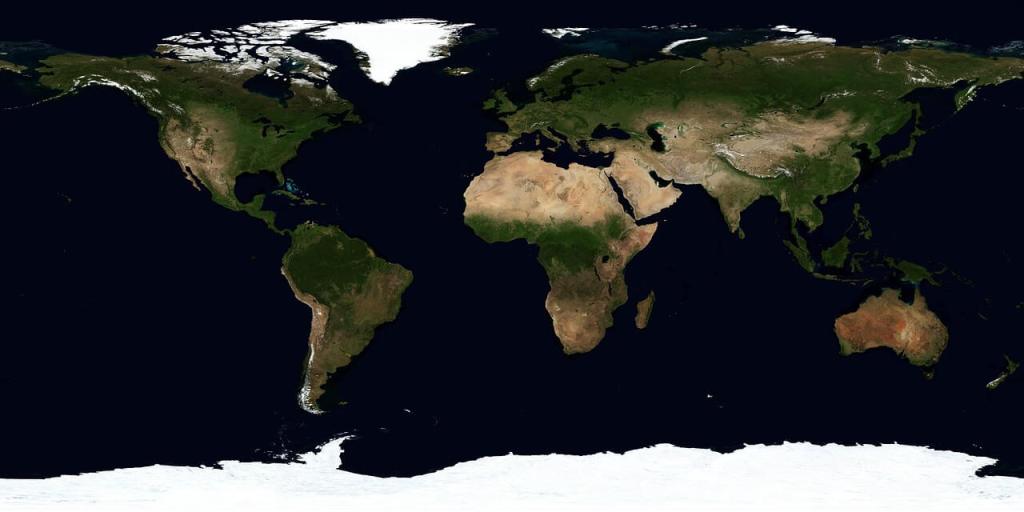
Mito 8: El agua del fregadero gira en sentidos contrarios en cada hemisferio
Todos hemos oído alguna vez que el agua del fregadero y de la cisterna giran en direcciones opuestas al desaguar según el hemisferio en el que nos encontremos. En el sur, lo harían en el sentido de las agujas del reloj; y en el norte, en sentido contrario. La verdad es que el movimiento de desagüe puede cambiar de sentido por motivos de lo más diverso –la forma del fregadero, la estructura del retrete, la presencia de corrientes de aire, o el movimiento inicial del agua– pero el hemisferio en el que se encuentre no es precisamente uno de ellos.
De todos modos, este bulo tiene un sólido fundamento científico: el llamado efecto Coriolis, descubierto en 1836 por el francés Gaspard-Gustave Coriolis, basado en la rotación de la Tierra y que es lo que produce que las grandes masas de aire que dan lugar a los ciclones giren en sentido contrario en cada hemisferio: en el de las agujas del reloj en el sur, y al revés en el norte. Cuanto más cerca se esté de los polos, este efecto será más acusado; el problema es que solo funciona con las grandes masas; una cantidad de agua tan pequeña como la que se vacía por el desagüe de un lavabo o de un retrete no se ve afectada en absoluto por él.
Mito 9: La NASA inventó un bolígrafo para usar en el espacio
En plena carrera espacial, la NASA se gastó miles de dólares para desarrollar un bolígrafo que pudiera funcionar de manera óptima en condiciones de microgravedad y, al mismo tiempo, sus competidores soviéticos resolvieron el problema… utilizando lápices. No puede negarse que esta historia parece demasiado buena para ser verdad. Y, de hecho, no lo es.
El tema de la escritura en gravedad cero fue quizá secundario comparado con todos los problemas que debían ser resueltos en la conquista del espacio, pero provocó unos cuantos dolores de cabeza a estadounidenses y soviéticos. Estos últimos hicieron también sus propias pruebas, que incluyeron un lápiz de grasa en vez de grafito, para evitar riesgos de incendio. En Estados Unidos se crearon 34 prototipos de lápices espaciales, a un precio aproximado, según valores actuales, de mil dólares cada uno; de ellos, solo dos se utilizaron en órbita, ambos en 1965.
Cuando la prensa se enteró del gasto, lo convirtió en un pequeño escándalo de despilfarro. Además, los prototipos probados no funcionaban bien, ya que había que afilarlos, lo que generaba las inevitables virutas que en baja gravedad se convertían en residuos peligrosos. Al final, la solución llegó de la empresa Fisher, que desarrolló su pluma espacial: en realidad un bolígrafo que funcionaba con tinta de gel que fluía perfectamente y no se resecaba. Se estima que invirtió en ello ocho millones de dólares, pero los recuperó vendiendo lotes, a 16 dólares la unidad, a las dos agencias espaciales y al público en general, entusiasmado por usar el mismo boli con el que tomaban sus notas los héroes del espacio.

Mito 10: Todos los sordomudos hablan el mismo lenguaje de señas
Del mismo modo que existe una gran diversidad de lenguas habladas, existe igualmente una variedad, menor pero también considerable, de lenguajes de signos para la comunicación entre personas sordomudas. Según datos de la Federación Mundial de Sordos, hay más de 70 millones de sordomudos en todo el planeta, que se comunican con alrededor de 300 lenguajes de signos distintos.
Igual que ocurre con las lenguas habladas, un sordomudo estadounidense que se comunique usando el lenguaje de signos de su país no entenderá a un español o a un francés… pero tampoco a un sordomudo británico. Y un sordomudo austriaco no comprenderá a uno alemán; aunque en sus respectivos países se hable el mismo idioma, ellos usan lenguajes de signos distintos. Incluso se dan casos de países que tienen más de un lenguaje de signos.
Por lo tanto, los sordomudos tienen que aprender idiomas, igual que el resto de la gente, si quieren que se los entienda en el extranjero. De todos modos, existe un lenguaje internacional de signos (SSI por sus siglas en inglés) que permite una comunicación básica entre sordomudos que usen distintos idiomas. Es relativamente sencillo y es necesario conocer al menos un lenguaje de signos previo para aprenderlo, pero ha demostrado ser muy útil para conversaciones e intercambio de información básica en encuentros y congresos internacionales.
Dejanos un comentario: