Fuente de la imagen, Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images
-
- Autor, José Carlos Cueto
- Título del autor, Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia
- X,
Día histórico en Colombia.
Casi nueve años después de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mecanismo de justicia transicional Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este martes a ocho años de acciones reparadoras a siete líderes de la desmovilizada guerrilla izquierdista por su política de secuestros durante el conflicto armado.
Las medidas incluyen labores como la búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario y sustitución de cultivos.
“En ningún lugar del mundo los máximos responsables de una organización armada habían reconocido públicamente sus crímenes”, dijo antes de la lectura de la sentencia Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.
Es la primera sanción que emite este órgano, creado en el tratado de paz para juzgar exguerrilleros, militares, funcionarios y civiles vinculados a delitos cometidos en el conflicto colombiano.
Si bien las sentencias son consideradas trascendentales por analistas y parte de las víctimas y de la clase política, el contenido, ánimo y tardanza de las mismas no se libran de las críticas.
Al ser un órgano de justicia transicional, reparatoria y paralela a la ordinaria, los juzgados, como en este caso, pueden acceder a penas menores a cambio de reconocer responsabilidades, entregar bienes y conceder información.
Estos elementos son criticados por los detractores del acuerdo de paz y hasta hoy generan inconformidad entre aquellos, incluidas víctimas, que piensan que las condenas de la JEP son castigos insuficientes.
Las principales autoridades de la JEP defienden, en cambio, que su trabajo es reparar a las víctimas, buscar la verdad y cimentar una paz duradera.
La sentencia de este 16 de septiembre es la primera de esta semana. El jueves se espera que la JEP anuncie el veredicto sobre los militares del Batallón La Popa, involucrados en decenas de asesinatos de “falsos positivos”.
Quiénes y por qué fueron condenados
La JEP sancionó a siete exguerrilleros de las extintas FARC, acusados de liderar una estrategia de secuestros que acumuló más de 21.000 víctimas durante el conflicto armado.
Los sentenciados, miembros del último secretariado de la guerrilla, son el último comandante en jefe Rodrigo Londoño (alias Timochenko), Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra.
“Estos comparecientes fueron declarados máximos responsables de las FARC-EP y penalmente responsables en calidad de autores por los crímenes de guerra de la toma de rehenes y homicidios, así como de crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad”, dijo este martes el magistrado Camilo Suárez.

Fuente de la imagen, RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images
Según la JEP, los rebeldes emplearon los secuestros como modo de financiamiento, intercambio de prisioneros y control de territorios.
Además, se les responsabilizó de otros delitos como homicidios, privaciones de libertad, violencia sexual, desapariciones y desplazamientos forzados perpetrados por efectivos bajo sus mandos.
A los exlíderes se les impuso ocho años de las llamadas sanciones propias.
Estas no implican cárcel, sino medidas reparadoras que se otorgan cuando los responsables de crímenes graves reconocen la autoría y ofrecen versiones verídicas de los hechos.
En la sentencia también se consideró que el cumplimiento de las sanciones no es incompatible con el ejercicio político, siempre y cuando no se utilice en posturas negacionistas del conflicto y sus crímenes.
Los sancionados estarán sometidos a visitas presenciales, monitoreo de la ONU y vigilancia remota con artefactos de georreferenciación.
En este caso, llamado 01, testificaron 402 exintegrantes de las FARC y se reconoció a más de 4.000 víctimas.
“Esta sentencia no borra el sufrimiento, pero es un acto de reconocimiento”, dijo Suárez al leer la sentencia.
Hito en Colombia y el mundo
Estas condenas son consideradas por la JEP como un hito no solo en Colombia, sino en el mundo.
Es algo que en cierto modo comparte Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
“Es una sentencia histórica, positiva, que refleja como un acuerdo de paz sí puede impactar en reducir los niveles de impunidad de un país”, opina Arias para BBC Mundo.
“Comparativamente, esta apuesta por la justicia restaurativa crea un precedente importante también para la justicia internacional”, añade el analista.
Tras más de 50 años en guerra, las FARC y el gobierno de Colombia, entonces presidido por Juan Manuel Santos, firmaron un acuerdo de paz en 2016.

Fuente de la imagen, DON EMMERT/AFP via Getty Images
Uno de los puntos del acuerdo fue la creación de la JEP como alternativa a la justicia ordinaria.
“La justicia ordinaria es aquella que se encarga de investigar y juzgar a las personas que cometan delitos comunes, mientras que la JEP es un mecanismo transitorio, creado exclusivamente para conocer graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridos antes del 1 de diciembre del 2016, en el marco y con ocasión del conflicto armado”, describe la Unidad para las Víctimas en Colombia.
Según esta fuente, por la JEP pueden ser procesados agentes de la fuerza pública, miembros de las FARC, agentes del Estado que no hayan sido miembros de la fuerza pública y civiles voluntarios.
Las víctimas, por su parte, acceden a varios derechos como el reconocimiento, el aporte de pruebas e interpelación de recursos a sentencias, así como a recibir asesorías y acompañamiento psicológico.
“Para las víctimas, a partir de esta sentencia se da un reconocimiento amplio de los jefes de las FARC, un paso fundamental para la reconciliación nacional”, le explica a BBC Mundo Francisco Daza, coordinador de paz para la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia (Pares).
“Se espera que esto no sea el fin, sino el principio de estas rutas de justicia, reparación y no repetición asociadas a los diferentes casos por los cuales exjefes de grupos guerrilleros que están en la JEP”, completa el investigador.
Críticas y retos
A casi nueve años de la firma del acuerdo de paz, el contenido del mismo, incluyendo la labor de la JEP, no convence a la totalidad de los colombianos.
En 2016, en un plebiscito sobre el tratado, una mayoría de votantes optaron por el No en un lugar del Sí.
No todos los integrantes de las FARC firmaron el acuerdo, organizándose muchos en disidencias en armas, y hasta hoy figuras de la primera plana política mantienen críticas contundentes contra el desenlace de la firma de la paz.
“La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz reaviva la exigencia de verdad y justicia para miles de víctimas. Esta decisión es una burla para las cientos de víctimas que no fueron escuchadas y menos reparadas ante el terrorismo que sufrieron por parte de las FARC que cometió delitos de guerra y lesa humanidad”, se expresó en X la senadora María Fernanda Cabal.
Cabal es también precandidata presidencial por el Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe que lideró la campaña de rechazo a los acuerdos de paz con las FARC.

Fuente de la imagen, Daniel Garzon/Anadolu Agency/Getty Images
El investigador Arias, quien aplaudió la resolución de la JEP, admitió que fue “tardía” y enumeró varios retos y controversias que genera.
“Primero tiene que convencer y hacer entender a la sociedad de que también está aplicando justicia y, luego, reconocer con autocrítica su tardanza y que agilice los procesos venideros”, afirma Arias.
El investigador también opina que tanto completar todas las sentencias de la JEP, como el cumplimiento del acuerdo, sigue siendo un desafío por la complejidad del mismo, abarcando un amplio número de víctimas y crímenes que, sin más recursos del Estado, será difícil resolver.
Por último, para una parte importante de la sociedad colombiana, traumatizada por un conflicto armado en el que se perdieron más de 450.000 vidas solo entre 1985 y 2018 y en el que más de 121.000 fueron desaparecidas entre 1985 y 2016, la verdad sin penas más estrictas no es suficiente para sanar las heridas.
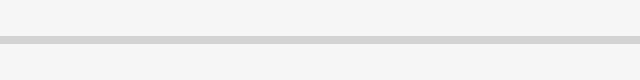
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Cortesía de BBC Noticias
Dejanos un comentario: