Con motivo del lanzamiento del libro Editando genes: recorta, pega y colorea. Las maravillosas herramientas CRISPR (Pinolia, 2025, de Lluís Montoliu, se va a compartir íntegramente uno de sus capítulos más representativos. Esta obra ofrece una guía clara y accesible sobre la revolución que han supuesto las herramientas CRISPR en biología, medicina y biotecnología. Montoliu, investigador del CSIC y pionero en la aplicación de estas técnicas en España, combina en sus páginas la explicación de los avances científicos con un análisis de sus limitaciones y de los dilemas éticos que plantean
El capítulo compartido refleja el espíritu divulgativo del libro, que aborda con rigor y equilibrio tanto las extraordinarias posibilidades de la edición genética como los retos que aún quedan por resolver. Con 416 páginas y el aval de una trayectoria investigadora reconocida internacionalmente —premiada recientemente con el COSCE (2022), el Fundación Muy Interesante (2024) y el CSIC-Fundación BBVA (2024)—, Montoliu invita al lector a comprender de forma realista qué podemos esperar de esta revolución científica. Una oportunidad única para acceder a un fragmento de referencia de una obra esencial para el debate sobre el futuro de la manipulación genética
El capítulo completo
Las bacterias (y las arqueas, los procariotas en general) han evolucionado durante mucho tiempo, inventando y optimizando sistemas para zafarse de la infección por virus o de la entrada de plásmidos inoportunos provenientes de otras bacterias. Los sistemas CRISPR son parte de un mecanismo extraordinariamente sofisticado del cual apenas empezamos a comprender algunas funciones. Su elevado grado de presencia y conservación en prácticamente todos los grupos de procariotas (parecía que las clamidias eran las únicas bacterias sin sistemas CRISPR, pero finalmente en 2016 se identificaron también en ellas) hace pensar que son funcionalmente relevantes, con mucha probabilidad indispensables para otras tareas, todavía muchas por descubrir.
En efecto, nos equivocaríamos si pensáramos que estos sistemas CRISPR solo sirven en los procariotas como parte de un sistema inmunitario adaptativo. Sabemos ya que cumplen otras funciones dentro de las bacterias relacionadas con la estructura del ADN, la regulación de la expresión de genes, la regulación de genes de virulencia, la remodelación del genoma, la reparación del ADN, la regulación de la latencia celular, la formación de cuerpos fructíferos, etc. Por ello no deberíamos desdeñar ni menospreciar a las bacterias y su característica capacidad de adaptarse a casi cualquier medio ambiente. Gran parte de lo que sabemos de biología molecular y una buena parte de los trucos y tretas genéticas que aplicamos en ingeniería genética se los debemos a las bacterias.
Por ejemplo, algunas bacterias patógenas usan sus sistemas CRISPR para inhibir la formación de biofilms (tapetes, biopelículas o ecosistemas bacterianos organizados) o el desplazamiento en grupo que acontece en algunas especies de Pseudomonas cuando son infectadas por un fago determinado, tal y como Heussler y sus colaboradores publicaron en 2015.
La evolución tampoco funciona en las bacterias de forma aislada. La bacteria captura un fragmento del virus o del plásmido y se lo guarda en su genoma, como carné de identidad del atacante, para reconocerlos cuando intenten volver a acceder a la célula y recibir los sin contemplaciones (cortando el genoma invasor en pedacitos, gracias a la endonucleasa Cas9). Pero el virus (o el plásmido) también tiene interés en evolucionar, en cambiar algo su secuencia, para no ser reconocido exactamente por los ARN de pequeño tamaño que derivan de las copias de los espaciadores que lleva la bacteria. Cada espaciador reconoce un virus o un fragmento del genoma de un virus o un plásmido diferente. Por eso, si la secuencia genética del virus cambia, no hay reconocimiento y el viruslogra evitar la andanada de defensa, en parte, dado que rápidamente el sistema CRISPR detectará que se trata de un nuevo invasor y lo troceará, reservando fragmentos seleccionados como recordatorio para posteriores visitas. Así pues, las bacterias y los virus coevolucionan, las unas desarrollando sistemas de defensa cada vez más sensibles y los otros desarrollando maneras de evitarlos.
Ahora entendemos por qué los sistemas CRISPR–Cas9 no pueden ser biológicamente perfectos y permiten cierta indeterminación en la detección de las secuencias de genomas invasores (variable según la posición de la secuencia de reconocimiento, que debe ser exquisita cerca de la zona de corte pero que puede relajarse un poco más en zonas más distales). Con esta detección de secuencias de ADN que permite una cierta flexibilidad, las bacterias se anticipan a que el virus mute y cambie su secuencia. Si los cambios no son demasiado importantes ni ocurren en las secuencias de reconocimiento clave, la bacteria los seguirá reconociendo. Evidentemente, los virus tienen especial interés en que, si mutan, las bacterias dejen de reconocerlos. Y esta batalla continúa desde el origen de los tiempos, sin final.

Se calcula que en nuestro planeta hay 1030 bacterias. Eso son muchas bacterias. Es un 1 seguido de 30 ceros, algo así como un billón de trillones de bacterias. Esta cifra parece imbatible. Pues bien, de bacteriófagos o fagos, los virus de las bacterias, todavía hay más, por lo menos diez veces más. Son la entidad biológica más numerosa sobre la faz de la Tierra. Por eso, si necesitamos variedad y diversidad, busquémosla entre los bacteriófagos. Allí, entre ellos, encontraremos de todo. Cualquier sistema que la evolución haya podido inventar y probar, por raro que parezca, lo hallaremos seguro entre esos virus.
Por eso no sorprende darse cuenta de que existen virus con talento. Fagosque han capturado todo un sistema CRISPR de alguna de las bacterias que han infectado, lo han incorporado en su genoma y lo han convertido en su arma de defensa específica, que ahora ataca a los sistemas de defensa bacterianos hasta evadirlos. ¡El sistema CRISPR se vuelve contra su creador! Este sorprendente hallazgo se reportó en febrero de 2013 en la revista Nature. En julio de 2020, el laboratorio de Jennifer Doudna reportó un ejemplo todavía más sorprendente. Un sistema CRISPR presente en unos virus bacterianos enormes que había evolucionado para atacar a otros virus competidores que también infectaban a la misma bacteria. La proteína Cas que usan estos virus (Cas-Phi) es mucho más pequeña que las Cas9 habituales y, por ello, resulta potencialmente interesante para su uso en terapia génica, donde siempre es difícil encajar genes de gran tamaño en los vectores virales habituales.
Otro caso de fagos sorprendentes que logran controlar un sistema CRISPR es el que descubrió a principios de 2017 en la bacteria Lysteria monocytogenes un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Francisco. Localizaron cepas de esta bacteria que tenían integrado un profago (el genoma del fago entero insertado en el genoma de la bacteria) e incluían un gen cuyo producto codificado inhibía la funcionalidad de la endonucleasa Cas endógena. Los investigadores dieron con estos casos imaginando su existencia e intentando buscar en aquellas bacterias con sistemas Cas activos y espaciadores con secuencias homólogas al propio genoma, que normalmente deberían propiciar la autodigestión y desaparición de la bacteria pero que, si se mantenían, razonaron, debía de ser por la existencia de algún sistema inhibidor que impidiera la actividad de la proteína Cas, como así descubrieron. Además, comprobaron que estos inhibidores podían usarse para bloquear la actividad de otras proteínas Cas, como la proteína Cas9 de Streptococcus pyogenes, utilizada en la mayoría de los experimentosde edición genética. Este hallazgo, posteriormente confirmado por investigadores chinos, abre la puerta a la regulación fina del proceso de edición genética, combinando diferentes cantidades de nucleasa Cas y del inhibidor anti-Cas.
Y los campeones de todos los virus son los mimivirus, unos virus gigantes que infectan a protozoos como las amebas (pueden llegar a tener 500 nanómetros de diámetro, mientras que un bacteriófago tipo mide unos 20 nanómetros, 25 veces menos) que, a su vez, pueden ser infectados por otros virus, llamados virófagos, de los que se tienen que defender y, para ello, usan una estrategia de capturar secuencias de ADN de estos elementos invasores que incorporan en una zona de su genoma, reminiscente pues del sistema CRISPR bacteriano, aunque sin serlo. Sensu stricto no tiene una agrupación característica CRISPR, pero sí repeticiones, aunque lo que se repite es la secuencia diana del virófago. Lo conocimos en 2016.
Hay muchos tipos de sistemas CRISPR en procariotas, aunque pueden agruparse en dos clases principales. Los sistemas CRISPR de clase 1 cortan todos ADN. Algunos, además, cortan ARN como prerrequisito para cortar ADN y todos necesitan múltiples proteínas Cas para realizar su función y una guía de ARN. Por el contrario, los sistemas CRISPR de clase 2 esencialmente cortan ADN (aunque algunos tipos cortan en cambio ARN) y solo requieren una proteína (la prototípica es Cas9) para realizar las funciones de reconocimiento de diana y corte, en combinación con pequeñas moléculas de ARN que actúan como guías. Para las otras etapas del proceso en bacteriassiguen requiriendo otras proteínas Cas. A su vez, cada clase está subdividida en varios tipos, cuyo número va en aumento, como va reportándose en sucesivas revisiones de los mayores expertos microbiólogos en el campo, que publican sus propuestas de clasificación de los sistemas CRISPR de forma conjunta. La última revisión disponible, de 2019, detalla dos clases de sistemas CRISPR (clase 1 y clase 2) y tres categorías en cada una de ellas. Sistemas CRISPR de tipo I, III y IV , dentro de la clase 1, y sistemas CRISPR de tipo II, V y VI dentro de la clase 2. Naturalmente, los sistemas CRISPR de clase 2 son los más interesantes como herramientas de edición genética en el resto de los organismos, en eucariotas, fuera del contexto de la bacteria, pues tan solo necesitamos una proteína (Cas9 o su equivalente en cada especie) y una guía de ARN para acometer las actividades de reconocimiento de diana y corte.

Que sean los más interesantes para nosotros no quiere decir que también lo sean para las bacterias. Una de las bacterias más conocidas y famosas, Escherichia coli, que vive en el tracto instestinal de los animales, parece que solo tiene sistemas CRISPR de clase I, que no está presente en todas las cepas. Además, todas las cepas silvestres analizadas de esta bacteria portadoras de sistemas CRISPR los tienen inhibidos, en condiciones de crecimiento de laboratorio.
¿Para qué otras aplicaciones han servido los sistemas CRISPR en bacterias? Pues durante muchos años sirvieron para spoligotyping (espoligotipaje), para identificar especies y cepas dentro de cada especie de bacteria, simplemente contabilizando el número de espaciadores (variable, se han observado hasta casi 600 espaciadores en una misma cepa de bacterias) y las secuencias que contenían. El espoligotipaje ha seguido utilizándose hasta fecha reciente, aplicándose para muchas bacterias que pueden convertirse en un problema por su potencial patogenicidad (Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp., Campylobacter jejuni, Legionella pneumophila, Streptococcus spp., Yersinia pestis, Erwinia carotovora, etc.), como atestigua una revisión publicada por Shariat y Dudley en 2014.
La confirmación experimental de que podía manipularse la sensibilidad o infectividad de bacterias frente a determinados fagos, realizada por Rodolphe Barrangou y colaboradores en 2007 y repor tada en Science un par de años después de que Mojica propusiera la implicación de los sistemas CRISPR en la inmunidad bacteriana frente a fagos, destapó nuevas aplicaciones en el sector alimentario. Puede ser interesante proteger los fermentos bacterianos que se usan en procesos industriales de fermentación de alimentos, introduciendo en esas bacterias resistencias a ser infectadas por determinados fagos mediante CRISPR (introduciendo espaciadores con fragmentos del genoma del fago cuya infección queremos evitar). De esta manera se garantiza que el proceso de fermentación seguirá sin riesgos para las bacterias, que ya no podrán ser atacadas por esos virus.
También se han utilizado los sistemas CRISPR en bacterias para clonar, para utilizarlas como herramientas de ingeniería genética que permitan obtener complejas construcciones génicas y, por supuesto, también para editar genes del propio genoma bacteriano, promoviendo cambios específicos en determinados genes de la bacteria, como demostró Luciano Marraffini, uno de los pioneros de este campo, ya en 2013.
Si pensamos en una utilidad de los sistemas CRISPR que tuviera gran impacto en biotecnología microbiana y en salud (humana y animal), probablemente la más relevante tendría que ver con la capacidad de alterar y controlar la resistencia de las bacterias a los antibióticos, un enorme problema sanitario en expansión para el que se nos acaban las soluciones y las armas para contrarrestarlo.
La mayor parte de las resistencias conocidas a antibióticos se localizan en plásmidos, moléculas de ADN circulares episomales (independientes del genoma principal) que las bacterias pueden adquirir de otras y compartir fácilmente. El uso inadecuado (cuando no corresponde, por ejemplo, en infecciones causadas por virus, no por bacterias) y excesivo (administrando o consumiendo más dosis y durante más tiempo del estrictamente necesario) de los antibióticos favorece la aparición de individuos resistentes entre los millones que forman cualquier colonia bacteriana. Y estas bacterias superresistentes pueden llegar a acumular plásmidos o resistencia a casi todos, o a todos, los antibióticos conocidos. Llegados a este punto, una infección por una de estas superbacterias podría tener consecuencias fatales, al carecer de armas efectivas con las que luchar para eliminarla.
Sin embargo, podríamos desarrollar una estrategia CRISPR dirigida a cortar y eliminar secuencias de ADN específicas presentes en esos plásmidos de resistencia, para que la bacteria resultante, ya sin el plásmido, volviera a ser sensible al antibiótico cuya resistencia venía codificada en el plásmido. Este tipo de abordajes se engloban dentro del campo de la inmunidad programable, que es uno de los temas que siempre le interesó a Francis Mojica y el que pensó que sería la aplicación fundamental de las CRISPR (antes de que acabara convirtiéndose en una herramienta de edición genética). Dentro de este campo también tiene cabida modificar la capacidad de infectividad de bacterias por virus, incluyendo o eliminando espaciadores con secuencias de ADN de bacteriófagos según quiera promoverse su resistencia o sensibilidad a la infección. O incluso interfiriendo con la estabilidad de transposones, dirigiendo una estrategia CRISPR a secuencias específicas del elemento transponible o del gen de la transposasa encargada de todo ello.
Uno de los primeros ejemplos de sistemas antimicrobianos basados en estrategias CRISPR lo desarrolló el grupo de Marraffini, demostrando en 2014 que era posible vehicular un sistema CRISPR completo dentro de un bacteriófago para que eliminara específicamente los genes de virulencia de una cepa de Staphylococcus aureus, dejando intactos a los individuos de la colonia bacteriana que no los tenían.
Rodolphe Barrangou acaba de revisar las diversas posibilidades de estos sistemas de edición en las propias bacterias, dirigiendo los cortes específicos a genes presentes en plásmidos o en el genoma principal de la célula. Efectivamente, existen bacterias en las que se han identificado espaciadores CRISPR con secuencias homólogas a otros genes endógenos de la propia bacteria, lo cual las llevaría al suicidio al promover el corte de su propio cromosoma. Sin embargo, en todos estos casos, se observa que el sistema CRISPR ha quedado inactivado por alguna mutación, frecuentemente en los genes de las proteínas Cas, que impide completar el proceso de digestión y per mite a la bacteria convivir con esta bomba de relojería desactivada. Se cree que las bacterias a veces «se equivocan» y obtienen fragmentos de ADN de su propio genoma por error para incorporarlos como nuevos espaciadores en el locus CRISPR. En estos casos, la única posibilidad que tiene la bacteria de sobrevivir es que aparezca algún mutante en el sistema CRISPR que lo inhabilite e impida su autodigestión. En otros casos se fuerza una selección de mutacionesen la secuencia diana. CRISPR actuaría entonces como un mecanismo para acelerar la evolución, forzando una selección de mutantes en secuencias propias para las que hubiera adquirido algún espaciador, para evitar autodigerirse.
Todo esto nos podría parecer algo raro y un problema, con nuestra mentalidad de eucariotas, de mamíferos, pero como me suele recordar Francis, «las bacterias, Lluís, siempre ganan; el individuo no importa, lo que importa es la comunidad». En cualquier colonia bacteriana hay decenas o centenares de millones de células, acumulando variaciones genéticas, mutaciones espontáneas, al azar, muchas letales y no productivas, otras interesantes, listas para ser seleccionadas cuando haga falta, en la dirección que haga falta, cuando el entorno así lo requiera.
Por lo tanto, el trasiego de espaciadores homólogos a ADN cromosomales de una bacteria, incorporados por ejemplo a través de un bacteriófago, puede promover su eliminación efectiva y selectiva en poblaciones bacterianas complejas. Los sistemas CRISPR-Cas de tipo I son especialmente útiles para ello, pues incorporan proteínas como la Cas3, con actividad exonucleasa, capaz de digerir y eliminar miles de nucleótidos a partir del corte de doble cadena inicialmente inducido por el sistema en la secuencia diana, lo cual lleva también a la muerte de la célula.
En los próximos años veremos una evolución de todas estas estrategias antimicrobianas en las que se explorará cuáles son mejores y más robustas. A pesar de que podríamos pensar que solo necesitamos introducir espaciadores contra las secuencias que queramos eliminar, contando con las proteínasCas endógenas que se encargarían de completar el proceso, no siempre es posible usar los sistemas propios, que pueden estar inactivos o inactivados. Las mejores propuestas pasan por introducir en la bacteria que se quiere modificar un sistema completo CRISPR, con sus repeticiones, sus espaciadores específicos y sus genes Cas necesarios para completar el reconocimiento y digestión específica de secuencias. Y los mejores vectores para transferir sistemas CRISPR completos son los bacteriófagos, cuya limitación principal es el rango de bacterias que pueden infectar. No todos los fagos infectan a todas las bacterias.
El uso de los sistemas CRISPR como antimicrobianos tiene la ventaja de la especificidad de la secuencia de ADN a la que se dirige. Al ser más selectivo, permite identificar con precisión qué bacterias eliminar (las que llevan genes de virulencia o las que portan un plásmido de resistencia a un determinado antibiótico) y dejar las demás, que pueden ser beneficiosas, intactas. Esto último tiene otros beneficios desde el punto de vista de la ecología bacteriana, pues al no eliminar todas las bacterias de una colonia permite al sistema reorganizarse. Uno de los errores que frecuentemente cometemos al luchar contra infecciones bacterianas es usar antibióticos inespecíficos o de amplio espectro, que eliminan la práctica totalidad de bacterias del cuerpo, por ejemplo de nuestros intestinos, y que deben ser reemplazadas por otras, con lo que se corre el riesgo de que las que se incorporen posteriormente no realicen la misma función beneficiosa que las primeras y nuestra microbiota (el conjunto de bacterias que conviven en nuestro cuerpo) resulte alterada y esto conlleve consecuencias patológicas de variada índole, como alteraciones en nuestro metabolismo, en nuestro estado de salud general o incluso en nuestro comportamiento.
En un futuro no muy lejano, es probable que podamos usar estrategias CRISPR para cambiar algunas características de nuestra microbiota y mejorar la digestibilidad de determinados productos alimentarios, favorecer la absorción de nutrientes beneficiosos o impedir la absorción de metabolitos problemáticos empaquetando en fagos sistemas CRISPR completos junto con las secuencias de genes que confieren todas esas nuevas características para integrarlos de forma estable en el genoma principal de la bacteria o en alguno de sus plásmidos. Las posibilidades son infinitas, como infinita es la imaginación de los investigadores para desarrollar aplicaciones basadas en los sistemas CRISPR que vayan encaminadas directamente a interaccionar, eliminar, modificar o cambiar las propiedades de las bacterias que nos acompañan, y con quienes estamos obligados a convivir, para lo bueno y para lo malo.
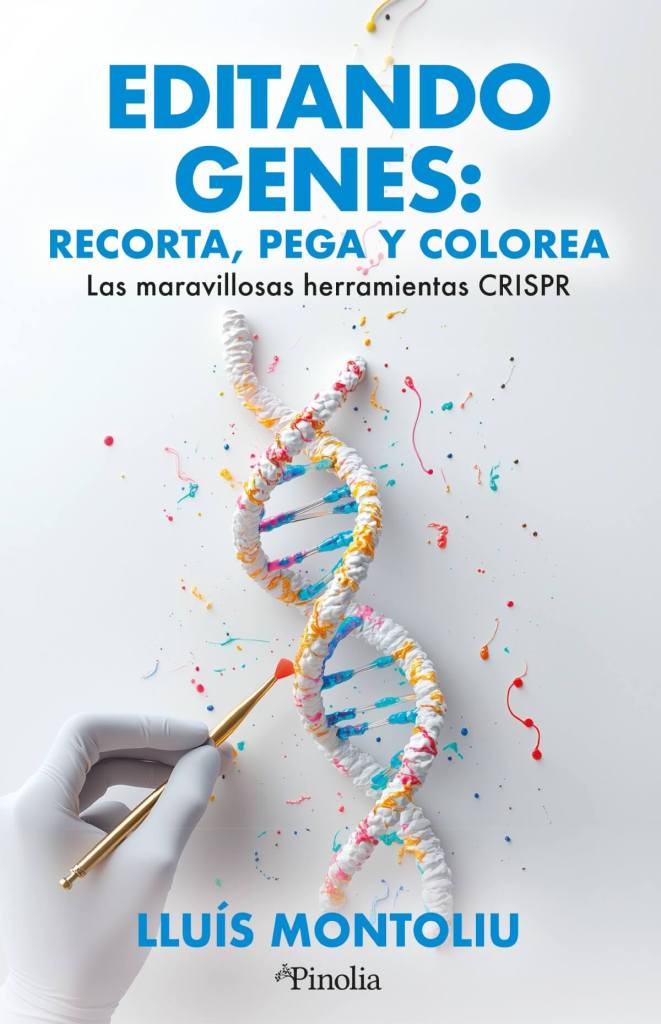
Cortesía de Muy Interesante
Dejanos un comentario: