Durante más de un siglo, la explicación más aceptada sobre cómo surgieron algunos de los ingredientes fundamentales para la vida ha girado en torno a una antigua reacción química descubierta por casualidad en 1861. Se llama reacción de formosa, y desde entonces ha sido considerada por muchos como una pieza clave en el rompecabezas del origen de la vida. Si alguna vez has hojeado un libro de química del siglo XX o escuchado una clase sobre el ARN, es probable que te hayas topado con ella, aunque no lo recuerdes. Hoy, sin embargo, esa teoría sufre un revés importante.
Un grupo de científicos de Scripps Research y el Georgia Institute of Technology ha publicado una investigación que sacude los cimientos de esa idea. Tras reproducir la reacción de formosa en condiciones cuidadosamente controladas, los resultados han sido contundentes: no se forma ribosa, el azúcar esencial para construir ARN. Esto implica que el proceso químico que creíamos responsable de uno de los componentes clave para la vida, en realidad no lo produce en absoluto en las condiciones esperadas. Un descubrimiento que obliga a repensar buena parte de lo que creíamos saber.
¿Qué es la reacción de formosa y por qué ha sido tan importante?
La reacción de formosa se descubrió en 1861 gracias al químico alemán Aleksandr Butlerov. Sin buscarlo específicamente, observó cómo moléculas simples de formaldehído podían agruparse espontáneamente y formar azúcares más complejos. Este hallazgo, aparentemente sencillo, adquirió con el tiempo una enorme importancia. Para los científicos que estudiaban cómo pudo surgir la vida en la Tierra primitiva, esta reacción era un candidato ideal para explicar el origen de los azúcares necesarios para construir ácidos nucleicos como el ARN.
Durante décadas, el argumento fue más o menos el siguiente: si el formaldehído era abundante en la Tierra primitiva, y si esa reacción ocurría de forma espontánea, entonces es razonable pensar que la ribosa —el azúcar base del ARN— podría haberse formado de esa manera. Esta posibilidad resultaba muy atractiva porque ofrecía una explicación relativamente simple y basada en procesos naturales. Además, encajaba bien con la idea de que la vida surgió de una química progresivamente más compleja, sin necesidad de intervención externa.
Pero había un problema: a pesar de lo convincente que era esta hipótesis, nunca se había demostrado de forma clara que la reacción produjera ribosa en cantidades significativas bajo condiciones similares a las de la Tierra primitiva. Y eso es precisamente lo que el nuevo estudio ha abordado de forma rigurosa.
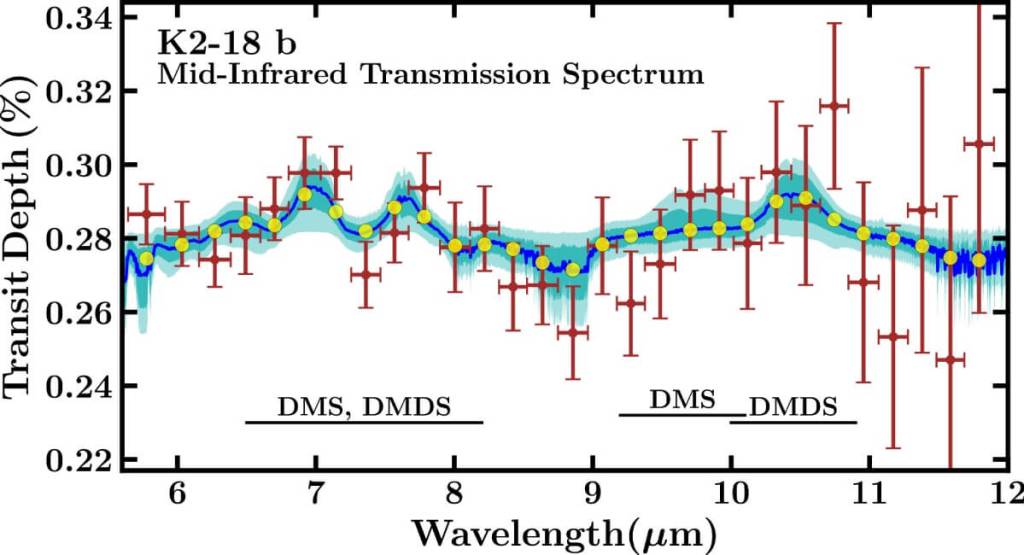
El nuevo experimento y sus resultados: sin ribosa a la vista
El equipo liderado por Ramanarayanan Krishnamurthy decidió recrear la reacción de formosa en condiciones más realistas que las que se usaban habitualmente en laboratorio. En lugar de utilizar temperaturas elevadas y soluciones extremadamente básicas (pH 12 o 13), optaron por un enfoque más moderado: temperatura ambiente y un pH de 8, condiciones más próximas a las que podrían haber existido en la Tierra primitiva.
Para observar los resultados con precisión, usaron resonancia magnética nuclear (NMR), una técnica que permite seguir el comportamiento de las moléculas con gran detalle. Además, marcaron las moléculas de formaldehído para identificar con claridad los productos que se iban formando. A lo largo de varios días de análisis, descubrieron que la reacción avanzaba, sí, pero no en la dirección esperada.
“La reactividad del formaldehído no permite detenerse en una etapa concreta,” explicó Krishnamurthy. “Incluso en condiciones muy suaves, la reacción sigue hasta que todo el formaldehído se ha consumido, lo que hace muy difícil controlar o frenar la reacción para formar azúcares intermedios.” En otras palabras: una vez que empieza, la reacción se vuelve caótica y produce una mezcla muy compleja, en la que la ribosa es apenas detectable, si es que aparece en absoluto.
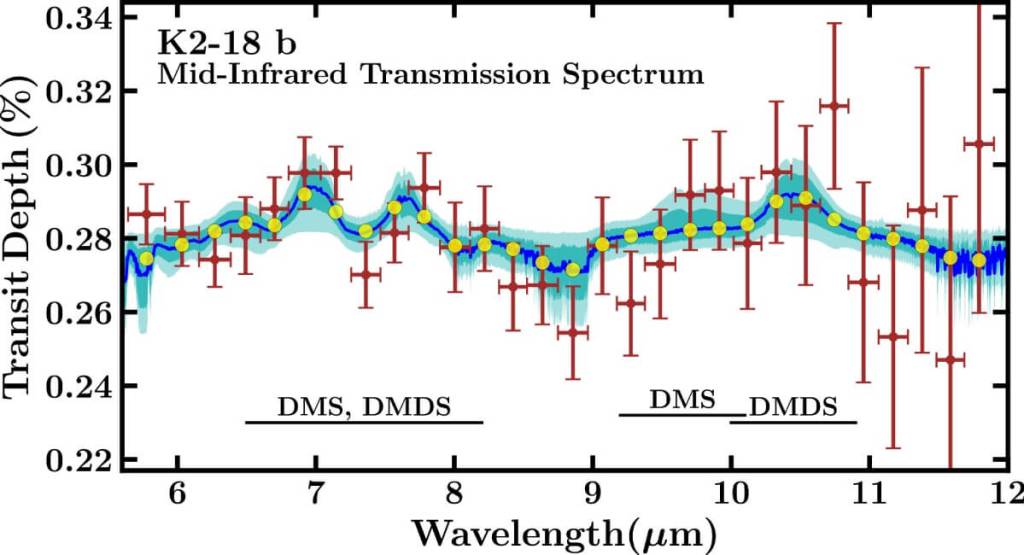
Azúcares sí, pero no los que necesita la vida
Aunque el experimento sí logró formar azúcares complejos, ninguno de ellos era lo que se esperaba. Los resultados mostraron claramente que los productos principales eran azúcares ramificados, no lineales. Esto es un problema si se quiere construir ARN, ya que las moléculas biológicas fundamentales son estructuras lineales, no ramificadas. Como afirmó Charles Liotta, coautor del estudio: “Nuestros resultados ponen en duda que la reacción de formosa sirviera como base para la formación de azúcares lineales.”
Es decir, si la Tierra primitiva dependía de esta reacción para generar ribosa, entonces es probable que nunca se haya producido en las cantidades necesarias para iniciar la vida. El hallazgo no descarta por completo que haya otros mecanismos naturales para generar ribosa, pero sí obliga a los científicos a buscar alternativas más viables y menos caóticas.
Y aunque esto puede parecer un revés, también abre la puerta a nuevas líneas de investigación más ajustadas a los datos experimentales.
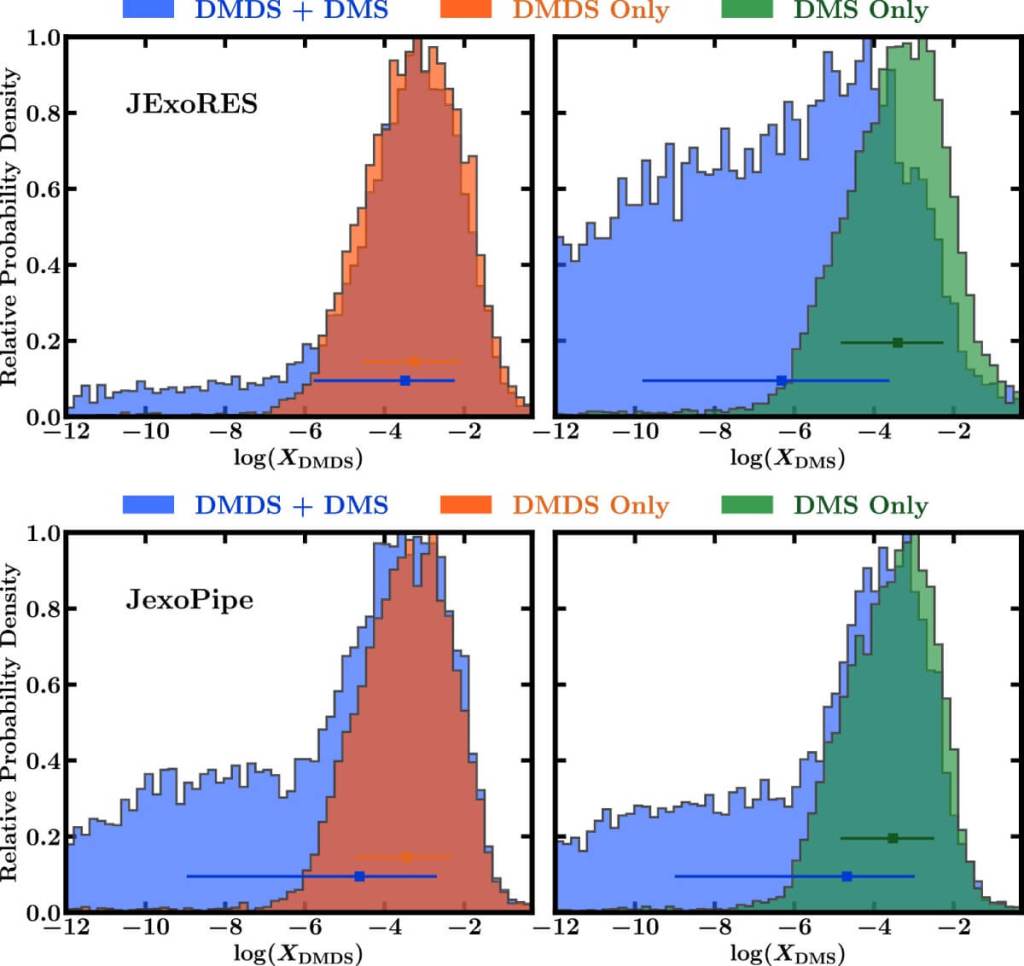
Consecuencias inesperadas: de la bioquímica al biocombustible
Uno de los aspectos más interesantes de este estudio es que, aunque niega la utilidad de la reacción de formosa en el contexto del origen de la vida, sí sugiere aplicaciones prácticas en otros campos. En concreto, la producción de azúcares ramificados podría ser beneficiosa para la industria de los biocombustibles. Estos compuestos, debido a su estructura, tienen propiedades interesantes como materia prima en procesos industriales.
“Nuestro trabajo podría ser útil para la producción de biocombustibles, ya que descubrimos que, con condiciones más suaves, podemos producir de forma más limpia azúcares ramificados que pueden utilizarse como combustible verde,” comentó Krishnamurthy. Esto demuestra cómo una investigación sobre la historia profunda de la vida puede tener repercusiones directas en tecnologías sostenibles del presente.
Lejos de ser un fracaso, el estudio aporta información clave para distintas ramas de la ciencia, desde la química prebiótica hasta la ingeniería de materiales. Y, al mismo tiempo, muestra con claridad la importancia de revisar hipótesis clásicas a la luz de nuevas evidencias.
¿Y ahora qué? Nuevos caminos para resolver un viejo enigma
El estudio no pretende ser el punto final en la discusión sobre el origen de la ribosa. Más bien, los autores lo presentan como un punto de inflexión. “Nuestro objetivo fue señalar todos los problemas que se encuentran al pensar en la reacción de formosa como vía para la síntesis prebiótica de azúcares,” explica Krishnamurthy. “Pero no decimos que esto sea el final; nuestros resultados podrían inspirar a alguien a encontrar una mejor manera de superar estos obstáculos.”
En ciencia, descartar una hipótesis es tan valioso como confirmarla. En este caso, el trabajo representa un avance importante en la comprensión de los límites químicos de la vida primitiva. Y como suele ocurrir, la respuesta a una pregunta lleva a otras muchas más. ¿Qué otras reacciones podrían haber dado lugar a los azúcares del ARN? ¿Había fuentes externas o procesos geológicos desconocidos que intervinieron? ¿Y si la vida no necesitó ribosa en sus primeras etapas?
Lo que queda claro es que el debate sobre el origen de la vida sigue muy vivo, y que aún hay mucho por descubrir en ese terreno fascinante que une la química, la biología y la historia más antigua del planeta.
Referencias
- Scot M. Sutton, Sunil Pulletikurti, Huacan Lin, Ramanarayanan Krishnamurthy y Charles L. Liotta. Abiotic aldol reactions of formaldehyde with ketoses and aldoses—Implications for the prebiotic synthesis of sugars by the formose reaction. Chem, 23 de abril de 2025. https://doi.org/10.1016/j.chempr.2025.102553.
Cortesía de Muy Interesante
Dejanos un comentario: