Se acepta generalmente que los efectos cuánticos solo se manifiestan a escalas de longitud y masa muy pequeñas, o cuando las temperaturas se acercan al cero absoluto. Esto es así porque los constituyentes cuánticos, tales como átomos y moléculas, tienden a perder sus características distintivas de «cuantización» al interactuar de manera descontrolada tanto entre sí como con su entorno inmediato.
De esta manera, en un contexto biológico, que por naturaleza es complejo y caótico, se sostiene que la mayoría de los fenómenos cuánticos se disipan con rapidez, subsumidos en lo que el eminente físico Erwin Schrödinger denominó «el ambiente cálido y húmedo de la célula».
Esta percepción ha llevado a la mayoría de los físicos a concluir que el mundo vivo, operando bajo temperaturas relativamente altas y en entornos multifacéticos, puede ser descrito mediante los principios de la física clásica. Sin embargo, algunas investigaciones en torno a reacciones químicas fundamentales a temperatura ambiente han revelado, de manera inequívoca, que los procesos inherentes a biomoléculas son en efecto manifestaciones de efectos cuánticos.
La complejidad del olfato
Tradicionalmente, se ha sostenido que el sentido del olfato se basa en la interacción física entre las moléculas de olor y los receptores específicos en la nariz. Según esta visión clásica, los receptores actúan como cerraduras y las moléculas olorosas como llaves; cuando una molécula se acopla físicamente con un receptor que encaja, se produce una señal que el cerebro interpreta como un olor particular.
Sin embargo, la teoría del efecto túnel cuántico ofrece una explicación alternativa. En física cuántica, el efecto túnel se refiere a la capacidad de una partícula, como un electrón, de atravesar una barrera energética que, según las leyes clásicas de la física, debería ser infranqueable. En el contexto del olfato, esta teoría sugiere que los electrones en las moléculas de olor pueden «tunelizar» a través de barreras energéticas para interactuar con los receptores olfativos, provocando la sensación de olor.
Esta teoría fue impulsada principalmente por el biólogo físico Luca Turin, quien propuso que el olfato es un proceso más sofisticado que simplemente el reconocimiento de formas. Según Turin, los receptores olfativos no solo detectan la forma de las moléculas, sino también su vibración molecular. Los electrones podrían, a través del efecto túnel, ser sensibles a estas vibraciones y de este modo permitir que el receptor identifique diferentes olores.
Si esta teoría es correcta, explicaría por qué las moléculas con estructuras muy similares pueden tener olores muy distintos: las diferencias en sus vibraciones moleculares, detectadas a través del efecto túnel cuántico, serían las responsables de la variación en el olfato.
Evolución cuántica
Si las tesis que se sostienen desde esta incipiente disciplina son ciertas, ello implicaría que nuestra comprensión de la biología es radicalmente incompleta. También sugiere que posiblemente podríamos controlar procesos fisiológicos utilizando las propiedades cuánticas de la materia biológica.
Por el momento, los investigadores están explorando cómo los efectos cuánticos también podrían estar influyendo en las mutaciones del ADN y, por lo tanto, en la misma evolución de las especies.
Por un lado, las vibraciones moleculares, posiblemente influenciadas por efectos cuánticos, podrían afectar la estabilidad del ADN y las tasas de mutación porque alterarían la forma en que el ADN interactúa con otras moléculas, incluyendo aquellas involucradas en procesos de replicación y reparación. Estas mutaciones son cambios en la secuencia del ADN que pueden ser heredados y, por lo tanto, ejercer una presión evolutiva. Paralelamente, las enzimas responsables de la reparación del ADN podrían utilizar efectos cuánticos para localizar y corregir daños en el ADN de manera más eficiente. Por ejemplo, se ha propuesto que el entrelazamiento cuántico, un fenómeno en el que las partículas mantienen una conexión instantánea sin importar la distancia, podría ayudar a las enzimas a identificar y responder rápidamente a los daños en el ADN.
La biología no opera como un ordenador digital
Hasta ahora, se veía a los seres vivos como máquinas ejecutando un código genético. Mientras los biólogos moleculares y bioquímicos mantienen una postura a veces escéptica, científicos de campos como la nanotecnología, ingeniería, física y matemáticas están empezando a explorar y descifrar los procesos genéticos, químicos y físicos que fundamentan la vida y la salud. Así, están intentando predecir o describir matemáticamente las bases biológicas de enfermedades y lesiones, utilizando una mezcla de métodos tradicionales y modernos, como la intuición humana, simulaciones matemáticas e inteligencia artificial, incluyendo redes neuronales artificiales.
Existe una gran posibilidad de que entender la biología sea tan complicado que los modelos matemáticos que intenten describirla no funcionen en ordenadores digitales convencionales. En el futuro, se podrían usar combinaciones de cálculos digitales y analógicos, como los que se realizan en ordenadores neuromórficos, e incluso en ordenadores cuánticos. La biología, con su complejidad, obligará a cambiar la forma en que usamos la física y sus herramientas, incluyendo las matemáticas, porque la biología no opera como un ordenador digital.
Una nueva visión de la conciencia
Tradicionalmente, el estudio de las neuronas se ha enfocado en su comportamiento bioquímico y eléctrico. Sin embargo, la mecánica cuántica podría proporcionar una nueva dimensión de comprensión, especialmente en lo que respecta a cómo las neuronas procesan y transmiten información. Por ejemplo, un estudio de 2017 realizado por Abir Igamberdiev y Nikita E Shklovskiy-Kordii ha explorado las bases cuánticas de la percepción espacio-temporal y la conciencia. El foco de este estudio es el papel fundamental que juegan las macromoléculas biológicas, en particular el citoesqueleto, en la formación de patrones de percepción y en el proceso interno de medición.
El citoesqueleto, una estructura compleja dentro de las células, es crucial para mantener la forma celular, la división celular y la motilidad. Sin embargo, este estudio propone que el citoesqueleto también desempeña un rol clave en la percepción y la conciencia a un nivel más fundamental. Se sugiere así que las propiedades cuánticas del citoesqueleto podrían influir en cómo las células, especialmente las neuronas, procesan la información.
Aunque este tema es altamente especulativo y requiere mucha más investigación empírica, eventualmente permitiría también entender mejor algunos de los misterios más profundos de la biología y la neurociencia, y potencialmente abrir caminos hacia terapias avanzadas en medicina y avances en inteligencia artificial y otras tecnologías.

Cerebro cuántico
El citoesqueleto tiene un papel crucial en mantener la forma de la célula, el transporte intracelular y la transmisión de señales, y está compuesto principalmente por microtúbulos, filamentos de actina y filamentos intermedios. En este contexto, se sugiere que las neuronas podrían utilizar principios cuánticos para procesar información de manera más eficiente que el procesamiento clásico. Esto incluiría superposición (capacidad de estar en múltiples estados a la vez) y entrelazamiento (conexión instantánea entre partículas independientemente de la distancia).
La hipótesis más destacada relacionada con la mecánica cuántica en el cerebro se centra en los microtúbulos. Roger Penrose y Stuart Hameroff propusieron la teoría de «reducción objetiva orquestada» (Orch-OR), sugiriendo que los microtúbulos podrían ser capaces de mantener estados cuánticos, conocidos como coherencia cuántica, y que estos podrían jugar un papel en la conciencia.
La eficiencia de las fotosíntesis
La fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas convierten la luz solar en energía química, es otro ejemplo donde los principios de la biología cuántica podrían tener un papel fundamental.
En la fotosíntesis, cuando la luz incide sobre los pigmentos fotosintéticos, como la clorofila, se generan excitones. Un excitón es un par compuesto por un electrón y un «hueco» creado por la absorción de luz. Tradicionalmente, se creía que estos excitones se movían a través de las moléculas de pigmento de una manera similar a una partícula clásica, saltando de una molécula a otra hasta llegar al centro de reacción, donde su energía se utiliza para impulsar la síntesis de moléculas energéticas como el ATP.
Sin embargo, investigaciones recientes han sugerido que los excitones pueden comportarse de manera cuántica. La superposición cuántica, un principio que permite que una partícula exista en múltiples estados o posiciones simultáneamente, podría permitir que los excitones tomen múltiples caminos al mismo tiempo a través del complejo de pigmentos fotosintéticos. Esta capacidad de explorar simultáneamente varios caminos aumentaría la eficiencia en la transferencia de energía, ya que el excitón puede encontrar el camino más eficiente hacia el centro de reacción con una rapidez asombrosa.
Además, la coherencia cuántica, otro fenómeno que permite que las partículas permanezcan en un estado de superposición interconectado durante un periodo de tiempo, podría ayudar a mantener la eficiencia de este proceso en condiciones ambientales variables.
Si bien aún se están investigando los detalles de cómo exactamente los efectos cuánticos contribuyen a la eficiencia de la fotosíntesis, estos hallazgos podrían inspirar nuevos enfoques para el desarrollo de tecnologías de energía solar más eficientes y sostenibles.
La brújula cuántica
También se ha investigado el papel de los efectos cuánticos en la capacidad de las aves migratorias para navegar utilizando el campo magnético de la Tierra.
Algunos estudios sugieren que ciertas reacciones químicas en los ojos de las aves podrían ser sensibles a los campos magnéticos a través de procesos cuánticos, ayudándolas en su orientación geográfica. Esta hipótesis se centra en un fenómeno conocido como «entrelazamiento cuántico» y el efecto de los radicales libres.
En los ojos de las aves, se producen reacciones químicas que crean pares de radicales libres. Los radicales libres son moléculas o átomos que tienen un número impar de electrones, lo que los hace altamente reactivos. Estos radicales libres podrían ser sensibles a los campos magnéticos. La mecánica cuántica permite que las partículas, como los electrones en los radicales libres, se entrelacen, lo que significa que el estado de una partícula está directamente relacionado con el estado de otra, independientemente de la distancia entre ellas.
Cuando la luz incide en el ojo de un ave, podría iniciar una reacción química que produce pares de radicales libres en un estado entrelazado cuántico. El campo magnético de la Tierra entonces influiría en este estado, alterando de alguna manera la reacción química o la señal enviada al cerebro del ave. Así, la sensibilidad de estas reacciones al campo magnético de la Tierra podría proporcionar a las aves una especie de «brújula cuántica» que les ayuda a orientarse durante la migración.
Esta nueva interpretación es relevante también para estudiar la biología humana porque una gran variedad de procesos fisiológicos se ven afectados por la presencia de campos magnéticos de baja intensidad. Entre estos procesos se encuentran el crecimiento y madurez de células madre, las velocidades de multiplicación celular, la reparación del ADN, entre otros.
Las reacciones del organismo a estos campos magnéticos se alinean con reacciones químicas que dependen del giro (spin) de ciertos electrones en las moléculas. De esta manera, la manipulación de los giros de los electrones mediante un campo magnético suave puede regular de manera efectiva los resultados de una reacción química, lo que tiene implicaciones significativas en la fisiología.
En el futuro, el avance en el entendimiento y aprovechamiento de las propiedades cuánticas de la naturaleza podría habilitar a los científicos para crear dispositivos terapéuticos no intrusivos, manejables a distancia y operables a través de un teléfono móvil. Los tratamientos basados en electromagnetismo podrían tener un potencial uso en la prevención y cura de afecciones, incluyendo tumores cerebrales, y también en aplicaciones de bioingeniería, como el incremento en la producción de carne de laboratorio. Y eso solo es el principio.
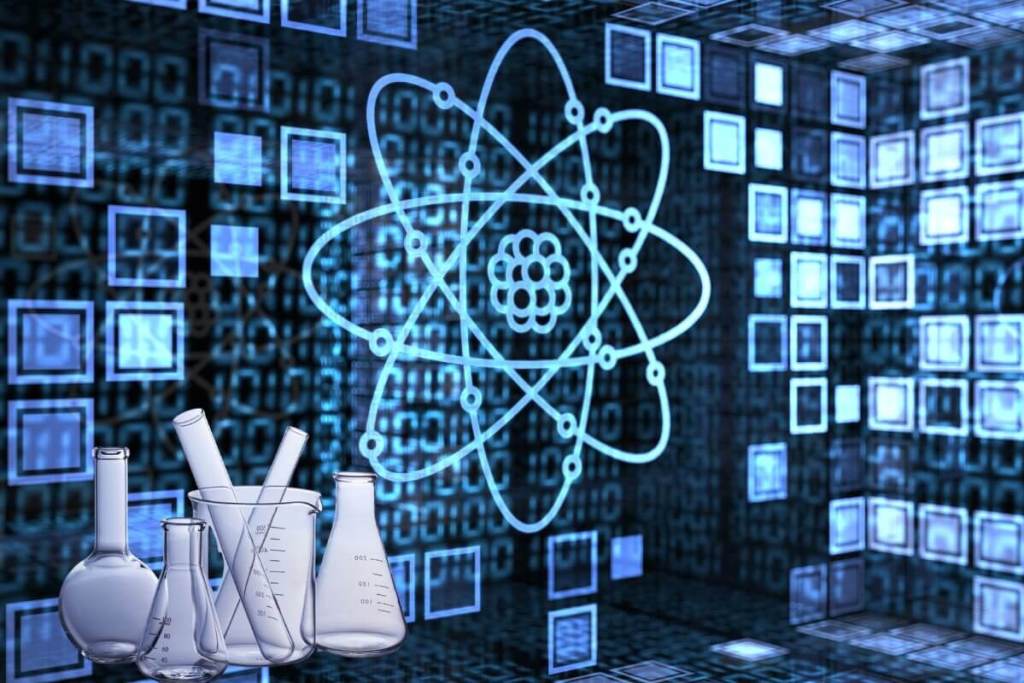
La revolución de la medicina
Todos estos hallazgos en el ámbito de la biología cuántica permiten abrir nuevas y fértiles sendas hacia el diagnóstico y tratamiento de diversas afecciones médicas. Por ejemplo, al entender cómo los efectos cuánticos varían entre individuos, los tratamientos podrían personalizarse según las necesidades cuánticas específicas de cada paciente, mejorando así la eficacia del tratamiento.
También, si se comprende mejor cómo los efectos cuánticos influyen en las estructuras moleculares del cuerpo, podrían desarrollarse nuevas técnicas de imagenología que aprovechen estos efectos para detectar enfermedades a nivel molecular con mayor precisión y en etapas más tempranas.
Asimismo, los principios cuánticos podrían emplearse para mejorar las terapias existentes. Por ejemplo, en la radioterapia utilizada para tratar el cáncer, una mejor comprensión de los efectos cuánticos podría llevar a tratamientos más dirigidos y menos dañinos para los tejidos sanos circundantes.
Por su parte, la farmacología cuántica también es un área emergente que busca aplicar principios cuánticos en el diseño y desarrollo de fármacos. Una comprensión más profunda de cómo las moléculas interactúan a nivel cuántico podría llevar al diseño de medicamentos que se unan más efectivamente a sus objetivos biológicos, mejorando la eficacia y reduciendo los efectos secundarios.
En definitiva, la biología cuántica es uno de los campos más interdisciplinarios que jamás haya surgido, y también más revolucionarios. No en vano, las investigaciones futuras conducirán a nuevos conocimientos sobre la antigua cuestión de qué es la vida, cómo se puede controlar y cómo aprender con la naturaleza para construir tecnologías con un potencial inimaginable.
Cortesía de Muy Interesante
Dejanos un comentario: