El universo existe desde hace unos 15 000 millones de años a consecuencia de una gigantesca explosión (Big Bang). La Tierra, desde hace unos 5000 millones de años y el ser humano empezó a dar sus primeros pasos hace apenas unos cinco o seis millones de años.
El término «prehistoria» fue acuñado en el siglo xix y actualmente lo empleamos para referirnos al periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de la vida humana hasta el primer testimonio escrito, que data aproximadamente del 4000 a. C. La prehistoria se suele subdividir para su estudio en varias etapas: Paleolítico, Mesolítico, Neolítico y Edad de los Metales. El Paleolítico, a su vez, se divide en inferior, medio y superior.
Para acercarnos a los orígenes de la medicina prehistórica, disponemos de dos herramientas básicas:
- Estudiar los conceptos sobre enfermedad y prácticas terapéuticas que llevan a cabo los pueblos primitivos que viven hoy en día en nuestro planeta.
- A través de la Paleopatología. El estudio de la medicina de los pueblos primitivos tiene un enorme interés para nosotros, ya que contribuye a explicar cómo fueron los orígenes de la lucha del hombre contra las enfermedades.
Los paleopatólogos disponen de una serie de herramientas para llevar a cabo sus investigaciones: restos óseos, momias, estudio de las analogías con las enfermedades de los primates y restos culturales (dibujos y pinturas). Los métodos que emplean son muy variados: en las últimas décadas el desarrollo de la Paleogenética (el estudio de la conformación molecular del ADN encontrado en los fósiles) ha permitido ampliar los conocimientos médicos del hombre prehistórico.
Los primeros médicos fueron mujeres
Durante mucho tiempo la prehistoria tuvo género masculino. Y es que los especialistas defendieron durante décadas el rol de los «cazadores-varones» y las «recolectoras-mujeres», ya que los primeros prehistoriadores consideraban que la actividad física de la caza era demasiado peligrosa y exigía una fuerza física que no tenían las mujeres. Sin embargo, este modelo ya no se sustenta, pues se ha demostrado que aquellas mujeres estaban dotadas de una fuerte musculatura y que eran muy vigorosas, por lo que las tareas debieron de estar repartidas de forma equilibrada entre ambos sexos.
Cuando pensamos en caza prehistórica hay una tendencia a pensar en la captura de un mamut, pero la verdad es que la caza menor debió presentar una parte importante de la alimentación y esta podían hacerla las mujeres. Por otra parte, los investigadores han observado que nuestros ancestros comían productos del mar hace 300 000 años y que las mujeres fueron un activo muy importante en este tipo de actividades. A todo esto hay que añadir la recolección de plantas, hecha seguramente en su mayor parte por las féminas, que ha estado en el centro de los cuidados corporales. Los investigadores han demostrado que los neandertales ya usaban cataplasmas de plantas para calmar el dolor hace 40 000 años. En la cueva de El Sidrón (España) se ha encontrado un individuo que trató su absceso dental con una pasta vegetal que tenía brotes de álamos ricos en salicilato: estaríamos ante la primera aspirina de la historia.
El estudio de coprolitos en una cuba de Brasil, de 8000 años de antigüedad, ha revelado la existencia de toda una farmacopea: los problemas intestinales eran tratados con astringentes extraídos de árboles como la Caesalpina y Terminalia; como antiparasitarios se empleaban extractos obtenidos del Chenopodium y Bauhinia; como analgésicos, hojas de Cecropia; como expectorantes, la corteza de Cohoba anadenanthera y para los problemas respiratorios la Cydonia. Lo más verosímil es que las mujeres prehistóricas dominaran el uso terapéutico de las plantas y que fueran ellas las primeras médicas de la humanidad.

El origen de las matronas
La posición de los partos prehistóricos fue, sin duda, vertical: bien de rodillas, de cuclillas o de pie. Esta postura permitía a la madre conservar cierta autonomía y parir sin ayuda de comadronas. En el pueblo San, de Kalahari, las parturientas dan a luz de forma solitaria en el desierto.
No cuesta pensar que la figura de la comadrona (mujeres paleosabias) debió aparecer de forma muy precoz, y las estatuillas de las Venus pudieron jugar un papel fundamental en la transmisión oral de los conocimientos: no solo en relación con la reproducción y el alumbramiento, sino también con la fecundidad, en un sentido amplio del término.
Fueron aquellas mujeres las primeras en comprender que el cese de la menstruación significaba en muchos casos el comienzo de un nuevo embarazo. Son varios los autores que han señalado que la observación etológica de la cabra permitió a las mujeres comprender que el consumo de díctamo (una hierba asociada al orégano) permite expulsar del útero al feto, por lo que algunas futuras madres habrían empleado esa técnica para deshacerse de algunos embarazos no deseados.
Las mujeres de la tribu de los San o de los bosquimanos del Kalahari paren en el desierto y son ellas las que deciden sobre la vida o la muerte del bebé que acaban de traer al mundo.
El término venus fue acuñado por los primeros prehistoriadores de finales del siglo xix para designar las representaciones de mujeres prehistóricas.
En los casi ciento cincuenta años de búsqueda, se han encontrado cerca de un centenar de estatuillas esculpidas en piedra, marfil o hueso, con una media de 10 cm de altura y con marcados atributos femeninos (caderas, muslos, pechos y triángulo vulvar). No es infrecuente que las cabezas no tengan boca ni ojos y que estén levemente inclinadas hacia adelante.
En estos momentos se defiende la teoría de que las venus de pronunciadas redondeces fueron una proyección de un ideal más de que un retrato fidedigno de cómo eran las mujeres de laprehistoria, puesto que los pliegues en caderas, muslos y vientre no reflejan el estilo activo del modo de vida que llevaban esas mujeres. Y es que es estudio de las poblaciones prehistóricas del Paleolítico Superior constata que los miembros superiores tenían una marcada robustez, tanto en hombres como en mujeres. En definitiva, las venus prehistóricas de formas generosas están muy lejos de representar el modelo de mujer dominante.
Siguiendo con el arte prehistórico, hay cientos de huellas en las paredes de cuevas de todo el mundo que aparecen mezcladas con representaciones de animales como bisontes, renos, caballos o mamuts. Durante mucho tiempo, se defendió que aquellas pinturas eran obra de cazadores hombres.
El profesor Dean Snow, de la Universidad de Pensilvania, ha intentado determinar el sexo de los autores de las manos que aparecen en muchas cuevas prehistóricas. Para ello ha utilizado el índice de Manning, según el cual la proporción entre la longitud del índice y el anular no es la misma en hombres y mujeres: las mujeres suelen tener los dedos anular e índice de aproximadamente la misma longitud, mientras que el dedo anular de los hombres suele ser más largo que el índice.
Con la ayuda de un programa informático, el profesor Snow ha analizado las manos prehistóricas y ha llegado a la conclusión de que, sin lugar a duda, allí aparecen manos femeninas hasta en un 75 % de los casos.
En definitiva, la mujer de la prehistoria (paleosabia) adquirió numerosos roles y es la precursora de la working girl actual.
El despertar de la cirugía
El término «cirugía» deriva del vocablo griego cheiros, que significa «mano», y de ergon, «trabajo», por lo que literalmente es «el arte de trabajar con las manos». El nacimiento de la cirugía se puede fijar en el Neolítico, cuando aparecieron unos «profesionales» que, con técnicas y adminículos muy rudimentarios, practicaron las primeras técnicas quirúrgicas de la humanidad: las trepanaciones (del griego trypanon, «perforar»).
Una trepanación consiste, básicamente, en realizar un agujero en alguno de los huesos del cráneo. Las más antiguas encontradas por los arqueólogos se remontan hacia el 3000 a. C., y fueron descubiertas en la cuenca del río Danubio.
El material quirúrgico que se empleaba era muy rudimentario: solía ser una lámina de piedra bien pulida. En cuanto a las vías de abordaje de la operación, podían ser tres: una simple perforación, el raspado paulatino sobre la zona o bien mediante cortes rectilíneos o circulares. El área geográfica de difusión de la trepanación craneal prehistórica es extraordinariamente amplia y abarca Europa, Asia y América. Es curioso que, en las diferentes áreas geográficas, las incisiones se realizasen mayoritariamente en los huesos parietal y occipital.

Cuando uno conoce la existencia de este tipo de práctica quirúrgica lo primero que se pregunta es si sobrevivirían a esta práctica tan cruenta, puesto que en aquella época la anestesia y la asepsia brillaban por su ausencia. En contra de lo que pudiera pensarse a priori, un elevado número de los pacientes consiguieron sobrevivir a la trepanación, a juzgar por las cicatrices encontradas en los cráneos.
Disponemos de algunos cráneos que presentan hasta siete trepanaciones con orificios de tamaño variable, de entre uno y diez cm. Ahora bien, ¿por qué se hacían? Las trepanaciones se realizaban con una finalidad mágico-religiosa. No es difícil imaginar que un enfermo epiléptico, otro con fuertes cefaleas (alguien migrañoso) u otro con un comportamiento raro (un enfermo psiquiátrico) fueran considerados en aquella época personas endemoniadas, es decir, poseídas por un espíritu maligno. Con la mentalidad mágico-religiosa imperante pensaban que únicamente a través de una trepanación se podría expulsar al demonio de la cabeza del paciente.
Con la trepanación se obtenía un fragmento óseo (rondelle), el cual era considerado un amuleto valiosísimo. Su propietario no se separaría de él durante el resto de su vida en el supuesto, claro está, de que consiguiera sobrevivir al acto quirúrgico. En caso contrario uno de los miembros del grupo heredaría el fragmento.
¿Qué pasó con las trepanaciones a lo largo de la historia? En el antiguo Egipto, y contrariamente a lo que se puede leer en la novela Sinuhé el egipcio de Milka Waltari, no era frecuente la trepanación. En la antigua Grecia Hipócrates de Cos, pionero en el tratamiento de lesiones craneales —como lo demuestra su tratado Sobre heridas en la cabeza—, propuso una clasificación de las fracturas craneales e indicó en cuáles podría estar indicada la trepanación, técnica que mejoró enormemente. Posteriormente, Galeno perfeccionaría la técnica, recomendándola en fracturas craneales para aliviar la presión y disminuir el dolor.
En la Edad Media algunos cirujanos como Pablo de Egina (Bizancio), Guy de Chauliac (Francia) y Rogerio (Italia) practicaron este tipo de cirugía, pero indiscutiblemente el gran mérito fue para Abulcasis, que recogió todo el saber griego y latino relacionado con la trepanación. Durante el Renacimiento se continuaron practicando en el tratamiento de la epilepsia traumática para retirar los fragmentos del hueso fracturado, pero sin retirar el tejido cerebral dañado. A lo largo de la Edad Contemporánea se continuaron realizando y se perfeccionaron tanto las técnicas como el instrumental quirúrgico.
Enfermedades en la prehistoria
Entre las enfermedades más frecuentes de la prehistoria estaban las fracturas y las heridas. En una sociedad de cazadores nómadas, la existencia de una fractura ponía en peligro el grupo, ya que retrasaba o impedía la marcha. Por este motivo, la idea de fijar un hueso roto con la intención de inmovilizarlo no debió de tardar en surgir: con ella se aliviaban parcialmente los dolores y se favorecía la movilidad del enfermo. El entablillado debía ser muy elemental, probablemente con ramas.
En la actualidad en algunos pueblos primitivos emplean arcilla blanda, con la cual forman una especie de funda en torno al miembro fracturado, una técnica que recuerda bastante a nuestras escayolas. Además, es posible que el hombre del Paleolítico tuviera enfermedades transmitidas por animales (zoonosis), como brucelosis, peste, talasemia, rickettsiosis o rabia.
El nómada cazador-recolector del Paleolítico se hizo sedentario en el Neolítico. Este paso no fue brusco, sino que debió de suceder a lo largo de miles de años. En esta época se construyeron viviendas de maderas que se rodearon de empalizadas defensivas, se domesticaron animales, los hombres trabajaron la tierra y se hicieron ganaderos. Los animales les proporcionaron carne, leche y ropa.
Esta revolución económica y social influyó en la aparición de nuevas enfermedades: la convivencia extrema con animales y el hacinamiento humano facilitaron la aparición de enfermedades infecciosas, como, por ejemplo, la viruela, la tuberculosis, la lepra y las infecciones entéricas. Otras enfermedades como el paludismo debieron aparecer antes, pero fue en el Neolítico cuando cobraron un mayor protagonismo. En aquella época las enfermedades no infecciosas, como el cáncer o la diabetes, debieron ser excepcionales.
Durante el Neolítico, la vida media estaba en torno a los treinta años y la longevidad del hombre era superior a la de la mujer, puesto que los partos y los embarazos tenían una elevada mortalidad y las mejores piezas de carne debían reservarse para los varones, con la finalidad de que su nutrición fuese óptima y pudieran salir a cazar.

Los tatuajes de Ötzi
En 1991, en el glaciar Tisenjoch (Tirol) se produjo el hallazgo antropológico del siglo cuando una pareja de alpinistas descubrió, por casualidad, los restos humanos de un hombre. Después de un estudio exhaustivo, comprobaron que tenían una antigüedad de 5730 años. El cadáver fue bautizado con el nombre de Ötzi, el hombre de hielo. Para que nos ubiquemos en la línea del tiempo y comprendamos mejor su interés, dos apuntes cronológicos: cientos de años después de la muerte del Ötzi se erigió el monumento de Stonehenge y seiscientos años después el faraón Keops mandó construir una pirámide.
El análisis de las células óseas de Ötzi ha permitido datar su edad: en el momento de su fallecimiento tenía unos cuarenta y cinco años, una edad avanzada para su época. Medía unos 160 cm y pesaba 50 kg.
Uno de los hechos que más sorprende cuando uno ve al hombre de hielo es que su cuerpo está lleno de tatuajes: tiene más de cincuenta repartidos por la espalda, las pantorrillas y el empeine. Es poco probable que los metrosexuales de hace más de cinco mil años se tatuaran su cutis por motivos estéticos: seguramente se realizaban con una finalidad terapéutica, para mitigar el dolor. Con este hallazgo estamos, pues, ante el antecedente prehistórico de la acupuntura. Al parecer, los hombres de la prehistoria se hacían finas incisiones y frotaban la zona con carbón vegetal. Esto explicaría por qué los tatuajes de Ötzi tienen una tonalidad azulada. El análisis de sus dientes ha revelado aspectos muy interesantes como, por ejemplo, que no tenía muelas de juicio y que sus dientes estaban muy desgastados, pero ninguno tenía caries. Seguramente porque su dieta era básicamente de cereales mezclados con arena y contenía muy pocos hidratos de carbono.
Es probable que Ötzi fuera asesinado, algo que podemos saber gracias a los datos que ha proporcionado una tomografía axial computarizada (TAC) de su cuerpo. Los investigadores encontraron una punta de flecha en su hombro izquierdo, la cual le debió producir la lesión de una arteria y una hemorragia interna, que acabó con su vida en minutos. ¡Ötzi murió desangrado como consecuencia de las lesiones producidas por una flecha!
El móvil del crimen sigue siendo todavía una incógnita. Lo primero que se barajó fue el robo: sin embargo, junto a los restos óseos se encontraron numerosas pertenencias y, entre ellas, un hacha con hoja de cobre. Para que nos hagamos una idea de su valor, un hacha de estas características equivaldría a poseer un «Rolex prehistórico». A ningún ladrón se le pasaría por alto semejante detalle después de asesinarlo, por lo que parece una hipótesis poco probable. En este momento, la teoría más aceptada es que debió tratarse de un encuentro casual entre Ötzi y otro grupo de hombres que se saldó con la muerte de nuestro protagonista. Ahora bien, ¿qué hacía el hombre de hielo por esos terruños? Los antropólogos apuntan la posibilidad de que fuese algún pastor cuidando un rebaño.
Terapéutica prehistórica
Al hombre prehistórico su instinto debía empujarle a prácticas tales como lamer heridas, comer determinadas plantas, succionar la piel tras una picadura o presionar una herida para detener una hemorragia. En definitiva, debía practicar un empirismo primitivo, derivado de la experiencia.
Su instinto también le llevaría a utilizar el fuego para cauterizar heridas o recomendar reposo al enfermo convaleciente. Por otro lado, y en una vertiente mágico-religiosa, las creencias religiosas le harían recurrir a los dioses, espíritus y demonios para explicar y comprender determinadas enfermedades, que serían el resultado del castigo divino.
En la medicina primitiva no existe distinción entre enfermedad orgánica, funcional y psicosomática, debido a que el concepto que prima es el mágico. Para estos pueblos la enfermedad puede ser producida por el azar o por procesos de tipo mágico. En un estudio realizado por Clements (1932) se concluyó que existen cinco causas mágicas capaces de producir la enfermedad: la infracción del tabú, el hechizo dañino, la posesión de un espíritu maligno, la intrusión de un cuerpo extraño y la pérdida del alma.
La infracción del tabú se produce cuando se rompen las normas sociales que intentan preservar al individuo de las impurezas. Se suele relacionar con los alimentos (consumo de alimentos y bebidas prohibidas), la conducta sexual (mantener relaciones sexuales durante el periodo menstrual o entre personas con lazos consanguíneos) y las relaciones del individuo con la familia y el grupo social (desobediencia a padres y sacerdotes).
La inducción de la enfermedad por un hechizo dañino es muy característica de los pueblos africanos y en algunos grupos étnicos de las Antillas. Se realizan efigies de madera, arcilla o cera que son traspasadas con clavos o en las que se realizan mutilaciones para que aparezcan en los enemigos.
Hay una creencia ancestral de que existen espíritus buenos y malos que se encuentran localizados en objetos inanimados y en seres vivos. Es necesario realizar determinados rituales a estos espíritus para no «ofenderles», puesto que en tal caso podrían invadir al individuo y ocasionarle enfermedades. La intrusión de un cuerpo extraño dentro del organismo es la base de su rechazo a recibir inyecciones y transfusiones. En todas las culturas primitivas existe la creencia universal de que el alma es la parte esencial del individuo y que se puede perder de muy diversas formas, como por ejemplo por un susto, por un accidente imprevisto o por un temor desencadenado de forma súbita.
Cuando el hombre prehistórico se hizo sedentario apareció la figura del sanador o chamán: un miembro del grupo capaz de diagnosticar, pronosticar, preparar un medicamento sanador o realizar un rito mágico. Para el diagnóstico, obviamente, el chamán recurría a métodos mágicos que le permitían identificar la dolencia; con tal fin arrojaba granos de maíz, piedras o huesos pequeños, o examinaba las vísceras de animales sacrificados. En otros casos el chamán entraba en un estado de trance, tras inhalar polvos de semillas alucinógenas, que le ponían en contacto con la divinidad.
La ingestión de un hongo alucinógeno llamado Psilocybe hispánica podría estar relacionada con la celebración de encuentros religiosos de poblaciones sedentarias. Es posible que los habitantes prehistóricos de Cuenca fueran los primeros europeos que consumieron estos hongos, tal y como aparecen representados en las pinturas rupestres del yacimiento de Villar del Humo (6000 a. C.). A pesar de todo, no es la referencia más antigua relacionada con el consumo de hongos alucinógenos, ya que hay una representación previa en un mural en Argelia (su antigüedad es superior a los 7000 años).
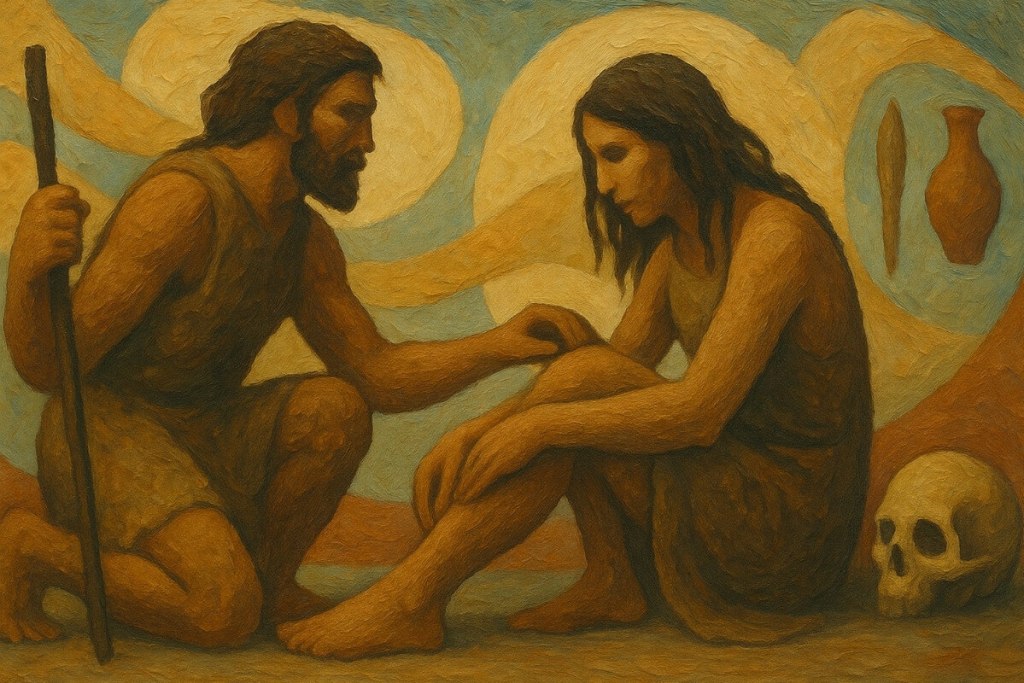
La clave del poder curativo del chamán radicaba en la capacidad de liberar la fuerza psíquica del individuo enfermo. Las formas de expresión eran muy variadas: transferir el maleficio a otra persona o a un animal doméstico (pollo, cabra) o bien proyectar el mal hacia un objeto inanimado (generalmente un utensilio de madera), que posteriormente sería abandonado en un sendero de la selva o enviado al mar en una pequeña embarcación. En aquellos casos en los que se había producido una infracción del tabú era muy importante que el enfermo reconociese su culpabilidad mediante un proceso de catarsis, ya que al ser consciente de las faltas morales cometidas podría recuperar la salud. Con este fin se realizaban además ritos de purificación con agua (como ocurre con los hindúes en el Ganges), ayuno, inducción del vómito o de purgas.
En aquellas dolencias provocadas por simpatía maléfica era preciso realizar exorcismos y conjuros siguiendo ritos y fórmulas mágicas establecidas previamente. Las enfermedades producidas por intrusión de cuerpos extraños eran tratadas mediante ventosas y maniobras de succión. Posteriormente, el chamán exhibiría a la comunidad pequeños objetos (huesos, piedras), que supuestamente habían sido extraídos al enfermo.
En aquellos casos en los que la enfermedad era provocada por la posesión de un espíritu maligno, se recurría a intentar expulsar al espíritu asustándole con ruidos, batiendo instrumentos (sonajeros, tambores) o realizando danzas rituales mientras se recitaban textos mágicos. Por último, si la enfermedad había sido causada por el rapto del alma, el chamán tenía que desdoblar la suya y hacer que saliese en busca del alma del enfermo, para que la obligase a reintegrarse nuevamente en el cuerpo abandonado.
El médico primitivo era sincero con el ejercicio de su profesión, tanto desde el punto de vista vocacional como en su creencia. La medicina que realizaba el chamán se puede considerar que era terapéuticamente más completa que la medicina actual, porque en el concepto de enfermedad se integraban aspectos orgánicos y psicosomáticos.
La actitud que adoptaba el grupo frente al paciente era muy variada, si la enfermedad era leve se le administraba un tratamiento, pero si era grave o de causa incomprensible se consideraba que era un castigo divino y, en tal caso, podría ser abandonado a su suerte o ser sacrificado a los dioses.
Mujeres chamanes
Cincuenta caparazones de galápagos, la pelvis de un leopardo, la punta del ala de un águila, la cola de una vaca, el antebrazo de un jabalí y restos humanos… ¡No se trata de una macabra receta! Son los restos encontrados en una tumba. Este hallazgo se produjo en Galilea occidental, al norte de Israel, por un equipo de arqueólogos de la Universidad de Jerusalén y que han datado su antigüedad en unos 2000 años. En ese momento, la humanidad se encontraba inmersa en el Neolítico. La tumba pertenece a la cultura natufiense, una denominación que alude al río Natuf, que baña las tierras de Israel.
Las tumbas de esta cultura solían ser individuales o colectivas, y en ocasiones se realizaban en cuevas, pero nunca con restos de animales. ¿Por qué en esta ocasión sí? Y lo más importante, ¿quién era el muerto? El muerto debió tener un papel destacado en la comunidad. Además, fue enterrado de lado, con la columna, la pelvis y el fémur derecho contra la pared de la tumba, de forma que sus rodillas estuvieran flexionadas. Lo encontraron en posición fetal. Era una forma metafórica de indicar que con la muerte se alcanzaba la vida eterna. Además, sobre los restos óseos los enterradores colocaron diez piedras, para evitar que pudieran ser devorados por animales.
El estudio de los restos humanos ha permitido saber que se trataba de una mujer, que era de estatura pequeña y que, en el momento que falleció, tenía unos cuarenta y cinco años. Lo más probable es que sus contemporáneos pensaran que la mujer tenía poderes sobrenaturales y que estos se relacionaban de alguna manera con los animales con los que fue enterrada. Todos estos datos nos hacen pensar que la mujer debió ser una chamana.

Un servicio de urgencias prehistórico
Uno de los iconos culturales del Reino Unido es Stonehenge, un monumento megalítico de 4000 años de antigüedad situado en la planicie de Salisbury. Se construyó dos siglos antes que los egipcios comenzaran a levantar la pirámide de Keops. Sobre Stonehenge se ha dicho prácticamente de todo, desde que fue un observatorio astrológico, una calculadora astronómica, un templo religioso, un monumento a la fertilidad… En el año 2003, un grupo de investigadores canadienses propuso una teoría muy atractiva: si Stonehenge se observa desde arriba tiene gran similitud con el aparato genital femenino: el círculo interno de piedras azuladas serían los labios menores, las gigantescas rocas externas los labios mayores, el altar de piedra el clítoris y el centro abierto la vagina.
Las piedras azules están formadas por dolerita y feldespato, y fueron traídas de las montañas de Preseli (Gales), a unos 400 km de distancia. ¿Por qué las trajeron desde tan lejos? ¿Acaso no había piedras similares en otros puntos de Inglaterra? Estas piedras no son exclusivas de las montañas de Preseli, las hay en otras zonas geográficas, algunas próximas a Stonehenge. Los arqueólogos han descubierto que Preseli era un lugar muy venerado por el hombre del Neolítico y que allí había manantiales a los que se atribuían cualidades terapéuticas. Además, hay un mito que enlaza Stonehenge con Delfos, puesto que en la Antigüedad se pensaba que Apolo residía en Delfos hasta la llegada del invierno y que entonces emigraba hacia la tierra de los hiperbóreos, identificada comúnmente con el Reino Unido. A esto hay que añadir que para los griegos y romanos Apolo era el dios sanador por antonomasia.
Durante más de quinientos años Stonehenge fue un lugar de enterramiento, los arqueólogos calculan que allí fueron sepultadas más de doscientas cuarenta personas. Cuando se analizan los restos de las personas enterradas se comprueba que muchas de ellos tenían deformaciones, enfermedades graves, traumatismos óseos y trepanaciones craneales. ¿Pura casualidad? Probablemente no. Quizás se trataba de enfermos que se desplazaron hasta allí desde lugares lejanos para curarse, es posible que los pobladores de la zona pensasen que las piedras tenían propiedades sanadoras especiales.
Todavía es más sorprendente los resultados que se obtienen al analizar la dentadura de los cuerpos allí enterrados, pues evidencian que muchos de ellos procedían de Gales, Irlanda e, incluso, de la Europa continental. Se ha descubierto los restos de un hombre, al que se ha bautizado con el nombre del arquero de Amesbury, que podría proceder de los Alpes suizos. Se trata del mejor ejemplo de migración prehistórica descubierta en Europa. Fue un hombre rico, de entre treinta y cinco y cuarenta y cinco años, de complexión fuerte y en su tumba se encontraron los objetos de oro más antiguos del Reino Unido.
Ahora bien, ¿por qué viajó desde tan lejos el arquero? Los arqueólogos han descubierto que tenía una rótula fracturada y debía caminar cojeando. Es posible que viajara hasta allí buscando la curación. ¿Y fue a pie desde Suiza o lo tuvieron que llevar? De momento no disponemos de respuestas.
Cortesía de Muy Interesante
Dejanos un comentario:

