Los siglos centrales de la Edad Media fueron el marco temporal en el que se produjeron dos fenómenos aparentemente contradictorios, pero en realidad íntimamente relacionados. Por un lado, la reforma y consolidación de la Iglesia católica, con toda su capacidad para imponer una religiosidad ortodoxa al conjunto de la cristiandad. Y por otro, el surgimiento de infinidad de movimientos heterodoxos que cuestionaban esa autoridad y eran cauce de expresión de sentimientos religiosos apasionados, además de genuinamente preocupados por profundizar en la fe cristiana.
Paradójicamente, pues, al mismo tiempo que la Iglesia se convertía en una superestructura capaz de guiar doctrinal y orgánicamente al conjunto de los creyentes o a los miembros de la propia institución, aparecieron corrientes de contestación a los dogmas, los sacramentos o la infalibilidad del papa que se escindieron de aquel cuerpo pretendidamente monolítico.
Además de los cátaros, la Europa alto y plenomedieval es el escenario donde encontramos diversos movimientos surgidos, en cierta medida, del mismo magma de intensa espiritualidad en el que se gestaría la reforma del catolicismo. Veamos cuál fue el origen y desarrollo de algunos de los que se pueden relacionar más directamente con el catarismo, desde un punto de vista doctrinal o meramente cronológico.
Espíritu y materia, luz y tinieblas
El dualismo de raigambre gnóstica o maniquea, según los autores, es el sustrato en el que proliferaron varias herejías orientales que, según una larga tradición historiográfica en revisión actualmente, pudieron haber inspirado la de los albigenses en la Occitania del siglo XII.
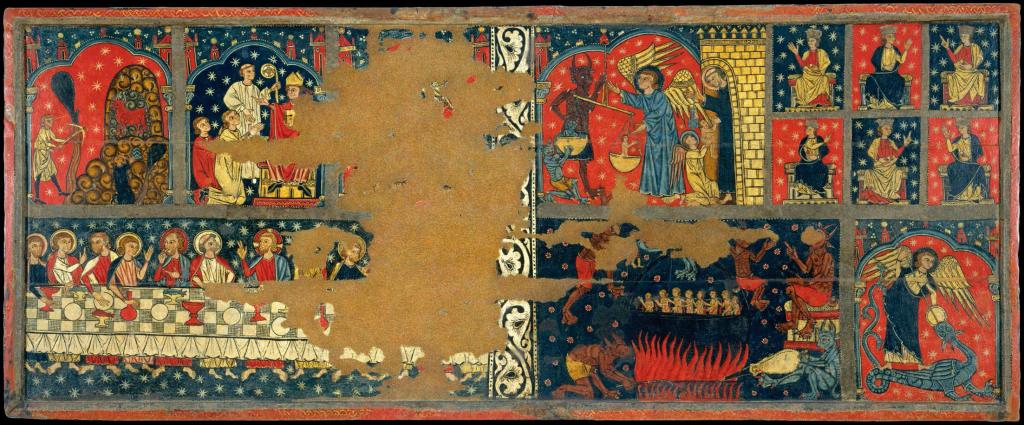
Desde un siglo antes, en todo caso, en diferentes lugares de Europa (Orleans, Cambrai, Colonia, Rávena o el Piamonte) se detectan movimientos disidentes con ese componente dualista, descalificado genéricamente como maniqueo, que pudo llegar al continente a través de los cruzados que regresaban de su viaje, o debido a la directa presencia de predicadores de origen oriental. En esencia se trataba de creencias procedentes de la Persia sasánida y basadas en la idea de un mundo regido por dos principios universales enfrentados, el Bien y el Mal.
El mundo terrenal y la materia, incluida la Iglesia o el cuerpo humano, pertenecen al terreno del Mal; están esencialmente corrompidos y se asocian a las tinieblas. El espíritu humano y la luz se hallan, por tanto, cautivos en esa materialidad impura, y solo a través del rechazo del mundo tangible y físico, conseguido mediante la práctica del ascetismo, es posible la trascendencia o la liberación. Solo la revelación interior y la ulterior resurrección daban acceso a una existencia superior.
Difundido en el siglo III por el profeta persa Manes o Mani, el maniqueísmo se infiltró en diferentes creencias, fundamentalmente en el zoroastrismo, aunque también en el budismo y el islam. Fue refutado por el obispo Ireneo de Lyon, pero entabló asimismo un contacto primitivo con el cristianismo. De esa hibridación se impregnaron, en primer lugar, los paulicianos, cuyo origen se remonta al siglo VII, cuando este dualismo encontró arraigo en Armenia a partir de las predicaciones de Constantino de Mananalis, que acabó condenado como hereje y fue lapidado en tiempos del emperador bizantino Constantino IV Pogonato (649-685).

En consonancia con el maniqueísmo, esta doctrina sostenía la existencia de un Dios que gobierna sobre el mundo material y otro que era creador de las almas, pero los elementos heterodoxos no se limitaban a eso y afectaban a aspectos fundamentales de un cristianismo con muchos rasgos primitivos. Rechazaban el valor espiritual y la ritualidad de los sacramentos, eran abiertamente iconoclastas –incluso contra el símbolo de la cruz– y amputaban las Sagradas Escrituras a su conveniencia, además de ser contrarios a toda jerarquía eclesiástica y a considerarse a sí mismos como cristianos.
Coincidencias doctrinales
En el siglo X, los bogomilos pudieron entrar en contacto con algunos paulicianos instalados en Tracia; pese a cuestionarse recientemente una directa genealogía que, desde Mani, pasando por los paulicianos, llegase a los bogomilos y después a los cátaros, lo cierto es que los indicios de contactos son significativos.
El origen conocido de esta secta se encuentra, en todo caso, en la exitosa predicación del clérigo Bogomil, que vivió a mediados del siglo X en Bulgaria. El contexto era el de la cristianización del país tras la conversión de su rey Boris I (hacia 828-907), y lo cierto es que muchos de los nuevos cristianos búlgaros se decantaron por las creencias heréticas de inspiración dualista que proponía el pope, e imitaron su vida ejemplar.
Las principales características doctrinales del movimiento remiten, de cualquier modo, a esa comentada concepción del mundo y su génesis en la que pugnan las fuerzas del Mal y del Bien, de un Diablo creador de todo lo existente (también llamado Mammon) y de Dios, padre del mismo Diablo y de Jesús, por lo que a veces se ha tildado al bogomilismo de dualismo mitigado, diferente al de los paulicianos, ya que a la postre Lucifer era también una creación del Dios padre todopoderoso y, por ende, subordinado a él.
Pero, amén de la aversión por todo lo material y su preferencia por lo espiritual, en consonancia con aquellas creencias, la doctrina bogomila entraba en contradicción con otros muchos dogmas del cristianismo (la Encarnación, la transubstanciación o la Trinidad). Cuestionaban también la validez de los sacramentos, así como la liturgia y la propia función de los templos.
Y completaban su pulso contra la Iglesia oficial con un posicionamiento contrario a la feudalización de la sociedad y a la influencia político-religiosa del Imperio bizantino en Bulgaria, por lo que fue considerada también una especie de herejía nacional de los búlgaros.

Fuera de sus fronteras, sin embargo, parece que la misión del prelado bogomilo Nicetas, en 1167, ayudó a prender la llama del catarismo en Languedoc y Lombardía. La evolución de este credo en tierras francesas ha merecido tradicionalmente un gran interés historiográfico, pero también merece recordarse que en el norte de Italia se conoce la existencia de varias sectas locales impregnadas de ese dualismo tan denostado y perseguido por la curia pontificia.
Se trata de las escuelas de Concorezzo, Mantua-Bagnolo y Desenzano, que, en los dos primeros casos, siguieron una forma de dualismo mitigado, parecido al que practicaban los bogomilos. En el tercero, en cambio, estuvieron apegados al dualismo absoluto que participaba de la creencia en dos principios absolutos, responsables de hecho de la creación de dos mundos, cosmología doble que compartieron con los cátaros franceses.
Pobreza y vida apostólica
La aspiración de renovar la Iglesia mediante el regreso a la literalidad de las fuentes evangélicas estuvo en el origen de otros muchos movimientos a lo largo de la historia del cristianismo que, pese a no contradecir de entrada los dogmas y principios básicos de la ortodoxia romana, en muchas ocasiones incomodaron a las autoridades eclesiásticas y acabaron siendo condenados como heréticos.
La idea de emular el desapego y rigor de la vida de Cristo y de sus primeros discípulos caló especialmente entre los más humildes de una sociedad rasgada por enormes diferencias. Por el contrario, la mayoría del clero feudalizado y alejado de aquellos ideales y la poderosa curia pontificia, así como la burguesía urbana con un poder económico creciente, vieron con recelo los distintos grupos surgidos con esa vocación espiritual.

El enfrentamiento entre unos y otros se materializaría cuando algunas de esas congregaciones se impregnaran con influencias dualistas o maniqueas (es el caso de las fundadas por Pedro de Bruys o Enrique de Lausana a mediados del siglo XII), o cuando, en ocasiones, se deslizaran hacia una violencia dirigida contra las propiedades privadas o los miembros de los grupos más privilegiados de la sociedad.
Los seguidores de Valdo
Cronológicamente coetáneos y en ocasiones confundidos con los cátaros, pese a las enormes diferencias ideológicas que los separaban, quizá fueron los valdenses los más conspicuos seguidores de ese camino de perfección, pobreza y rigor espiritual que acabó siendo considerado herético. Valdo o Vaudès –al que posteriormente se antepuso el nombre de Pedro, seguramente para acercarlo a la tradición apostólica– fue un rico comerciante de paños de Lyon que en 1173 renunció a la vida del mundo.
Abandonó su familia y estatus, fundó una cofradía penitencial basada en la pobreza radical y voluntaria de signo apostólico y, desde entonces, se dedicó además a la predicación itinerante acompañado de sus seguidores, que, como él, vivían exclusivamente de la caridad.

Aunque su mensaje no discutía el de la Iglesia oficial, los también llamados Pobres de Lyon aspiraban, en cambio, a acabar con el monopolio del clero en su papel de depositario y transmisor del saber religioso. Proponían así un acceso personal, sin intermediarios y en lengua vernácula a las Sagradas Escrituras, lo que pronto les granjeó la desconfianza –cuando no la abierta hostilidad– de la jerarquía eclesiástica, que vio con mucho recelo su espíritu misionero.
El papa Alejandro III recibió a Pedro Valdo y una delegación de valdenses en el III Concilio de Letrán, celebrado en Roma en 1179, y, aunque los relatos del encuentro son algo confusos, parece que autorizó su forma de vida, pero limitó su vocación evangelizadora a la expresa autorización de los eclesiásticos locales.
Aunque Valdo hizo profesión de fe y ratificó uno por uno los principales dogmas y doctrinas de la Iglesia, la evolución del valdismo desembocó, sin embargo, en desobediencias, predicaciones desautorizadas y duras críticas contra el clero, así como en algunos excesos y violencias, lo que provocó su definitiva condena y la excomunión de sus miembros en 1184. Pedro Valdo moriría en 1217; entre 1201 y 1213, muchos de sus seguidores retornaron al seno de la madre Iglesia, pero su mensaje siguió presente en diferentes regiones: su andadura como doctrina aparte no había hecho más que empezar.
En el fértil sustrato heterodoxo de las ciudades del norte de Italia, por ejemplo, prendió un movimiento emparentado con el de los valdenses e inspirado asimismo en la vida apostólica. Nos referimos a los humiliati, conocidos en este caso como los Pobres de Lombardía, algunos de los cuales también se reintegraron en la ortodoxia católica a principios del siglo XIII y tomaron la regla agustina.
La gran mayoría, sin embargo, contradiciendo al propio Valdo, se mantuvieron contumaces en un rechazo frontal a la Iglesia y los sacramentos, llegaron a establecer un culto especial, generaron una estructura orgánica al frente de la cual nombraron un “rector” o “preboste” y acabaron por fundar conventos y confraternidades en el Véneto y Lombardía. Desde allí, pese a las duras persecuciones que sufrieron, se extendieron por Europa central, lo que sembró la semilla de su continuidad en época moderna.

En España hubo asimismo reflejos de aquel movimiento de pobreza voluntaria, como el promovido por Durán de Huesca, el cual, al igual que en Italia, siguió una evolución en dos corrientes: la protagonizada por el propio clérigo oscense, fuera ya del valdismo, quien en 1212 conseguía del papa Inocencio III la aprobación para su Orden de los Pobres Católicos y defendía en sus escritos las creencias ortodoxas frente a los herejes cátaros; y la seguida por quienes, a mediados de esa centuria en la zona catalana, retornaron a la herejía valdense y fueron objeto de persecución por san Raimundo de Peñafort.
En los siglos posteriores, los valdenses llegaron a constituir una especie de Iglesia con su propia estructura diocesana y una organización de su labor misionera. Emulando a los cátaros, sus fieles se dividían entre “maiores” o “perfectos” y “iuniores” o “creyentes”. Ambos colectivos practicaban la pobreza, aunque los primeros lo hacían de forma absoluta y se dedicaban fundamentalmente a la predicación itinerante en parejas.
Pero las semejanzas con los albigenses se quedaban ahí, ya que rechazaban el concepto dualista de un mundo regido por los principios del Bien y el Mal y, consecuentemente, se oponían también a la predestinación y creían en la libertad personal como agente para la salvación. El valdismo, tras fusionarse con la doctrina protestante en el siglo XVI, sigue existiendo en la actualidad como una Iglesia diferente de la católica, con implantación en Italia y algunos países de Iberoamérica.
Cortesía de Muy Interesante
Dejanos un comentario: