Vivimos rodeados de certezas que damos por sentadas. Que la Tierra es una esfera perfecta. Que el internet oscuro es una guarida para delincuentes. Y, sin embargo, muchas de esas “verdades” se tambalean al mínimo soplo del conocimiento científico. La realidad, como tantas veces, es más compleja, más fascinante y menos categórica que los titulares o las clases de colegio. Aclaramos más de una decena de mitos modernos sobre ciencia y tecnología para invitar a la curiosidad, al espíritu crítico y a la sorpresa.
Mito 1: Einstein no aprobó Matemáticas…
Nada más atractivo como anécdota que presentar a uno de los mayores genios científicos del siglo XX como un estudiante torpe. Pero atractivo no quiere decir verídico: este rumor nace del hecho de que el futuro autor de la teoría de la relatividad suspendió en 1894, cuando tenía dieciséis años, el examen de admisión de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza. Pero se trataba de un examen que nada tenía que ver con las matemáticas, disciplina que Einstein a esa edad tenía plenamente dominada.
De hecho, durante un tiempo pensó en seguir la carrera de matemático en vez de optar por la física: “Antes de los quince años, ya me sabía todo el cálculo diferencial e integral”, declaró en una ocasión.
El verdadero suspenso de Einstein fue en lengua. El idioma en el que se realizaba el examen de admisión era el francés, y el joven Albert tenía, por entonces, conocimientos bastante limitados. Como se podía esperar, con esa base, el trabajo que entregó Einstein –en el que destacaba el texto Mis planes de futuro, un breve ensayo en el que contaba sus aspiraciones académicas y profesionales–, fue considerado “lleno de errores” por el tribunal examinador; y le denegaron la admisión. Dos años después, ya con el idioma más dominado, Einstein fue por fin admitido en la institución suiza.
Pero las matemáticas jamás supusieron para él ningún problema, ni antes ni, obviamente, en los años futuros.
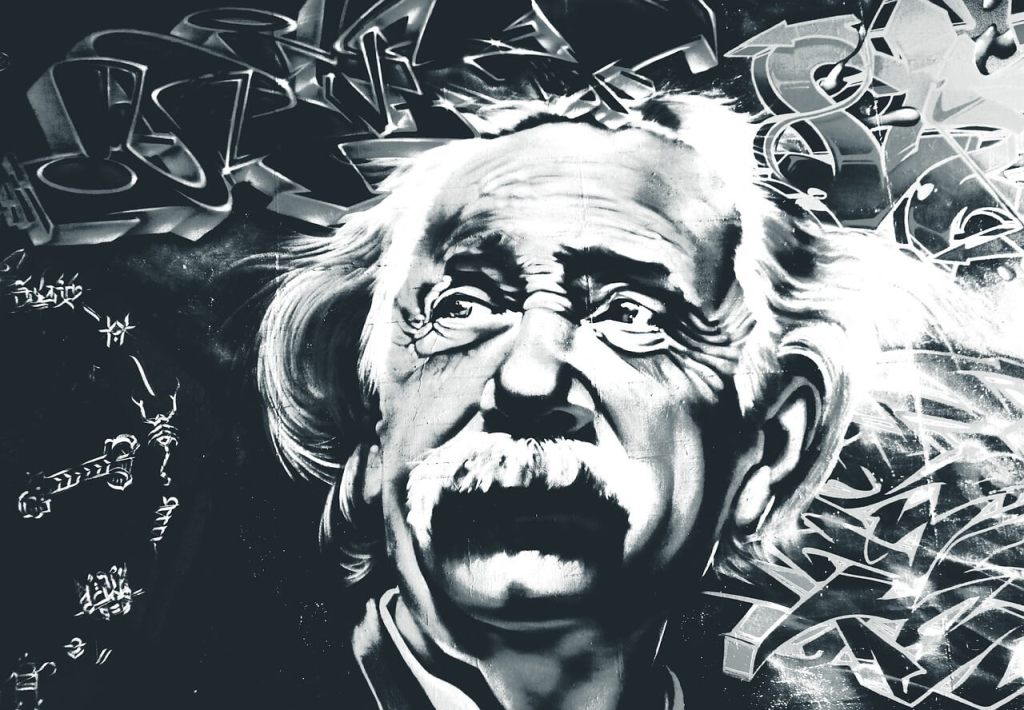
Mito 2: … y recibió el Nobel por su teoría de la relatividad
Por increíble que parezca, no fue así. ¿Cómo es posible que el físico más influyente del siglo XX no recibiera el Premio Nobel por su logro más conocido? Durante la segunda década del siglo, el nombre de Einstein sonó año tras año en la Academia sueca como uno de los candidatos al galardón más firmes. Sin embargo, cuando por fin lo recibió fue por sus trabajos sobre el efecto fotoeléctrico, publicados, por cierto, en 1905, el mismo año que su teoría de la relatividad especial.
Los historiadores arguyen varios motivos: uno fue que el comité se opuso durante años, objetando que la relatividad no estaba probada. Y cuando, por fin en 1919, el astrofísico de Cambridge Arthur Eddington la demostró durante un experimento para medir la deflección estelar, el nombre de Einstein terminó de hacerse famoso en todo el mundo.
Había también motivos extracientíficos, como el antisemitismo y la oposición a su ideología pacifista, razones que llevaron a dejar el premio desierto en 1921, antes que dárselo a Einstein. Al año siguiente, por fin, se acordó concedérselo, pero dejando intencionadamente la teoría de la relatividad a un lado y recurriendo a otro de sus logros.
No es, en absoluto, un trabajo despreciable. Muchos especialistas lo consideran de idéntica importancia que la famosa teoría e incluso mayor: entre otras cosas, introdujo el concepto del fotón (que él llamó cuanto de luz). El premio venía envenenado. Einstein no acudió a la ceremonia de entrega y cuando por fin leyó su discurso de aceptación, en 1923, este trataba exclusivamente sobre la teoría de la relatividad. Quien ríe el último.
Mito 3: El internet oscuro está dedicado únicamente a actividades ilegales
En absoluto. Recientes estudios estiman que solo un 45 % de los sitios presentes en él tienen que ver con estas actividades; y estas, en su gran mayoría, no son de extrema gravedad. En cierto modo, se cometen más crímenes en el internet común, el que todos usamos, ya que en él se encuentra toda la información que interesa a los ciberdelincuentes.
Tampoco es ilegal acceder a la Red Oscura. De hecho, empresas como Facebook y medios como ProPublica, por ejemplo, están también allí. El internet oscuro comenzó como una plataforma de navegación anónima, que requiere de navegadores especiales –Tor es el más popular y, no, usarlo no contraviene ninguna ley– para comunicarse en los países sujetos a regímenes dictatoriales o que censuran la libertad de expresión. Sus usuarios no dejan rastro al navegar ni al colgar en él sitios web.
Es cierto que este anonimato ha atraído a delincuentes que ofrecen desde información clasificada sobre empresas y particulares hasta armas o drogas. Pero son más la excepción que la regla; la mayoría son, simplemente, timos y el tráfico de mercancías ilegales se ha combatido con mucha eficacia en los últimos años.
También se suele decir que, como la parte oculta de un iceberg, la Red oscura es mucho más grande que la que usamos la mayoría de las personas. En realidad, el número de sitios presentes en ella no llega, en la mejor de las estimaciones, al medio millón: una gota en el océano de la Web.
Mito 4: El Sáhara es el desierto con mayor extensión del mundo
Esta equivocación surge de nuestra idea preconcebida de pensar que un desierto es una extensión inacabable… de arena. Pero la definición de desierto es la de una zona de terreno que recibe menos de 250 mm de precipitaciones por año; y eso abarca también a los polares.
Si se tienen en cuenta, entonces el Sáhara, con sus 9,2 millones de kilómetros cuadrados, queda en tercer lugar en la clasificación mundial, derrotado por el Ártico, un gigantesco desierto de hielo situado en el Polo Norte, con 16,5 millones de kilómetros cuadrados, y por la Antártida, con 14 millones.
Al igual que en sus contrapartidas de arena, estos desiertos presentan unas condiciones ambientales tan hostiles a la vida humana –la temperatura mínima en el Ártico llega a los 40 grados bajo cero y en la Antártida, a 90– que no cuentan con población fija, solo con bases dedicadas a la investigación, que realizan casi todo su trabajo durante el verano.
De todos modos, no se puede descartar que esta clasificación cambie si continúa el calentamiento global causado por el cambio climático, que está haciendo retroceder los desiertos polares y avanzar los de arena. Puede que con el tiempo el Sáhara acabe, en efecto, ganando en superficie a sus rivales helados. Eso sería divertido para los amantes de los tópicos, pero nefasto para la salud del planeta.

Mito 5: Los mares reflejan el color del cielo
La idea de que el mar es un gigantesco espejo del cielo tiene más de poesía que de ciencia. Y esto es así porque el agua del océano es transparente; su habitual coloración azulada se debe a un fenómeno óptico, por el que mares y océanos reflejan, en efecto, algunos colores, pero absorben otros.
Así, los colores fríos, como azules y verdes, sí son reflejados, pero los cálidos como el amarillo, el naranja o el rojo son completamente absorbidos. Esto explica que el mar siga mostrándose azul en los días nublados cuando, si de verdad actuara como un espejo, su superficie debería ser entonces blanca o gris. Hay otros factores que influyen también en esa percepción cromática, como la cantidad de microorganismos presentes en el agua, que puede hacer variar el color de la masa líquida del verde y al marrón oscuro.
Las civilizaciones antiguas no solían decir que el mar era azul. El poeta griego Homero, por ejemplo, empleaba metáforas como “dedos rosados de la aurora” o “color de vino” para describir el océano, demostrando más creatividad que muchos de sus colegas de hoy.
Mito 6: El diamante es la sustancia más dura que existe
Aquí, más que desmentir se trataría de actualizar la información, porque el diamante fue, en efecto, la sustancia más dura que existe… pero dejó de serlo en 2015. Ese año, los laboratorios de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (EE. UU.), crearon el material sintético Q-carbono, hasta un 60 % más duro que un diamante natural.
Para fabricar estas moléculas, los científicos expusieron carbono no cristalizado a altísimas temperaturas y lo enfriaron rápidamente, generando así micropartículas de este material. Algunas cosas que se han descubierto sobre este recién llegado lo convierten en un material tan intrigante como resistente: es magnético, brilla cuando se lo expone a una fuente de energía, y sus descubridores han dado con una técnica para crear, a partir de él, estructuras diamantinas a temperatura ambiente y sin tener que alterar la presión atmosférica.
Es aún muy pronto para saber si estamos en la puerta de la fabricación industrial de diamantes baratos o, incluso, de herramientas para tratarlos de formar más asequibles; pero de su dureza a toda prueba ya no cabe duda ninguna.
Mito 7: Los silenciadores hacen inaudibles los disparos
Los ruidos que hacen las armas disparadas en películas y series, con o sin silenciador, no se parecen en nada a los que hacen en el mundo real. Previamente, han pasado por el departamento de sonido para hacerlos más espectaculares y adaptados a lo que, como público, estamos acostumbrados a oír. El sonido de las armas no silenciadas se potencia, y el de las silenciadas se atenúa hasta no ser más que un suave puf.
Pero dependiendo del calibre y del tipo, podemos oír el disparo de un arma silenciada incluso a cientos de metros de distancia. Los silenciadores no eliminan el ruido, solo lo atenúan, y menos de lo que podría pensarse.
Esto es así porque un disparo provoca dos ruidos diferentes: el primero es el resultado de una onda de presión que se produce en el momento en que se acciona el gatillo y se desencadena la expansión de los gases que propulsan la bala. El silenciador acoplado al cañón ayuda a apagar esa explosión bloqueando la propagación de las ondas sonoras; solo la ayuda, porque, en las armas de mayor calibre, el sonido sigue siendo muy audible.
El otro ruido es el provocado por el proyectil al abrirse paso por el aire, que varía según el arma, sea subsónica o supersónica. Y ante él, los silenciadores no pueden hacer nada. Aun así, este dispositivo sigue resultando muy útil en el terreno militar, ya que disimula el origen del disparo lo bastante para dificultar la localización del tirador.

Mito 8: El kilo tiene mil gramos
La unidad de medida kilo tiene, efectivamente, mil gramos. Es el objeto en el que se basa el estándar de esta unidad de masa el que dejó de tener mil gramos hace tiempo. Desde 1889, una caja fuerte de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Francia guarda un cilindro de platino iridiado que sirve de referencia a la hora de determinar el peso de mil gramos. Pero se calcula que, en el tiempo que ha transcurrido desde su fabricación, puede haber perdido en torno a 50 microgramos.
Un microgramo es la milmillonésima parte de un kilo, así que, en principio, es una pérdida inapreciable, aunque estas unidades se fabricaron para ser lo más exactas posible. En todo caso, hay más de cien copias del cilindro repartidas por todo el mundo (en España tenemos dos) para que sea posible establecer exactamente masas sin necesidad de viajar hasta París. Pero, aun así, está claro que no son invulnerables a sufrir diminutas variaciones y desgastes que pueden poner en peligro el patrón y, con él, cualquier cálculo que lo utilice como guía.
Por eso, desde 2019, la metrología mundial utiliza como nuevo sistema la constante de Planck, llamada así desde que, en 1900, este físico alemán describió cómo los objetos irradian energía en pequeños valores llamados cuantos; esta energía es proporcional a una cantidad llamada h.
Si se conoce el valor de h, se puede equiparar la masa con una cantidad determinada de electricidad y calcular la corriente eléctrica para levantar un kilogramo, que quedará definido según los números obtenidos. La clave está en calcular con toda precisión el valor de h, y por ello se encargó la medición a instituciones de cinco países. Sustituir un objeto por una operación de cálculo invariable nos asegura la estabilidad eterna del patrón y la seguridad de que el kilo vuelve a pesar mil gramos. Como debe ser.
Mito 9: Benjamin Franklin descubrió la electricidad
Este es un malentendido originado por el famoso experimento que el ingenioso Franklin llevó a cabo en una tarde tormentosa de junio de 1752. Preparó una cometa de seda a la que unió un largo hilo de cáñamo –al que anudó una llave de hierro–, seguido de otro de seda. La idea era que el cáñamo conduciría la electricidad al mojarse con la lluvia y la transmitiría hasta la llave, pero el hilo de seda no lo haría, ya que Franklin lo mantenía seco.
Pronto, algunas hebras sueltas de cáñamo se enderezaron y pensó que era por la electricidad. Tocó la llave con el dedo y sintió una pequeña chispa; lo hizo con un nudillo y la sensación fue más fuerte.
Lo que Franklin logró no fue descubrir la electricidad, sino probar que esta se hallaba presente en las nubes tormentosas y era el componente principal de los rayos. La electricidad se conocía al menos desde el año 600 antes de la era común, cuando los griegos descubrieron la variante estática que se producía frotando pieles contra un pedazo de ámbar.
En el siglo XVII, el físico inglés William Gilbert empleó el término electricus para definir este fenómeno y su colega Thomas Browne acuñó la palabra electricidad. Pero Franklin –cuya cometa, a pesar de lo que aparece en muchos de los cuadros pintados sobre el acontecimiento, no fue alcanzada directamente por ningún rayo– dio un paso de gigante en su estudio, que unos años después le llevarían a crear uno de los inventos más notables de la historia de la humanidad: el pararrayos.
Mito 10: La materia existe en tres estados: sólido, líquido y gaseoso
Sin duda, son los principales, pero no los únicos (un detalle: el agua es la única sustancia que puede existir en los tres). Los avances en la ciencia han descubierto otros, igual de reales, aunque mucho menos frecuentes. Uno de ellos es el plasma, o gas ionizado a una alta temperatura compuesto por cationes –moléculas o átomos con carga positiva– y electrones libres –con carga negativa–, entre los cuales existen potentes fuerzas electrostáticas.
Aunque la carga eléctrica total del plasma es cero, las partículas de su interior sí la tienen, lo que le convierte en un conductor de electricidad que puede ser confinado en campos magnéticos. ¿Dónde lo encontramos? En las luces de neón, en los tubos fluorescentes y en los, cada vez más anticuados, televisores de plasma. Para encontrarlo en estado natural, es necesario salir de la Tierra: se estima que el 99 % de la materia que observamos en el universo es plasma.
El otro estado es relativamente reciente: es el condensado de Bose-Einstein (BEC por sus siglas en inglés) y fue identificado en 1995, usando una combinación de láseres e imanes para conseguir enfriar una muestra de rubidio hasta casi el cero absoluto. En este estado, el movimiento molecular prácticamente se detiene y al no haber energía cinética que se transfiere de un átomo a otro, estos tienden a aglomerarse formando una especie de superátomo único.
Un material en estado BEC es, al mismo tiempo, un superconductor y un superfluido, y tiene la propiedad de ralentizar la luz que pasa a través de él a velocidades de unos pocos metros por segundo. El BEC se utiliza para investigar la mecánica cuántica o para simular las condiciones que pueden existir dentro de un agujero negro.

Mito 11: El Everest es la montaña más alta del mundo
Según desde dónde empecemos a contar. Si lo hacemos desde el nivel del mar, entonces esta montaña, antaño tan temida y hoy tan propensa a los embotellamientos, sin duda es la más alta, con sus 8848 metros. Pero si consideramos la altura total, entonces el campeón es el Mauna Kea, en la isla de Hawái.
Este volcán inactivo tiene una altura aparente de 4205 metros; lo que ocurre es que más de la mitad de él está bajo el agua, y su altura total es de 10210 metros, casi dos kilómetros más que el monte Everest.
Pero hay otra manera de calcular la altura de un cuerpo montañoso: su distancia con respecto al núcleo terrestre, que, a fin de cuentas, es el punto central del planeta. Y si lo hacemos así, las cosas vuelven a cambiar, ya que, como explicamos en otra parte de este mismo capítulo, la Tierra no es una esfera perfecta; la zona ecuatorial está ligeramente estirada (es más ancha) y, por tanto, los cuerpos que se encuentran en ella están más lejos del núcleo.
Usando este sistema de cálculo, el ganador sería otro volcán, el Chimborazo, situado en Ecuador y distante 2072 metros más que el Everest desde el centro del Tierra
Mito 12: Los terremotos se miden por la escala de Richter
Desarrollada por el sismólogo californiano Charles Richter en 1935, la escala que lleva su nombre se hizo tan popular como referencia a la hora de calcular la intensidad de un terremoto que mucha gente piensa que se sigue utilizando hoy día. Sin embargo, en 1979, dos sismólogos también californianos –Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori– desarrollaron la escala de magnitud de momento (Mw), mucho más precisa, que no tardó en convertirse en la medida de referencia.
Richter creó su escala para medir los terremotos que se producían en la zona donde él trabajaba, esto es, el sur de California; de hecho definía la intensidad con el término ML, que significa ‘magnitud local’. En 1935 todavía no se había creado una red mundial de detección de terremotos, pero a medida que se instalaban estaciones sismológicas en otras partes del mundo, se fue haciendo evidente que la escala solo servía para gamas muy concretas de frecuencia sísmica, y tendía a saturarse en los movimientos de mayor intensidad.
La escala de Magnitud de Momento se centra en un elemento clave como son las placas tectónicas y sus puntos de unión, conocidos como fallas. Su punto de cálculo es el momento sísmico, la cantidad de energía liberada por el terremoto, que se determina midiendo el tamaño del área deslizada en el plano de la falla, la distancia del movimiento y la fuerza que ha sido necesaria para desplazarla. Para ello, obtiene sus datos de una red de sismógrafos que describen las ondas sísmicas que emanan del epicentro del terremoto en múltiples direcciones. Si la escala de Richter ayudó, sin duda, a conocer mejor los terremotos, puede decirse que la escala de magnitud de momento los disecciona.
Mito 13: Los ciberataques deshabilitan protecciones y sistemas informáticos
Los ataques informáticos están a la orden del día. Se produce uno cada 39 segundos, según datos de la empresa de investigación tecnológica Juniper Research, pero mucha gente sigue teniendo una impresión equivocada de cómo se producen. El cine y la televisión han ayudado a popularizar la imagen del mago de la tecnología que, sin ser detectado, derriba una por una las más sofisticadas y férreas medidas de seguridad.
En realidad, el mayor peligro no son esos personajes, sino nosotros mismos. Las estadísticas varían, pero en ningún caso están por debajo del 50 % a la hora de señalar el error humano como principal responsable de los fallos en seguridad informática. Según Cybint o IBM Business Solutions, este porcentaje puede llegar ¡al 95 %!
Empleados que no cumplen con las normas e incluso desactivan los sistemas de protección para navegar con más comodidad, o que inadvertidamente abren uno de los muchos correos que contienen malware que las empresas reciben cada día son solo dos ejemplos. Lo que es más, hasta un 41 %, según una encuesta de Kaspersky, no informan del incidente para evitar reprimendas, por lo que sus dispositivos quedan permanentemente infectados.
Los pasos para evitar ciberataques no están tanto en gastar dinero en protección tecnológica como en concienciar a las personas. Más aun cuando la proliferación de dispositivos móviles corporativos –smartphones, tabletas, llaves USB– no ha hecho sino acrecentar las ocasiones de peligro.
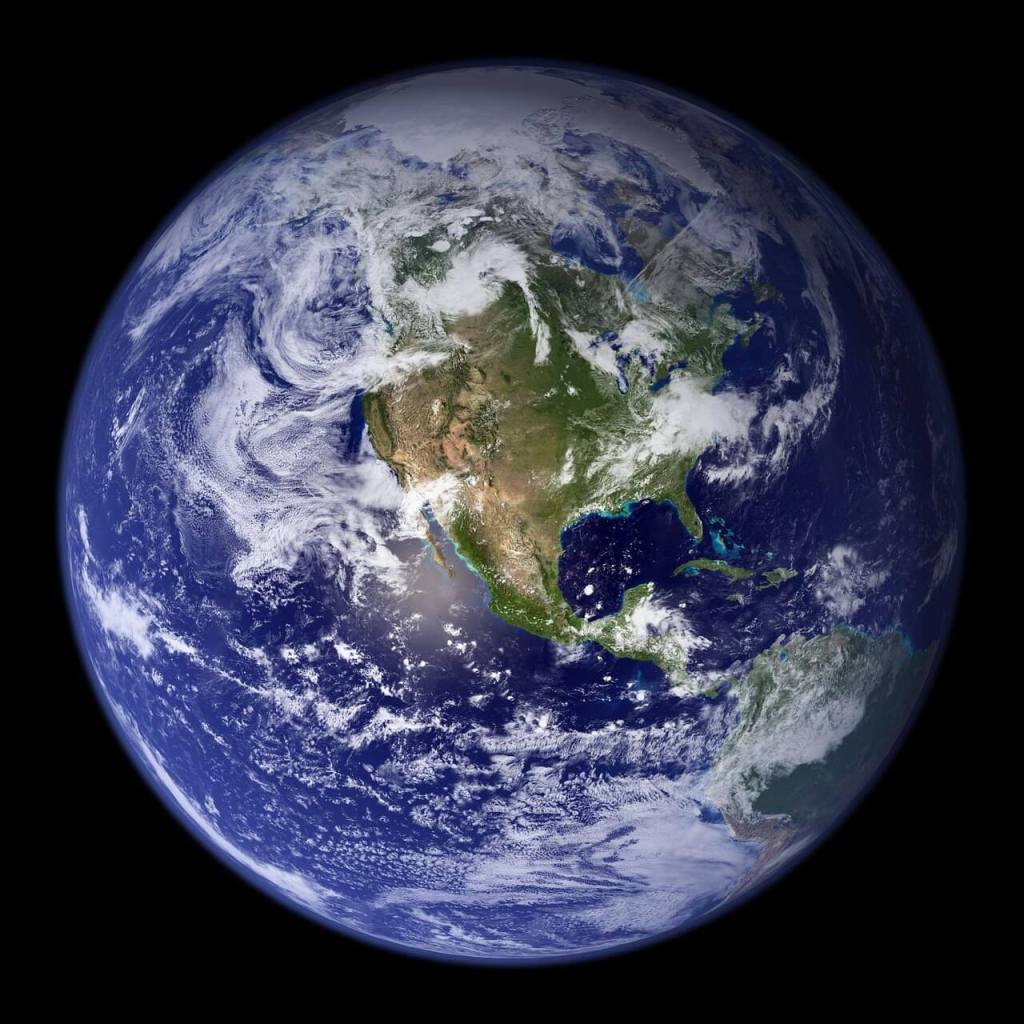
Mito 14: La Tierra es completamente redonda
No lo es y admitir esto no es, de ninguna manera, dar la razón a los terraplanistas. De hecho, ya contamos en otra parte de este especial que la forma redonda del planeta era un hecho reconocido desde mucho antes de los tiempos de Colón. Pero que no sea plana no quiere decir que sea perfectamente redonda, incluso aunque existan aparentes pruebas fotográficas: en las imágenes tomadas desde el espacio, el planeta parece ser tan perfectamente esférico como en los dibujos de los cuentos infantiles.
Una imagen más correcta del planeta sería la de un cuerpo sin duda redondeado, pero lleno de imperfecciones, con bultos y depresiones aquí y allá, algunos tan notables como para echar a perder la aparente perfección de su forma.
¿Una esfera imperfecta, entonces? Tampoco: el hecho es que la fuerza causada por la rotación terrestre está afectando, sin prisa pero sin pausa, a su redondez, aplanándola por los polos y alargándola en el ecuador.
De hecho, la distancia de la superficie al centro de la Tierra es de 21 kilómetros más en el ecuador que en los polos. Esta forma se corresponde con los cálculos que ya hizo en su día Isaac Newton (1646-1727) y que es más acusada en los cuerpos celestes de mayor tamaño. Las diferencias entre los polos y el ecuador en la Tierra suponen un desvío de un 0,3 % de lo que sería con forma esférica. Ese mismo desvío en gigantes como Saturno y Júpiter es de un 10,7 % y 6,9 %, respectivamente.
Cortesía de Muy Interesante
Dejanos un comentario: