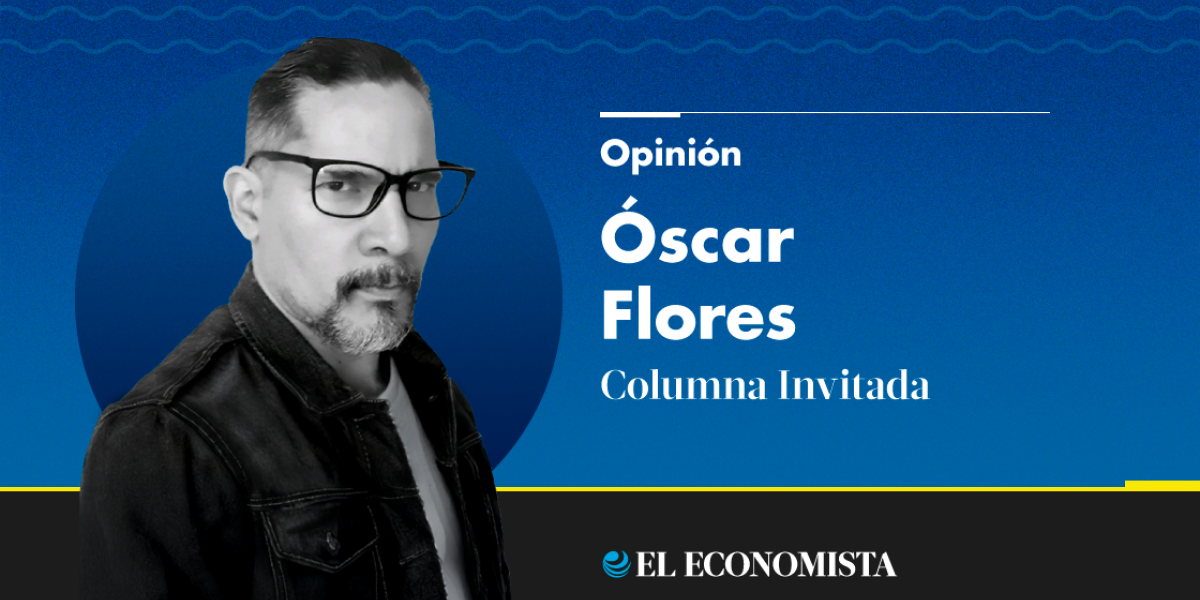
La salud de un país, más allá de ser un derecho o una promesa, es un activo estratégico. Sin embargo, en México, la gestión de ese activo se asemeja a un laberinto presupuestal, una caja negra donde la asignación de recursos, la planificación de insumos y los protocolos de atención médica operan en universos paralelos. No sería raro que un médico prescriba un tratamiento basado en el protocolo de atención médica, solo para descubrir que el medicamento o el equipo necesario no está disponible en la farmacia de la clínica o en el inventario de la institución. Esta desconexión, que parece un simple problema logístico, es en realidad la manifestación más cruda de una falla estructural en la forma en que el Estado mexicano organiza y financia su sistema de salud. La pregunta que se impone es si estamos dispuestos a desmantelar este laberinto y construir un sistema donde los recursos sigan la ruta del paciente, guiados por la evidencia y no por la inercia administrativa. A juicio de quien esto escribe, es urgente.
La falta de un modelo coherente para la asignación de recursos, tanto presupuestales como técnicos y humanos, es el principal obstáculo para garantizar la equidad y la cobertura universal de la salud. Un sistema en el que los protocolos de atención no están alineados con la disponibilidad real de insumos, o en el que la información epidemiológica no se traduce en partidas presupuestales específicas, es un sistema que no funciona. Es una máquina que consume vastos recursos financieros, pero cuya eficiencia y equidad son, en el mejor de los casos, deficientes.
El problema de fondo es la desconexión entre la “teoría” de la atención médica (los protocolos y guías clínicas) y la “práctica” (lo que realmente está disponible para el médico y el paciente). Esta brecha genera una atención errática, fragmentada y, en muchos casos, injusta. Para una misma enfermedad, el tratamiento puede variar no por la condición del paciente, sino por las existencias de la farmacia o el equipo del hospital. Esto no es solo una ineficiencia; es una de las mayores expresiones de la desigualdad social, donde el acceso a un tratamiento óptimo se convierte en una lotería.
La solución a este problema de fondo no reside en una simple inyección de más dinero al sistema, sino en la creación de un nuevo andamiaje administrativo y conceptual que vincule de manera indisoluble tres elementos clave: los protocolos de atención, los insumos listados en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud y la asignación presupuestal. Esta triple alianza, si se implementa con la rectoría necesaria de la Secretaría de Salud, podría transformar el sistema.
1. Los Protocolos y Guías Clínicas: La Brújula del Tratamiento
Un protocolo de atención es el “manual de usuario” de la medicina. Es una guía para el médico que detalla el camino más eficaz y seguro para diagnosticar y tratar una enfermedad. En México, contamos con excelentes protocolos desarrollados por especialistas. Sin embargo, su valor se diluye si no están directamente vinculados a lo que se puede obtener en el punto de atención. Para que un protocolo sea funcional, debe tener un “anexo” que especifique con claridad los insumos (fármacos, materiales de curación, equipos de diagnóstico) necesarios para su correcta ejecución. Este apéndice no debe ser una lista teórica, sino una referencia directa y vinculante a los insumos que se encuentran en el Compendio Nacional.
Este paso, aparentemente sencillo, tiene profundas implicaciones. Obliga a los desarrolladores de protocolos a trabajar de la mano con los expertos en logística y abastecimiento. Evita que se recomiende un tratamiento con un medicamento que no existe en el sistema público. Es la primera pieza de la cadena de valor que garantiza que la atención no se quede en una buena intención.
El Compendio nacional de Insumos para la Salud es, en teoría, el inventario maestro de todo lo que el sistema de salud público puede adquirir. Es el listado oficial de medicamentos, dispositivos y materiales. Para que la atención sea equitativa, este compendio debe ser una “fuente de abasto” actualizada y dinámica, que se nutra de la información epidemiológica y los protocolos de atención. Si un protocolo para una enfermedad con alta prevalencia requiere un fármaco no disponible, el sistema debería tener un mecanismo ágil para evaluar y ajustar la demanda, incorporarlo al sistema y, lo más importante, garantizar su adquisición y distribución.
Aquí es donde entra el desafío de la interoperabilidad tecnológica. El Compendio no puede ser un documento estático. Debe convertirse en un catálogo vivo, accesible para todas las instituciones, que permita a los planificadores presupuestales y a los gestores de las instituciones verificar la disponibilidad y el precio de cada insumo. Es la conexión del “qué hacer” (protocolo) con el “con qué hacerlo” (insumos).
La gran disonancia en el sistema mexicano, y la razón por la que el laberinto presupuestal persiste, es que la información epidemiológica y los protocolos de atención no están vinculados a la asignación de recursos financieros con la precisión necesaria. El presupuesto para la salud es, en esencia, una bolsa general de la que cada institución jala según sus necesidades y su capacidad de negociación política. Esto es un modelo reactivo y no proactivo.
Para transformar este modelo, es imperativo introducir las etiquetas presupuestales necesarias. Este concepto, implica que el dinero no se asigna de manera genérica. En su lugar, cada peso, tiene un destino definido. Este enfoque proactivo tiene beneficios como:
- Garantiza la Cobertura: Al etiquetar los fondos para tratamientos específicos basados en la carga de la enfermedad, se asegura que los recursos existan para cubrir las necesidades reales de la población.
- Empodera la Rectoría: Una Secretaría de Salud con la capacidad de diseñar y monitorear estas etiquetas presupuestales ejerce una verdadera rectoría sobre el sistema. Puede orientar los recursos hacia las áreas geográficas o las enfermedades que más lo necesitan, corrigiendo las inequidades históricas. La toma de decisiones deja de ser un ejercicio de presión política y se convierte en una ciencia basada en datos.
Para que esta visión se materialice, se requiere un liderazgo con la visión y el coraje para enfrentarse a la inercia del sistema. No es solamente un tema técnico, sino político. Implica que las instituciones de salud acepten someterse a un plan central de asignación de recursos basado en la evidencia. Significa invertir en sistemas de información que vinculen el Expediente Clínico Electrónico con la información epidemiológica y los sistemas de administración de inventarios.
El beneficio final es la equidad. Un sistema de salud donde los protocolos, los insumos y el presupuesto están perfectamente alineados, es un sistema que garantiza que el derecho a la salud es una realidad para todos, sin importar si viven en una metrópoli o en una comunidad remota. Es la diferencia entre un sistema que simplemente existe y uno que realmente funciona.
Hoy cierro con una frase que se atribuye a Russell Ackoff,”Cuando se optimizan las partes de un sistema, el sistema en su conjunto no se optimiza, y con frecuencia se desoptimiza.”
*El autor cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la salud en México y Latinoamérica, es socio fundador de una consultoría enfocada en el análisis de las políticas públicas en salud, salud digital y sostenibilidad.
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: