Imagina por un momento un mundo en el que no existe la nada. Donde el vacío no tiene nombre, ni símbolo, ni lugar en los cálculos. Un universo completo, pero sin huecos. Así vivieron durante siglos algunas de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad: sin el cero.
Es fácil dar por sentado ese pequeño óvalo que colocamos en las cifras o que aparece en los relojes digitales sin pensar demasiado. Pero el cero, lejos de ser una invención matemática menor, representa una de las ideas más radicales jamás concebidas. No solo porque nos permite escribir millones, ni porque sin él no habría informática, sino porque es —en esencia— un signo del vacío. Y aceptar el vacío no fue una tarea sencilla para la mente humana.
En Egipto, las matemáticas servían a la eternidad, no al abismo. En Mesopotamia, el cálculo astronómico rozó la noción de la ausencia, pero sin atreverse del todo a nombrarla. Los mayas, en cambio, no solo la aceptaron, sino que la convirtieron en parte de su cosmovisión. Y en la India, el vacío se convirtió en número, en símbolo, en herramienta. Pero antes de que esa revolución intelectual y espiritual se abriera camino hacia el mundo, las culturas sin cero desarrollaron sus propios lenguajes numéricos, sus propios métodos, sus propias soluciones al dilema de contar sin contar la nada.
Este viaje por las civilizaciones sin vacío no es solo una exploración matemática, sino un retrato profundo de cómo cada cultura entendía el tiempo, el orden, el universo. La historia del cero es, en realidad, la historia de nuestras resistencias más profundas: a la ausencia, al cambio, a la idea de que algo pueda significar nada.
A continuación, te dejamos en exclusiva con uno de los capítulos del libro Historia del cero, de Eugenio Manuel Fernández Aguilar, publicado por la editorial Pinolia. Un ensayo fascinante que recorre el origen y el impacto cultural, filosófico y científico de la idea más revolucionaria de las matemáticas.
Antes del cero, escrito por Eugenio Manuel Fernández Aguilar
Piensa por en un momento un mundo donde el concepto de “nada” no existe. Un universo en el que cada cálculo, cada registro y cada observación se construyen sin reconocer el vacío. Aunque no lo creas, así vivieron muchas de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Egipto, Mesopotamia y los mayas, entre otras, crearon sistemas matemáticos sorprendentes, pero todos tenían un denominador común: la ausencia de un símbolo que representara el vacío. Esta carencia definió sus formas de pensar y de resolver problemas, pero también condujeron a limitaciones en su desarrollo matemático.
El concepto del cero, tal como lo entendemos hoy, es una idea que parece fundamental, una piedra angular sin la cual las matemáticas modernas serían inconcebibles. Sin embargo, durante milenios, el mundo funcionó sin él. La contabilidad, la astronomía, la arquitectura y la navegación se desarrollaron en un contexto donde el cero no tenía lugar. Vamos a iniciar nuestro viaje hacia la nada desde el origen, analizando cómo las grandes civilizaciones de la antigüedad construyeron sus sistemas matemáticos sin esta noción revolucionaria. ¿Cómo organizaban su pensamiento sin el cero? ¿Qué implicaciones culturales, sociales y filosóficas se escondían detrás de esta ausencia que hoy nos podría resultar tan escandalosa?
Más allá de una cuestión técnica, la falta del cero en estas culturas es un reflejo de cómo entendían el mundo que les rodeaba. En sus sistemas de numeración, el vacío no era un problema a resolver, sino una ausencia que simplemente se aceptaba. Los números existían para contar y registrar, pero nunca para representar lo que no está.
A medida que avancemos, veremos cómo Egipto, Mesopotamia y los mayas, entre otras culturas, se enfrentaron a esta ausencia. Analizaremos sus métodos, sus logros y las preguntas que dejaron sin responder. Este recorrido nos permitirá, obviamente, entender sus matemáticas, pero también nos dejará apreciar la profunda conexión entre los números y la manera en que cada civilización se relaciona con el tiempo, el espacio y la existencia misma.
En un mundo sin el cero, ¿cómo se calcula el vacío? Esa es la pregunta que nos guiará.
Egipto: Eternidad en jeroglíficos
Egipto no solo fue tierra de faraones y de monumentos que desafiaron el paso del tiempo: fue también un crisol de innovación matemática. Desde los jeroglíficos tallados en las piedras de los templos hasta los papiros que aún hoy revelan secretos antiguos, su sistema matemático refleja una civilización obsesionada con el orden, la precisión y la eternidad. Sin embargo, este brillante legado se forjó sin el concepto del cero. Los números egipcios, al igual que las estrellas que iluminaban sus cielos, estaban destinados a representar lo tangible, lo eterno, sin espacio para el vacío.
Representación de números y sistema decimal egipcio
El sistema de numeración egipcio se basaba en un sistema decimal aditivo. Cada número se construía mediante la repetición de jeroglíficos específicos que representaban potencias de diez: una línea vertical para el número uno, un grillete o arco para diez, una cuerda enrollada para cien, un loto para mil, un dedo levantado para diez mil, un renacuajo para cien mil y, finalmente, un hombre arrodillado para un millón, basado en el dios Heh. Cada símbolo podía repetirse hasta nueve veces para sumar su valor.
Un inciso. Para los egipcios, la eternidad no era una línea sin fin, sino un estado perpetuo y cíclico, una existencia que se renovaba constantemente. Heh, con sus brazos alzados sosteniendo el símbolo de la vida (ankh), representaba no solo la duración infinita del cosmos, sino también la continuidad del reinado del faraón, cuyo poder debía prolongarse más allá del tiempo terrenal. En templos y tumbas, se le representaba a menudo en pares, subrayando la idea de un equilibrio cósmico sostenido en la dualidad. Su presencia en relieves reales enfatizaba la promesa de un orden inmutable, en el que el universo y la monarquía egipcia permanecerían estables por toda la eternidad.
Volvamos al sistema de numeración egipipcio para traer un ejemplo, el número 356 se representaba combinando tres lotos (300), cinco rollos de papiro (50) y seis líneas verticales (6). No existía un signo que indicara la posición del dígito, lo que significaba que cada número debía representarse gráficamente con precisión para evitar confusiones. Esto hacía que las inscripciones numéricas fueran largas y, a menudo, ocupaban mucho espacio en papiros o monumentos.
Aunque funcional, este sistema carecía de la economía y versatilidad de los sistemas posicionales, como el sexagesimal de Mesopotamia. La ausencia de un cero obligaba a los escribas egipcios a encontrar soluciones ingeniosas para resolver problemas prácticos, desde la contabilidad hasta la planificación arquitectónica.

Matemáticas para la construcción
Si hay un aspecto donde los matemáticos egipcios destacaron fue en la arquitectura. Las pirámides de Giza, con sus proporciones perfectas, son un testimonio de sus habilidades. ¿Cómo lograron diseñar y construir estructuras tan imponentes sin un sistema matemático sofisticado?
El Papiro de Rhind, uno de los textos matemáticos más importantes de Egipto, revela cómo los escribas empleaban fracciones unitarias para realizar cálculos complejos. Estas fracciones, donde el numerador siempre era uno, se sumaban para aproximar valores. Por ejemplo, 2/3 se expresaba como la suma de 1/2 + 1/6. Este enfoque, aunque complicado para nuestros estándares modernos, permitía realizar cálculos con una precisión notable.
El Papiro de Rhind contenía algo más que métodos para operar con fracciones unitarias: incluía tablas de conversión y problemas aplicados a la administración de recursos. Además de ejercicios matemáticos, el documento aborda cuestiones prácticas como el reparto de pan y cerveza, cálculos de volúmenes de graneros e incluso una aproximación a π basada en la relación entre el área de un círculo y su cuadrado circunscrito. Estos problemas reflejan la importancia de la matemática en la gestión agrícola y económica del Antiguo Egipto, lo cual se traduce en una herramienta eficaz para que los pudieran llevar la contabilidad y la planificación.
En la construcción de pirámides, los egipcios usaron proporciones geométricas que hoy asociamos con el número áureo y el triángulo sagrado (3:4:5). La base cuadrada y las caras triangulares de las pirámides eran cuidadosamente medidas para garantizar la estabilidad y la simetría. Además, para medir tierras y asignar impuestos, desarrollaron técnicas avanzadas de geometría práctica, anticipándose a principios que luego se formalizarían en la matemática griega.
Sin el cero, los egipcios dependían de la repetición, la medición directa y una organización meticulosa para resolver problemas arquitectónicos y logísticos. Esto refleja un enfoque basado en la precisión física, más que en la abstracción matemática.
Papiro Boulaq 18: el proto-cero babilonio
Eso de que Egipto no usaba el cero es, como mínimo, objeto de debate. El Papiro Boulaq 18, un documento administrativo del Antiguo Egipto datado en la XIII Dinastía (alrededor del 1750 a.C.), ha sido objeto de debate entre historiadores y matemáticos por su posible relación con el concepto de un proto-cero. Este papiro, que fue descubierto en 1860 en la tumba del escriba Neferhotep, en Dra Abu el-Naga, registra la contabilidad del palacio de Tebas, incluyendo listas detalladas de oficiales y las raciones que recibían a diario. Aunque su función principal era la gestión económica, algunos investigadores han sugerido que ciertos símbolos jeroglíficos en el documento podrían haber servido como marcadores de posición numérica, una característica esencial en el desarrollo del cero matemático.
Uno de los signos más discutidos es el jeroglífico nfr, tradicionalmente traducido como “bueno” o “perfecto”, pero que en el contexto de registros contables podría haber indicado un saldo neutral o una ausencia de cantidad a registrar. Este uso, si bien no es un cero en el sentido matemático moderno, presenta similitudes con el concepto babilónico de un marcador de posición, empleado en tablillas cuneiformes para distinguir órdenes de magnitud dentro de un mismo número. Sin embargo, la evidencia en el papiro Boulaq 18 sigue siendo ambigua, y muchos egiptólogos advierten contra una interpretación excesiva de este signo como un precursor directo del cero.
Además de su posible conexión con la numeración egipcia, el papiro refleja la meticulosa organización administrativa del Antiguo Egipto. En sus inscripciones se detallan no solo las cantidades asignadas a cada funcionario, sino también eventos importantes como la llegada de delegaciones extranjeras y las peregrinaciones del faraón a templos como el de Medamud. Esta combinación de registros financieros y narraciones oficiales sugiere que los escribas egipcios utilizaban herramientas matemáticas avanzadas para gestionar grandes volúmenes de información, aunque sin desarrollar un sistema posicional como el babilónico.
Aun teniendo en cuenta la incertidumbre sobre su función exacta, el papiro Boulaq 18 ofrece una ventana fascinante a la evolución del pensamiento numérico en el mundo antiguo. Si bien los egipcios no llegaron a formular un concepto explícito de cero, su capacidad para manejar ausencias y balances en registros administrativos indica un nivel de abstracción que sentaría las bases para desarrollos posteriores en la historia de la matemática.
Limitaciones del sistema
A pesar de sus logros, la ausencia del cero limitó las aplicaciones prácticas y el alcance teórico de la matemática egipcia. Los números grandes requerían una escritura extensa, y los cálculos complejos dependían de tablas preestablecidas, como las de multiplicación y fracciones que se encontraron en el Papiro de Moscú. Esto hacía que el sistema fuera rígido y dependiera de la memoria y la habilidad individual de los escribas.
Uno de los aspectos más llamativos del Papiro de Moscú es su contenido geométrico, que muestra un conocimiento avanzado de los volúmenes y áreas de distintas figuras. Entre los problemas más notables se encuentra el cálculo del volumen de un tronco de pirámide, lo que indica que los egipcios conocían una versión primitiva de la fórmula que hoy utilizamos para este tipo de sólidos. También incluye cálculos sobre áreas de triángulos y la superficie de un hemisferio, lo que sugiere que los escribas egipcios tenían métodos para trabajar con curvas, aunque sin un sistema algebraico desarrollado. Estos ejemplos reflejan que, a pesar de la falta de un sistema posicional con un cero explícito, los egipcios lograron resolver problemas matemáticos avanzados mediante reglas empíricas y técnicas aritméticas bien estructuradas
No obstante, la falta de un cero dificultaba la conceptualización de valores negativos, vacíos o nulos en los cálculos. Por ejemplo, en la contabilidad, aunque los egipcios podían registrar deudas, no podían expresar numéricamente el concepto de “no tener”. Todo debía representarse mediante valores positivos o mediante sistemas narrativos en lugar de numéricos.
En términos filosóficos, esta carencia podría reflejar cómo los egipcios concebían el mundo: un universo eterno, donde la existencia prevalece sobre el vacío. Mientras que otras civilizaciones, como la india, abrazaron la idea de la nada como un componente esencial del cosmos, Egipto se enfocó en la permanencia y en el registro de lo que era tangible y duradero.
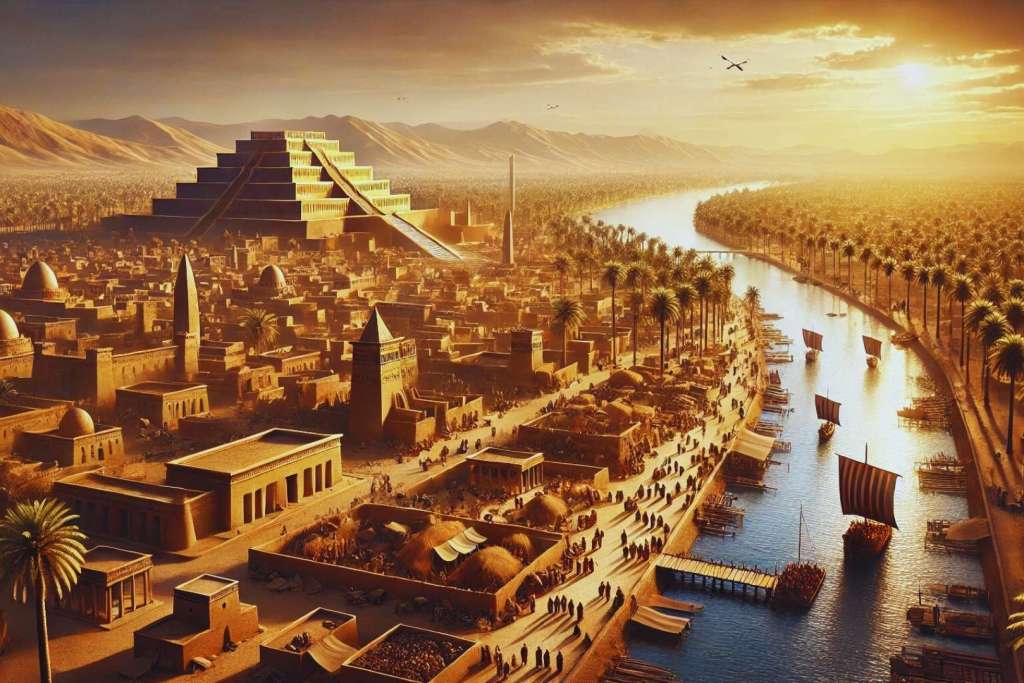
Mesopotamia: La semilla del cero
Mesopotamia es conocida como la cuna de la civilización. Marcó el inicio de las ciudades y la escritura, aunque también el de un sistema matemático sorprendentemente avanzado que impactaría el pensamiento humano durante milenios. En esta fértil región entre los ríos Tigris y Éufrates, los antiguos sumerios, babilonios y asirios desarrollaron un sistema sexagesimal que sentaría las bases de cálculos astronómicos, contables y arquitectónicos. Aunque este sistema no incorporó un concepto pleno del cero, sí rozó su noción, siendo una de las civilizaciones que más cerca estuvo de concebir esta idea fundamental.
Innovación del sistema sexagesimal: un sustituto del cero como precursor
El sistema sexagesimal mesopotámico es uno de los legados matemáticos más influyentes de la historia. A diferencia del sistema decimal utilizado en Egipto, los mesopotámicos empleaban un sistema basado en el número 60. Este enfoque era tanto aditivo como posicional, lo que significa que el valor de un número dependía tanto del símbolo como de su posición relativa.
Por ejemplo, el número 1 podía representarse mediante un único símbolo, pero si estaba en la segunda posición, valía 60; si estaba en la tercera, 3.600. Así sucesivamente. Esta innovación permitió realizar cálculos más complejos y facilitó la representación de números grandes, algo esencial para las necesidades administrativas y astronómicas de la época.
El uso de 60 como base numérica no fue arbitrario. Se cree que los mesopotámicos eligieron este número porque es altamente divisible, lo que permite dividirlo en múltiples partes iguales (como 2, 3, 4, 5, 6 y más). Esto lo hacía ideal para fracciones y cálculos prácticos en áreas como la agricultura, el comercio y la astronomía.
Sin embargo, el sistema posicional tenía una limitación: inicialmente carecía de un símbolo claro para representar el vacío entre posiciones. Esto podía generar confusión en la interpretación de números grandes. Por ejemplo, en una escritura poco clara, 3.601 (que en el sistema mesopotámico se representaría con un 1 en la tercera posición y otro en la primera) podía malinterpretarse como 61 si no había suficiente contexto. Para solucionar este problema, los escribas mesopotámicos comenzaron a dejar un espacio vacío entre los dígitos y, con el tiempo, introdujeron un pequeño marcador de posición, un símbolo destinado a señalar la ausencia de un valor en una determinada posición. Este recurso, aunque no era un cero en el sentido moderno, representó un paso crucial en la evolución de los sistemas numéricos y anticipó el concepto que siglos después se desarrollaría plenamente en la India.
Aplicaciones en la astronomía
La astronomía fue una de las grandes áreas donde los mesopotámicos aplicaron su sistema matemático. Sus observaciones celestes, registradas en miles de tablillas de arcilla, muestran un nivel de precisión impresionante para su época. Usando su sistema sexagesimal, crearon tablas de cálculo que les permitían predecir fenómenos astronómicos como eclipses, posiciones planetarias y ciclos lunares.
El sistema posicional fue esencial para estas predicciones. Por ejemplo, las tablas de multiplicación y reciprocas encontradas en las ruinas de Nippur muestran cómo los babilonios realizaban cálculos complejos con fracciones. Estas tablas eran herramientas prácticas que les permitían simplificar operaciones que de otro modo habrían sido tediosas y poco precisas.
Los mesopotámicos desarrollaron el primer calendario lunar conocido, con meses de 30 días y un año de 360 días, ajustado periódicamente para mantenerse alineado con los ciclos solares. Este calendario no solo fue crucial para la agricultura: también para sus rituales religiosos, que estaban profundamente vinculados a los movimientos celestes.
Uno de los logros más notables de la astronomía mesopotámica fue la creación de tablas de efemérides, que registraban las posiciones diarias de los planetas a lo largo del año. Estas tablas requerían cálculos matemáticos avanzados que dependían del sistema sexagesimal. Aunque los babilonios no tenían un concepto pleno del cero, su habilidad para representar números grandes y realizar cálculos precisos les permitió desarrollar modelos astronómicos que seguirían siendo útiles durante siglos.
¿Realmente los mesopotamios estuvieron a las puertas del vacío?
Los mesopotámicos comprendieron la importancia de representar la ausencia de valor dentro de su sistema posicional. La introducción de un marcador de posición en sus tablillas cuneiformes fue un avance clave que evitaba ambigüedades en la lectura de números grandes. Sin embargo, este marcador nunca evolucionó hasta convertirse en un número independiente con valor propio, como sucedería siglos después con el cero matemático.
La razón de esta limitación probablemente radique en el enfoque pragmático de la matemática mesopotámica. Sus cálculos estaban orientados a resolver problemas concretos: la medición de tierras, la contabilidad de tributos y la predicción de fenómenos astronómicos. En este contexto, conceptualizar el vacío como una entidad numérica no era una necesidad, sino una abstracción que solo surgiría en sociedades con una visión matemática más teórica.
Aun así, su sistema sexagesimal dejó una huella imborrable. Los principios de su numeración y su organización posicional influyeron en culturas posteriores, especialmente en la India, donde el cero finalmente emergió como un concepto plenamente desarrollado. Más que una simple herramienta administrativa, la matemática mesopotámica sentó las bases para una revolución numérica que cambiaría la forma en que el mundo entendería los números.
Mayas: Entre dioses y números
En las selvas y tierras altas de Mesoamérica, los mayas desarrollaron una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. Sus logros en astronomía, matemáticas y arquitectura no solo reflejan un profundo entendimiento del cosmos, sino también una conexión intrínseca entre lo divino y lo humano. Dentro de este legado, uno de sus mayores hitos fue la conceptualización y el uso del cero, un símbolo que tenía algo más que un valor matemático, pues suponía un significado espiritual y filosófico profundamente enraizado en su cosmovisión.
Innovación Maya: El cero como símbolo
Los mayas fueron una de las primeras civilizaciones en el mundo en reconocer y utilizar el cero como un símbolo matemático independiente, una innovación que colocó su sistema de numeración entre los más sofisticados de su tiempo. A diferencia de otros pueblos, los mayas no solo coquetearon con la idea del vacío: la abrazaron y le dieron un papel crucial en su sistema matemático.
El sistema de numeración maya era vigesimal, es decir, basado en múltiplos de 20. Utilizaba tres símbolos principales: un punto para representar el número 1, una barra para el 5 y un símbolo con forma de concha para el 0. La inclusión del cero permitió a los mayas desarrollar un sistema posicional que les daba flexibilidad para realizar cálculos complejos y representar números grandes de manera compacta y eficiente.
Uno de los usos más destacados del cero fue en su calendario. Los mayas manejaban dos sistemas calendáricos principales: el Haab, un calendario solar de 365 días, compuesto por 18 meses de 20 días cada uno, más un mes adicional de cinco días llamado Wayeb, y el Tzolkin, un calendario ritual de 260 días, basado en la combinación de 20 nombres de días con 13 números en ciclos repetitivos. El cero era fundamental para marcar el inicio de estos ciclos, lo que muestra que no solo era una herramienta matemática, sino también una representación simbólica de los comienzos y los finales dentro de su percepción cíclica del tiempo.
El cero no era únicamente una ausencia de valor; para los mayas, simbolizaba el vacío fecundo, un estado de potencialidad que precedía a la creación. Esta idea estaba profundamente conectada con su cosmovisión, donde el universo era entendido como un ciclo eterno de creación, destrucción y renacimiento.
¿Cómo escribían el cero los mayas?
El sistema numérico maya, basado en la vigesimalidad, fue una de las primeras estructuras matemáticas en la historia en integrar un símbolo para representar el cero. En inscripciones y códices, los mayas utilizaban una concha estilizada para denotar el vacío dentro de su sistema posicional. Este glifo, conocido como cero caligráfico, no solo cumplía una función matemática, sino que también tenía una fuerte carga simbólica y filosófica, representando el ciclo de la creación y la renovación.
Además de la concha, en algunos códices y monumentos se han hallado otras representaciones del cero, como semillas de maíz y flores, que refuerzan su asociación con la noción de plenitud y el paso de un estado a otro. Estas variaciones en la escritura del cero muestran la flexibilidad del sistema maya y su integración con la cosmovisión de su tiempo. A diferencia de otras civilizaciones que solo utilizaban el cero como un marcador de posición, los mayas lo incorporaron de manera integral en su numeración y en sus cálculos astronómicos.
Este enfoque visual y simbólico del cero es un testimonio de la complejidad del pensamiento matemático y cultural maya. Mientras que en otros sistemas numéricos el cero fue una invención tardía y puramente funcional, en el mundo maya adquirió un significado dual: por un lado, facilitó operaciones matemáticas avanzadas y, por otro, reflejó la estructura cíclica del universo según su cosmovisión. Su representación caligráfica, más que un simple signo numérico, era una manifestación de la interconexión entre el tiempo, la naturaleza y la matemática en esta gran civilización. Vamos a avanzar un poco más sobre esta idea.

Diferencias culturales y religiosas
El uso del cero en la cultura maya no puede entenderse plenamente sin profundizar sus raíces culturales y religiosas. Para los mayas, los números no eran meramente herramientas para medir o contar; eran entidades vivas cargadas de significados cósmicos y espirituales. Cada número estaba asociado con deidades, fuerzas naturales y eventos celestiales, integrándose profundamente en su cosmovisión.
El cero, representado por la concha, no era solo un símbolo matemático. Su forma evocaba el vientre vacío de la madre tierra, un espacio donde la vida podía gestarse. En la mitología maya, el vacío estaba asociado con la creación misma. Según el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, los dioses crearon el mundo desde el caos primigenio, un estado que puede interpretarse como vacío o nada. Este vínculo entre el cero y el inicio de la creación refuerza su relevancia espiritual y simbólica.
Por otra parte, los mayas consideraban el tiempo como un ciclo interminable de nacimientos y renacimientos, una percepción que se reflejaba en sus calendarios. Para ellos, el cero no solo marcaba el inicio de un ciclo: simbolizaba la transición entre el pasado y el futuro. Esta comprensión del tiempo era radicalmente diferente de la concepción lineal predominante en las culturas occidentales, lo que les permitió desarrollar una visión única y profundamente espiritual del universo.
Es interesante notar cómo esta percepción influenció sus prácticas rituales. Los sacerdotes mayas utilizaban el cero y otros números en cálculos para predecir eventos astronómicos, planificar ceremonias y determinar momentos propicios para la siembra y la cosecha. Esto muestra cómo las matemáticas y la religión estaban intrínsecamente entrelazadas en la vida cotidiana de los mayas.
Un problema con el legado maya
El impacto del sistema numérico maya, y en particular del cero, ha soportado bien el paso del tiempo, aunque a medias. Su conceptualización influyó directamente en las matemáticas y la astronomía precolombinas, y su legado sigue siendo una fuente de admiración para los estudiosos modernos.
Como hemos visto, a diferencia de otras culturas como Mesopotamia o Egipto, que utilizaron marcadores rudimentarios para denotar el vacío, los mayas desarrollaron un símbolo plenamente integrado en su sistema numérico. Este avance les permitió realizar cálculos astronómicos con una precisión asombrosa, como la duración exacta del año solar o los ciclos de Venus, que eran cruciales para su agricultura y rituales.
Sin embargo, el legado maya del cero no se extendió a otras culturas contemporáneas debido a la falta de contacto entre las civilizaciones del Viejo y Nuevo Mundo. Fue solo con la llegada de los europeos que su sistema de numeración comenzó a ser conocido, aunque lamentablemente, muchas de las tablillas y códices que contenían este conocimiento fueron destruidos durante la conquista.
En una comparación con otras civilizaciones, los mayas destacan por su habilidad para combinar abstracción matemática con simbolismo cultural. Mientras que el cero en la India emergió como una herramienta puramente matemática, en el mundo maya adquirió un significado dual: una herramienta práctica y un símbolo cósmico. Este enfoque integrador refleja una visión del mundo donde lo tangible y lo espiritual coexisten de manera armoniosa.
Culturas sin vacío: Contrastes y resistencia
Recapitulemos, con el fin de enlazar lo que hemos visto por lo que nos queda por tratar en capítulos pesteriores.
La ausencia del cero no fue solo un fenómeno matemático, sino una diferencia conceptual en la forma en que las civilizaciones comprendían el vacío. Mientras que en Mesopotamia y Mesoamérica se encontraron indicios de su uso, en otras regiones el vacío fue visto con escepticismo. En particular, la tradición filosófica griega rechazó su existencia, consolidando una visión del mundo donde todo espacio debía estar lleno.
Este contraste marcó el desarrollo de las matemáticas en cada cultura. Mientras en la India el vacío se integró en la numeración como un concepto natural, en Grecia se evitó activamente, lo que influyó en la falta de un sistema posicional. Esta divergencia en la aceptación del vacío no solo condicionó la evolución matemática, sino que también reflejó distintas concepciones filosóficas del universo.
Comparativa con Grecia Antigua
Los griegos antiguos, cuya influencia en el pensamiento occidental ha sido inmensa, se enfrentaron a la idea del vacío de manera deliberada, marcando un fuerte contraste con las culturas mesopotámicas y mayas que, al menos tangencialmente, rozaron la noción del cero. Esta resistencia se debe, en gran parte, a las ideas filosóficas de Aristóteles, quien argumentó que la naturaleza aborrece el vacío (horror vacui), como veremos en otro capítulo con más detenimiento. Según Aristóteles, el vacío no podía existir porque no tenía una función en el cosmos; para él, todo espacio debía estar lleno de materia o sustancia.
En el ámbito matemático, los griegos desarrollaron un enfoque geométrico que evitaba la necesidad del cero. En lugar de utilizar un sistema posicional como el de los mesopotámicos, su enfoque se basaba en magnitudes continuas y proporciones, plasmadas en las obras de Euclides y otros grandes matemáticos de la época. Este énfasis en la geometría como herramienta fundamental para entender el mundo no requería un símbolo para el vacío, y por lo tanto, no incentivó su desarrollo.
En la misma línea argumental, las paradojas de Zenón, como la famosa paradoja de Aquiles y la tortuga, reflejan una lucha temprana con conceptos relacionados con el infinito y el vacío, pero estas paradojas no llevaron a una aceptación de la idea del cero. Por el contrario, reforzaron la dependencia griega en la lógica y en sistemas continuos, dejando al cero fuera del ámbito del pensamiento aceptado.
Sin embargo, el rechazo del vacío en la Grecia antigua no debe interpretarse como un estancamiento, sino como una exploración diferente del universo. La preferencia por lo concreto y lo lleno tuvo implicaciones duraderas en la filosofía, la física y las matemáticas occidentales. Estas bases serían desafiadas siglos más tarde por civilizaciones y contextos culturales que aceptarían el vacío como parte del orden natural.
Contrastes con India y su aceptación posterior
Mientras los griegos veían al vacío como una anomalía filosófica, en la India la nada se convirtió en un concepto esencial tanto en las matemáticas como en la espiritualidad. Los textos filosóficos y matemáticos indios, como el Brahmasphutasiddhanta de Brahmagupta, no solo aceptaron el vacío, sino que lo transformaron en un elemento fundamental para comprender el cosmos y desarrollar sistemas numéricos avanzados.
La filosofía india, influenciada por tradiciones como el budismo y el hinduismo, veía el vacío no como un estado de ausencia, sino como una potencialidad infinita. Este enfoque contrastaba profundamente con el horror vacui aristotélico. Para los indios, el vacío era el punto de partida de la creación, una idea reflejada tanto en textos espirituales como en innovaciones matemáticas.
En términos prácticos, esta apertura filosófica permitió el desarrollo del símbolo del cero y su integración en un sistema numérico posicional, mucho más eficiente que cualquier otro conocido hasta entonces. Veremos en el siguiente capítulo que esto facilitó cálculos más complejos y marcó el inicio de una revolución matemática que, a continuación, se transmitiría al mundo islámico y de allí a Europa.
En comparación con los griegos, los indios adoptaron una visión más abstracta y flexible de la realidad, lo que les permitió concebir ideas como el cero y el infinito con mayor facilidad. Este contraste entre la resistencia griega y la aceptación india no solo refleja diferencias culturales, sino también los caminos divergentes que tomaron estas civilizaciones en su búsqueda por comprender el universo.
Preparados para la revolución del cero
La historia del cero es, en gran medida, la historia de cómo diferentes culturas abordaron la idea del vacío. Las matemáticas, lejos de ser un campo aislado de conocimiento, reflejan las prioridades culturales, filosóficas y espirituales de las civilizaciones que las desarrollaron.
La ausencia del cero en culturas como Egipto, Mesopotamia y Grecia no fue un accidente, sino un reflejo de cómo estas civilizaciones entendían el universo y su lugar en él. Para los egipcios, el mundo estaba gobernado por un orden eterno y tangible, representado en sus números jeroglíficos y en las estructuras monumentales que buscaban desafiar el paso del tiempo. La idea del vacío, como algo intangible e impermanente, no tenía cabida en una cultura que valoraba la continuidad y la permanencia por encima de todo.
Mesopotamia, aunque más cercana al concepto del vacío que Egipto, trató el vacío como un marcador funcional en su sistema posicional, pero nunca lo integró como una entidad independiente. Su enfoque práctico reflejaba una cultura que priorizaba la resolución de problemas concretos, como la medición de tierras y la predicción de fenómenos celestes, más que la exploración de abstracciones filosóficas.
En Grecia, la influencia de Aristóteles consolidó un rechazo deliberado del vacío. La noción de un cosmos lleno y ordenado resonaba con su énfasis en la lógica y la observación empírica. Para los griegos, la matemática era un instrumento para describir magnitudes continuas, no para representar lo que no existe. Este enfoque muestra cómo sus prioridades filosóficas –la búsqueda de un cosmos pleno y armonioso– guiaron su desarrollo matemático.
En contraste, la aceptación del vacío por parte de los mayas y, posteriormente, por la India, refleja sistemas de pensamiento más abiertos a la abstracción y la espiritualidad. Para los mayas, el vacío no era ausencia, sino potencialidad, una visión que se integró en su cosmovisión cíclica del tiempo. En la India, esta apertura hacia el vacío como algo fundamental para el universo allanó el camino para la revolución matemática del cero.
Estas diferencias no solo nos hablan de cómo cada cultura abordó las matemáticas, sino también de sus valores más profundos. La ausencia o presencia del cero es un espejo de las prioridades culturales: lo tangible frente a lo abstracto, la permanencia frente al cambio, la funcionalidad frente a la potencialidad.
Este final de capítulo en realidad es el inicio de todo: ya estamos preparados para enfrentarnos al cero. La ausencia del cero en algunas culturas y su aceptación en otras nos muestra cómo las ideas abstractas no surgen en un vacío cultural. Son el producto de sistemas de valores, prioridades y formas de entender el universo. Las civilizaciones sin vacío aportaron herramientas prácticas y formas innovadoras de resolver problemas, mientras que la India llevó estas ideas al siguiente nivel al abrazar el vacío como un concepto central.
A medida que avanzamos hacia el capítulo sobre la revolución india del vacío, es importante recordar que el desarrollo del cero no fue un salto repentino, sino una evolución gradual construida sobre los cimientos de culturas que, aunque lo rechazaron, allanaron el camino para su eventual aceptación.
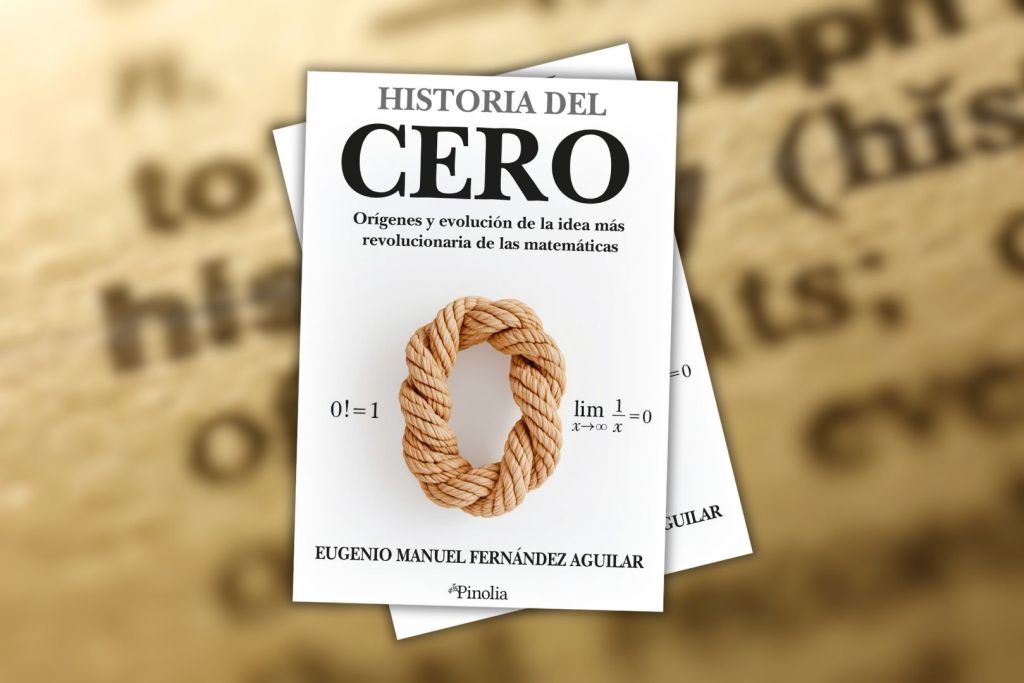
Cortesía de Muy Interesante
Dejanos un comentario: