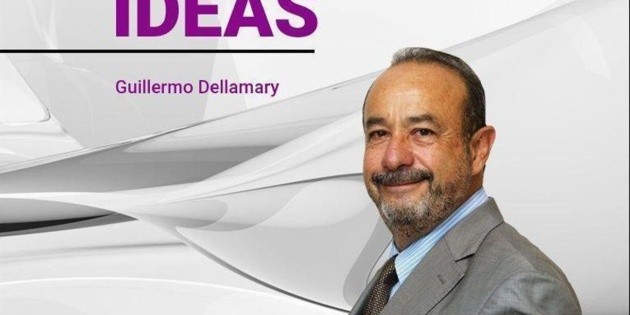
El rostro del cleptócrata no es nuevo. Se repite a lo largo de la historia como una enfermedad crónica de la política: el poder convertido en botín, la patria reducida a caja fuerte y el pueblo transformado en excusa. La cleptocracia no es solo un sistema de corrupción: es un sesgo psicopatológico del alma humana frente al poder.
El primer rasgo es el narcisismo desbordado. El cleptócrata vive convencido de que él es la encarnación de la nación. Confunde su ego con la historia, su ambición con el destino colectivo. Así, toda riqueza extraída se justifica como necesaria para sostener su misión. Se roba con la tranquilidad de quien cree merecerlo.
El segundo síntoma es la moralidad invertida. Lo que para el ciudadano común es delito, para él se convierte en virtud patriótica. Si el saqueo sostiene al régimen, entonces no es robo, sino estrategia. La mentira reiterada termina siendo verdad: terminan prisioneros de su propio relato.
La cleptocracia es también paranoia organizada. La sospecha de traición se vuelve regla. Nadie es digno de confianza, todos son potenciales conspiradores. Por eso levantan muros de vigilancia y aparatos represivos que ahogan la crítica. En su visión deformada, el disidente no es un ciudadano con derecho a opinar, sino un enemigo de la patria.
A esto se suma una adicción progresiva al poder. El cleptócrata no sabe soltarlo: sin él se desmorona su identidad. Lo necesita como droga: primero recurre al saqueo, luego al clientelismo, más tarde al militarismo y, finalmente, a la ilegalidad organizada. El poder es su oxígeno y su condena.
El pragmatismo sin escrúpulos completa el cuadro. Hoy ondean banderas rojas, mañana azules; lo mismo da. No hay ideología verdadera, solo disfraces. La ideología es instrumento, no convicción. Lo único constante es la sed de perpetuidad.
Lo más grave es que esta psicopatología no es individual, sino de clan. La cleptocracia funciona como un pacto de silencio donde todos roban, todos saben y nadie denuncia. Es la cultura de la impunidad compartida.
El síndrome cleptocrático es, en el fondo, la corrupción del alma política. Y el antídoto no puede ser solo legal o institucional: debe ser también ético y cultural. Una sociedad que no se vacuna contra el culto al líder y la fascinación por los falsos redentores está condenada a repetir el ciclo. Como advirtió Montesquieu: “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder”.
Cortesía de El Informador
Dejanos un comentario: