Entre los estantes de una biblioteca médica, el nombre de Agatha Christie puede parecer fuera de lugar. Sin embargo, para los lectores de Venenos literarios, el último libro de la química y divulgadora Kathryn Harkup, queda claro que la célebre novelista de misterio no solo dominaba el arte del suspense, sino también los fundamentos científicos de la toxicología. El libro propone un viaje fascinante por catorce venenos utilizados por Christie en sus tramas más inolvidables, y uno de ellos sobresale por encima del resto: la estrofantina.
Lo que hace a este compuesto tan extraordinario no es solo su rareza o su potencia, sino su origen exótico y su escasa presencia en la literatura médica de su época. Procedente de plantas africanas como el Strophanthus kombé, la estrofantina fue empleada por tribus del centro y este de África como veneno para flechas. Una pequeña cantidad bastaba para inmovilizar un elefante. Christie, con su experiencia como asistente de farmacia y su obsesión por el detalle, supo transformar esta sustancia letal en el centro invisible de algunos de sus crímenes más intrigantes. Pero ¿cómo llegó un veneno tribal africano a convertirse en un arma literaria casi perfecta?
De las selvas africanas a los laboratorios europeos
La historia de la estrofantina es tan fascinante como las tramas de Christie. Durante el siglo XIX, exploradores europeos como David Livingstone y John Kirk comenzaron a documentar las prácticas de caza de distintas comunidades africanas. Se sorprendieron al descubrir que una pasta elaborada con semillas de una enredadera llamada Strophanthus era capaz de detener a un búfalo con una sola flecha.
Las propiedades del veneno no pasaron desapercibidas para la ciencia europea. En los laboratorios de Edimburgo y París, farmacólogos comenzaron a estudiar su aplicación médica, especialmente como glucósido cardíaco, es decir, una sustancia capaz de estimular o paralizar el corazón. Lo paradójico es que, en dosis mínimas, la estrofantina podía salvar vidas. Pero si se aumentaba ligeramente la cantidad, el resultado era letal. Justamente esa delgada línea entre el remedio y el crimen es la que Christie supo explotar con brillantez narrativa.

Christie, la farmacéutica que escribía asesinatos
A diferencia de otros autores de su tiempo, Agatha Christie no improvisaba los síntomas de sus víctimas. Durante la Primera Guerra Mundial se formó como dispensadora en un hospital, donde aprendió a manejar compuestos peligrosos como la morfina, la atropina o la estricnina. En una época en que los medicamentos se pesaban y mezclaban a mano, un error podía ser fatal. Y esa tensión entre el control y el desastre impregnó su obra literaria.
En Venenos literarios, Harkup explica cómo Christie recurrió tres veces a la estrofantina para asesinar a sus personajes, siempre con una precisión técnica admirable. En uno de los casos, una mujer muere tras beber una ginebra rosa en la que se ha disuelto el veneno. En otro, el crimen se produce mediante una inyección. Pero el ejemplo más interesante aparece en su obra teatral Veredicto, donde el asesinato se comete a la vista del público y no hay misterio sobre la autora del crimen. Lo interesante aquí es que la sustancia usada —de nuevo, estrofantina— estaba presente en el tratamiento médico habitual de la víctima, lo que introduce un debate ético: ¿cuándo deja de ser medicina para convertirse en homicidio?
Una muerte invisible
A nivel forense, la estrofantina es un veneno complicado. En los años treinta y cuarenta, las técnicas de autopsia no estaban lo suficientemente desarrolladas para detectar fácilmente su presencia. Esto le daba a Christie una ventaja narrativa: podía construir crímenes donde la causa de la muerte era incierta o parecía natural, lo que añadía capas de ambigüedad y tensión. Para sus lectores, la posibilidad de que el asesino se escondiera detrás de una medicina legítima, en una dosis apenas modificada, hacía que el crimen se sintiera aún más plausible… y más aterrador.
Por eso, la estrofantina se convierte en mucho más que un recurso técnico. Es un símbolo del poder invisible, del veneno que actúa en silencio, del asesino que no necesita sangre ni violencia explícita. La muerte ocurre, y solo los más atentos —o los más versados en química— pueden llegar a comprender cómo.
Ciencia, crimen y literatura: una fórmula infalible
La historia de la estrofantina, al igual que la de otros venenos analizados por Harkup, nos invita a mirar con otros ojos la obra de Agatha Christie. No se trataba solo de una autora con talento para el giro inesperado. Era una escritora profundamente documentada, capaz de introducir compuestos farmacéuticos complejos en sus tramas con una naturalidad pasmosa. Mientras otros autores recurrían a cuchillos o pistolas, ella elegía sustancias que actuaban a nivel molecular, como una segunda trama bioquímica que corría en paralelo al misterio.
Además, el uso de venenos reales, con efectos y síntomas verificables, añade una dimensión pedagógica a sus novelas. Muchos lectores de Christie aprendieron más sobre toxicología leyendo Muerte en el Nilo o El misterioso caso de Styles que en cualquier clase de biología. Y eso no es un accidente: es el resultado de una autora que entendía el poder narrativo del conocimiento científico.
Hoy en día, la estrofantina ha caído en desuso en la medicina moderna. Su margen de error es demasiado estrecho y existen alternativas más seguras para tratar afecciones cardíacas. Sin embargo, su historia sigue viva gracias a autores como Christie y divulgadores como Kathryn Harkup. El viaje de esta sustancia —desde las selvas africanas hasta los teatros del West End— es también un recordatorio del estrecho vínculo entre ciencia y ficción, entre lo que mata en el cuerpo y lo que mata en la mente.
En un mundo donde la ficción criminal suele repetir fórmulas gastadas, la figura de Christie resalta precisamente por su creatividad, su rigor y su habilidad para convertir la química en literatura. Y entre todos los venenos que exploró, la estrofantina sigue siendo uno de los más elegantes y perturbadores.

Venenos literarios, de Kathryn Harkup
Publicado por Editorial Pinolia recientemente, Venenos literarios es una obra apasionante que cruza los caminos de la química, la criminología y la literatura clásica. Su autora, Kathryn Harkup, doctora en química y divulgadora científica, analiza en profundidad los compuestos tóxicos que Agatha Christie utilizó para cometer algunos de sus asesinatos más ingeniosos.
A lo largo de catorce capítulos, la autora desgrana la composición, efectos y uso histórico de venenos como el cianuro, el curare o la estricnina, revelando cómo Christie integró estos elementos con una precisión casi quirúrgica. Harkup no solo analiza las novelas, sino que también contextualiza cada sustancia en la medicina de principios del siglo XX y en crímenes reales que pudieron haber inspirado a la autora.
El libro es tanto una guía literaria como un ensayo científico de gran accesibilidad. Ideal para lectores de novela negra, amantes del true crime o curiosos de la historia de la medicina, Venenos literarios demuestra que la ciencia puede ser tan fascinante —y tan mortal— como cualquier crimen bien contado.
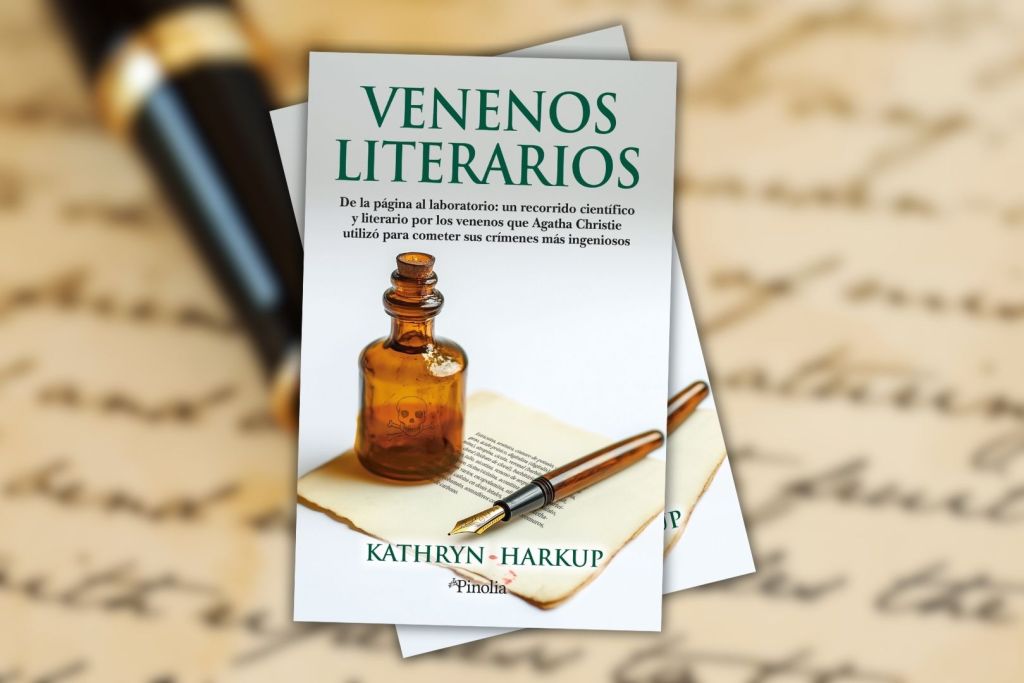
Cortesía de Muy Interesante
Dejanos un comentario: