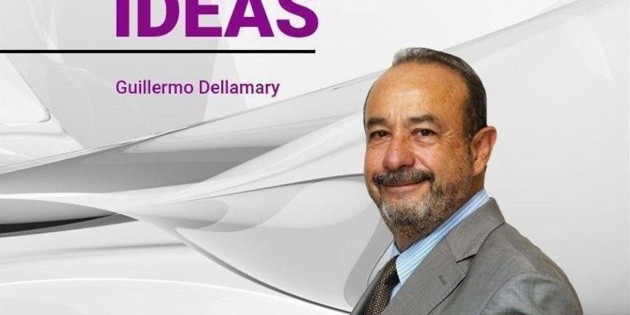
Hay cadenas que no se sienten porque no aprietan los tobillos, sino el pensamiento. El ser humano, temeroso de su propia libertad, suele fabricar ídolos de barro: figuras frágiles a las que entrega su juicio, su duda y su voz interior. Estos ídolos no necesitan imponerse; somos nosotros quienes les ofrecemos, casi con devoción, la obediencia ciega que suspende el pensamiento crítico. A veces por unas cuantas monedas.
A lo largo de la historia, la gente ha confundido protección con guía, y guía con destino. Así nacen las servidumbres más profundas: cuando la autoridad deja de ser cuestionada y su palabra se transforma en dogma. Muchos prefieren la comodidad de creer a ciegas a la exigencia de pensar por cuenta propia. Es más fácil adherirse a la sombra de un líder que sostener la luz temerosa de la responsabilidad propia.
Idealizar a una autoridad es la forma más sutil de renunciar a la libertad. Es convertir a un ser humano -con errores, intereses y ambiciones- en un tótem intocable. Y al hacerlo, se pierde el músculo más noble del espíritu: la capacidad de elegir. El pueblo entonces no evalúa ya, venera; no cuestiona, aplaude; deja de pensar. La crítica se vuelve traición y la duda, un pecado cívico.
Los ídolos de barro se levantan sobre el miedo a la incertidumbre, a fracasar por cuenta propia, a cargar con las consecuencias de las decisiones personales. La libertad exige coraje; la obediencia, en cambio, solo pide inclinar la cabeza y dejarse llevar sin tomar las riendas de su vida. Basta con estirar la mano para que le den. Ya no hay para que crecer ni riesgo de equivocarse. El precio, sin embargo, es alto: la raíz pierde fuerza y la voluntad se marchita.
El sometido termina enamorándose de sus cadenas. Las convierte en identidad, en bandera, en moral prestada. Defiende al ídolo, aunque se derrumbe, justifica sus errores, imita su voz. No porque crea realmente en él, sino porque le teme a la responsabilidad de ser libre. La verdadera opresión no viene de la autoridad, sino de esa renuncia íntima a pensar.
El drama es que un ídolo de barro solo se sostiene mientras lo adoremos. No tiene luz propia. No gobierna nada sin la devoción que lo alimenta. Cuando el pensamiento despierta, el barro se cuartea solo. La claridad de consciencia destruye templos falsos sin necesidad de violencia: basta mirar con ojos propios.
Porque la libertad no empieza con un decreto, sino con un gesto simple y valiente: romper la estatua interior y así recuperar la soberanía de la propia conciencia. Solo entonces el individuo se levanta sin pedir permiso y recuerda que nació para caminar erguido, no para arrodillarse ante figuras hechas de lodo. Entonces el pueblo arroja al ídolo del altar y antepone su voluntad como la única ceremonia que hay que celebrar.
Cortesía de El Informador
Dejanos un comentario: