A Albert Einstein se le atribuye una de las transformaciones más profundas de la ciencia moderna. Su nombre está ligado de forma inseparable a la relatividad, al genio puro, a la imagen del sabio de pelo desordenado que revolucionó el mundo desde una oficina de patentes. Pero esa representación, repetida hasta la saciedad en libros de texto, documentales y biografías, esconde algo fundamental: Einstein no trabajó en un vacío, ni fue un profeta científico iluminado. Fue un hombre que pensó con las herramientas que tenía, en una época cargada de tensiones conceptuales y teorías en conflicto. O al menos es lo que afirma una experta en teoría de la relatividad general.
Este es precisamente el punto que analiza la filósofa e historiadora de la ciencia Galina Weinstein en su artículo “Einstein, Evolution of Knowledge, and the Anthropocene: A Critical Reading of Jürgen Renn’s Historiography”. A través de una lectura crítica de los trabajos de Jürgen Renn —uno de los principales expertos en la evolución del conocimiento científico—, Weinstein desmantela la idea de un Einstein solitario y creador absoluto, y lo sitúa en su justo lugar: como parte activa de un sistema de conocimiento en reestructuración. “Einstein se convierte no en un originador milagroso, sino en un participante atento”, afirma Weinstein, cuestionando las narrativas convencionales que exaltan al individuo por encima de la estructura colectiva.
La idea del genio bajo revisión
La imagen de Einstein como un genio que, desde la nada, ideó una nueva forma de entender el universo, es una construcción cultural tan fuerte como inexacta. Weinstein, a través de Renn, muestra que lo que comúnmente se interpreta como un acto de genialidad fue, en realidad, el resultado de un proceso colectivo de reorganización del conocimiento. “El desarrollo intelectual de Einstein no se presenta como un momento de genialidad aislada, sino como una respuesta a presiones sistémicas, tensiones conceptuales y herramientas heurísticas disponibles”, señala el artículo.
Einstein no creó la teoría de la relatividad general desde cero. Partió de las ideas de Lorentz, de las matemáticas de Riemann y del trabajo conjunto con su colega Marcel Grossmann. Estos materiales previos no eran simplemente referencias: eran componentes clave de una red epistemológica que permitió la construcción teórica. Weinstein recalca que las transformaciones científicas, más que saltos individuales, son integraciones prolongadas y estructuradas de saberes dispersos.
En lugar de un momento de iluminación, el trabajo de Einstein se inscribe en una lenta maduración de conceptos, conflictos y analogías heredadas que necesitaban ser reorganizadas. El reconocimiento de esa complejidad no le quita mérito a Einstein, pero sí obliga a matizar su papel. No fue un demiurgo aislado, sino un reorganizador lúcido.
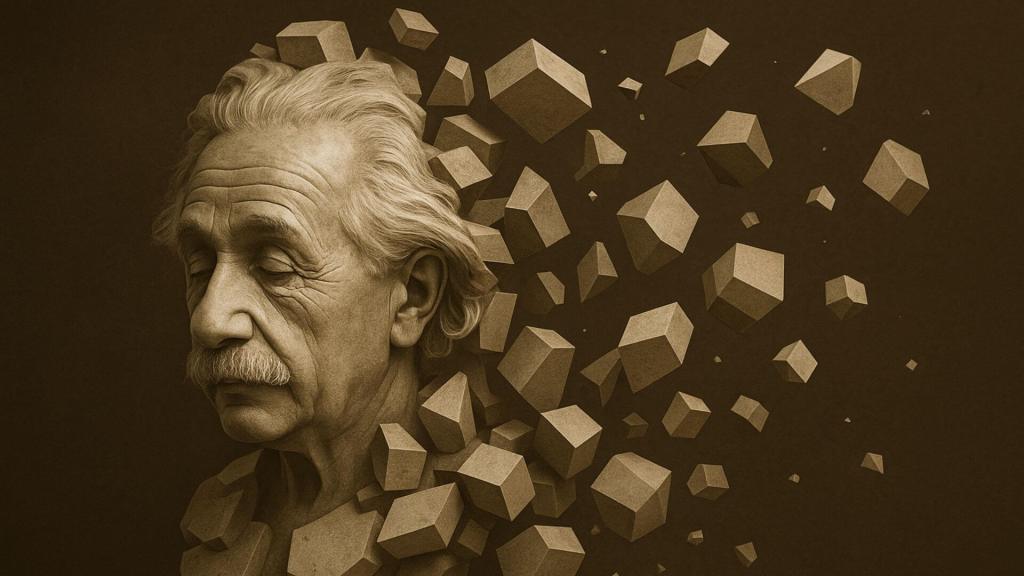
Los “problemas frontera” y el caos conceptual
Una de las nociones centrales del modelo de Renn, que Weinstein analiza en detalle, es la de los “problemas frontera”. Son zonas donde dos marcos teóricos distintos se superponen y entran en conflicto. En el caso de Einstein, el problema frontera más decisivo fue el choque entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo de Maxwell. En esos espacios donde las teorías no encajaban bien, se abría un campo fértil para la reorganización conceptual.
Weinstein recoge que, para Renn, los “problemas frontera” no provocan rupturas instantáneas, sino que dan lugar a “islas epistémicas”: regiones del conocimiento que quedan momentáneamente desconectadas del resto, y donde pueden germinar nuevas ideas. Einstein trabajó precisamente en una de esas islas. Su originalidad consistió en usar las herramientas que heredó para resolver tensiones previas, no en crear un sistema desde la nada.
La teoría de la relatividad surgió, por tanto, en mitad del caos. La física de principios del siglo XX estaba plagada de contradicciones: velocidades que no encajaban, conceptos de tiempo en disputa, observaciones que desafiaban las leyes clásicas. En ese terreno incierto, Einstein articuló una respuesta. Pero la articulación no fue espontánea, sino fruto de un proceso sostenido y colectivo.

Modelos mentales, matrices y herramientas heredadas
Weinstein destaca que Renn no presenta la innovación de Einstein como un acto de genialidad individual, sino como una reorganización guiada por “matrices epistémicas” y “modelos mentales”. Esas matrices son estructuras intermedias —como analogías, lenguajes matemáticos o principios heurísticos— que permiten avanzar en momentos de incertidumbre. Lorentz, por ejemplo, había desarrollado las transformaciones que luego Einstein reinterpretó como parte de su nueva física.
Un caso emblemático es el de la “hora local” propuesta por Lorentz. En su contexto, era un recurso matemático auxiliar. Einstein tomó ese recurso y lo reinterpretó como un hecho físico: el tiempo es relativo al estado de movimiento del observador. Esta transformación es un ejemplo claro de lo que Renn llama “reconfiguración conceptual”. No se trata de inventar desde cero, sino de cambiar la función epistemológica de una herramienta heredada.
Este tipo de relectura implica un desplazamiento profundo. No se rechaza el conocimiento previo, sino que se le otorga un nuevo lugar dentro de un marco distinto. Es ahí donde Weinstein ve el verdadero aporte de Einstein: en su capacidad para reconectar elementos existentes de forma novedosa. El mérito no está en la creación ex nihilo, sino en la reorganización con sentido.
Una revolución sin ruptura
Frente a la famosa idea de “revolución científica” propuesta por Thomas Kuhn, Renn —y con él, Weinstein— defiende un modelo más gradualista. El término clave aquí es “longue durée”, tomado del historiador Fernand Braudel: los cambios estructurales en la ciencia no son explosiones, sino procesos largos, complejos y muchas veces invisibles. La relatividad no fue un momento fundacional único, sino el resultado de décadas de ajustes, debates y extensiones.
Einstein publicó las ecuaciones del campo gravitatorio en 1915, pero su aceptación y desarrollo duraron varias décadas más. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX que la teoría general de la relatividad se convirtió en un paradigma dominante, gracias a desarrollos como la cosmología relativista, los agujeros negros o las ondas gravitacionales. Todo eso forma parte del mismo proceso de maduración estructural.
Este enfoque desmonta también el mito de la “revolución instantánea”. No hubo un antes y un después nítido con Einstein, sino un proceso continuo de negociación conceptual. En palabras del artículo, “las revoluciones no son rupturas dramáticas, sino reconfiguraciones prolongadas del conocimiento heredado”. Einstein fue una figura clave, pero no el único actor ni el único momento relevante.
Einstein, el Golem y el sistema
Una de las imágenes más potentes que Weinstein recupera de Renn es la del Golem: esa figura de barro animado por la palabra, símbolo de fuerza sin control. La ciencia, dice Renn, se parece al Golem: es una construcción humana, creada a partir de materiales heredados, que acaba funcionando con su propia lógica. El científico no la dirige por completo, sino que interactúa con ella, a veces guiándola y otras veces siguiendo su inercia.
Einstein sería entonces el artesano del Golem, no su creador absoluto. Se enfrentó a una estructura cargada de tensiones internas, la reorganizó con inteligencia, pero sin poder escapar del todo a sus condicionantes. Weinstein advierte que esta metáfora puede ser ambigua: si se lleva al extremo, corre el riesgo de diluir la agencia individual. ¿Dónde queda, entonces, la decisión filosófica de abandonar el éter, o de redefinir el tiempo?
En ese punto, la autora se desmarca parcialmente de Renn. Acepta que la innovación de Einstein estuvo condicionada por su entorno epistémico, pero defiende que su capacidad para reorganizar esas condiciones no puede ser explicada solo como un resultado sistémico. Lo que hizo fue posible gracias al sistema, pero no fue inevitable. Ese matiz es crucial para comprender la tensión entre estructura y agencia.

¿Un Einstein neutralizado?
Weinstein plantea que el modelo de Renn corre el riesgo de neutralizar a Einstein. Si todo es sistema, si todo es estructura heredada, entonces desaparece lo específico, lo audaz, lo imprevisible. Esta crítica no busca restaurar el mito del genio absoluto, sino equilibrar el análisis: reconocer que hubo condiciones estructurales, pero también elecciones personales, riesgos conceptuales y rupturas simbólicas.
La clave está en no confundir explicación con determinismo. Que Einstein usara herramientas anteriores no implica que su obra fuera un resultado automático. Tomó decisiones filosóficas, imaginó experimentos mentales provocadores, redefinió categorías centrales del pensamiento científico. Esas acciones no pueden reducirse a efectos colaterales del sistema.
En última instancia, Weinstein defiende que Einstein debe seguir siendo un objeto de estudio activo. No como ídolo, sino como caso ejemplar de cómo funciona la creatividad en la ciencia: en tensión entre lo heredado y lo nuevo, entre la estructura y la libertad. Frente a los discursos que intentan clausurar su figura, el artículo propone reabrirla como espacio de indagación crítica.
Referencias
Cortesía de Muy Interesante
Dejanos un comentario: