Fuente de la imagen, Getty Images
- Autor, David Dimbleby
- Título del autor, BBC News
Recuerdo bien 1974. Con la inflación en aumento, el gobierno inglés estaba enfrascado en una lucha con los sindicatos por los salarios de los trabajadores y parecía paralizado: si se enfrentaba a los mineros, las huelgas podían hacer colapsar el sistema eléctrico, pero si cedía y les pagaba más, la inflación se dispararía.
Y entonces, la crisis mundial del petróleo surgió de la nada. Sumió a las economías, incluida la británica, en el caos. El gobierno impuso una semana laboral de tres días. Los cortes de energía eran comunes: de repente nos quedábamos a oscuras sin previo aviso. Y, aparentemente, el gobierno simplemente esperaba que nos las arregláramos.
Ese también fue el año en que comencé a presentar el programa de actualidad Panorama de la BBC. Pasábamos mucho tiempo debatiendo estos temas. Venía gente con todo tipo de ideas sobre qué hacer.
Incluso hubo propuestas de que lo que el país realmente necesitaba para recuperar el control de los sindicatos era una intervención militar, un golpe de Estado.

Fuente de la imagen, Getty Images
También había otra idea que circulaba.
La propuso el político conservador Keith Joseph y era completamente radical; tan alejada de la corriente de opinión del momento, de hecho, que durante la grabación de Panorama, Joseph se volvió hacia el equipo de producción y, exasperado, les preguntó si entendían lo que quería decir.
Esa idea era el libre mercado.
Esto significaba que el Reino Unido se apartaba del consenso establecido tras la Segunda Guerra Mundial, según el cual el gobierno debía controlar la economía. En cambio, se proponía que si se dejaba actuar libremente a los mercados, estos traerían mayor prosperidad y seguridad al país.
Si en 2025 la idea suena todo menos radical, ese es exactamente el punto.
Lo que vimos en el Reino Unido en los años 80, bajo el gobierno de Margaret Thatcher, fue precisamente cuán rápidamente el libre mercado pasó de ser una idea radical a convertirse en la nueva realidad. Y no pasó mucho tiempo antes de que muchos lo asumieran como el sistema destinado a durar para siempre.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un empresario multimillonario quien evidentemente se ha beneficiado económicamente del capitalismo. Pero de repente, en parte gracias a él, el sistema de libre mercado se encuentra bajo ataque como nunca antes.
Puede que aún logre capear la tormenta. Sin embargo, otros se preguntan: ¿es el sistema de libre mercado fatalmente defectuoso y condenado al fracaso?
El mundo de fantasía de la Gran Bretaña de Thatcher
Mucho de lo que hizo Thatcher tras su victoria en las elecciones generales de 1983 parece obvio ahora. Damos por sentado que compañías privadas jueguen un rol crucial en proveernos agua, electricidad, gas, infraestructura ferroviaria, portuaria y de carga.
Pero en esa época solo unos pocos creyeron que era posible hacer lo que ella hizo; parecía un mundo de fantasía, completamente desconectado de la forma en que las cosas se habían hecho tras la guerra.
Yo tenía seis años cuando la guerra terminó. Había racionamiento; cupones que te permitían comprar carne o ropa o, por supuesto, golosinas. Pero tras esos tiempos difíciles y a raíz de la victoria, una nueva visión de la sociedad comenzaba a surgir en Gran Bretaña.
Con el aplastante triunfo de Clement Attlee en julio de 1945, por primera vez en la historia política de Gran Bretaña, una mayoría entregó sus votos a un partido que aparentemente estaba comprometido con el socialismo.
Pero más allá de eso, surgió un nuevo consenso sobre cómo debía gestionarse el país, con los líderes de los partidos Laborista y Conservador actuando en líneas generales similares.

Fuente de la imagen, Getty Images
“Hemos construido nuestras defensas contra la necesidad y la enfermedad, y estamos orgullosos de ello”.
No fue una frase pronunciada por un primer ministro laborista, sino por Harold Macmillan, primer ministro conservador entre 1957 y 1963. Así era como se hacían las cosas.
Sin embargo, no todos compartían ese consenso. Antony Fisher, un criador de pollos, estaba exasperado por lo que él consideraba las intromisiones de la Junta de Comercialización del Huevo. Fundó el grupo de reflexión Institute of Economic Affairs, inspiró a Keith Joseph, y este, a su vez, logró captar la atención de Thatcher.
La admiración de Trump por Thatcher
Que el actual ataque al libre mercado provenga, en parte, de un presidente republicano de Estados Unidos resulta aún más irónico, considerando lo populares que fueron las reformas de Thatcher entre la derecha estadounidense.
Thatcher y el presidente Ronald Reagan compartían una visión de mundo similar y Trump ha hablado de su admiración por ambos, aunque con la salvedad de que no estaba de acuerdo con algunas de las políticas comerciales de Reagan.
Thatcher estaba convencida de que el país estaría mucho mejor si el gas, el agua y la electricidad eran arrebatados de las manos del Estado. Y vendidos al mercado abierto. El libre mercado. Tal como comprar una hogaza de pan.
La gran idea del gobierno de Thatcher no era simplemente vender las acciones de las empresas estatales a grandes compañías o inversores. Iban a ofrecérselas al pueblo británico.
En diciembre de 1984, salieron a la venta las acciones de British Telecom (BT). A la mañana siguiente, las cifras eran asombrosas: más de dos millones de británicos se habían convertido en accionistas de BT.
Y Thatcher empezó a darse cuenta de que vender estas empresas no se trataba solo de romper las cadenas del control estatal. Podía ser algo más grande: convertir a cada persona en Gran Bretaña en capitalista y, con ello, hacer que el capitalismo se volviera popular.
En Gran Bretaña, hacia finales de la década de 1980, la magnitud de la transformación era asombrosa. Se recaudaron 60.000 millones de libras esterlinas (78 mil millones de dólares) mediante la venta de empresas estatales. Hasta 15 millones de británicos se habían convertido en accionistas.
Gran Bretaña estaba abrazando el libre mercado. Y esto no se trataba solo de un cambio económico. Era una revolución cultural. Una redefinición de la relación del país con el dinero, con el Estado y consigo mismo.
Y si la privatización impulsada por Thatcher había dado a la gente común la oportunidad de comprar acciones, su reforma del sector de servicios financieros en 1986, conocida como el Big Bang, les dio también la oportunidad de venderlas, e incluso de conseguir un empleo en el mundo hasta entonces cerrado del distrito financiero de Londres.
Para muchos en la izquierda, el simple principio de estas reformas ya era motivo de oposición. El ataque al libre mercado que proviene ahora de ciertos sectores de la derecha no cuestiona tanto los principios de esas reformas, sino sus consecuencias.
Negocios offshore y comunidades en colapso
En el corazón del pensamiento de Thatcher estaba la creencia de que el capitalismo de libre mercado podría funcionar solo si muchas personas tenían una participación directa en él.
Y con la propiedad de acciones de empresas que antes eran estatales, muchas personas la tuvieron. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a sonar las alarmas. Y su eco no ha hecho más que intensificarse.
James Goldsmith era un empresario que había hecho una fortuna comprando compañías en apuros a precios bajos, reformándolas para maximizar su eficiencia, para luego venderlas obteniendo ganancias. Las reformas de los años 80 fueron como maná caído del cielo para él.
Pero luego pareció cambiar de opinión sobre algunas cosas. En 1994, declaró ante un comité del Senado de EE. UU. que el sistema contenía una falla fatal en su premisa: exigía el máximo beneficio, pero para alcanzarlo era necesario cortar el cordón umbilical con buena parte del propio electorado.
“Se llega a un sistema en el que, para obtener los mayores beneficios empresariales, tienes que abandonar tu propio país. Tienes que decirle a tu propia fuerza de ventas: ‘Adiós, no podemos seguir contando con ustedes; son demasiado caros’.
‘Tienen sindicatos. Quieren vacaciones. Quieren protección. Así que nos vamos al extranjero'”.
Goldsmith anticipaba así que las compañías llevarían sus negocios allí donde pudieran hacer el mayor dinero posible. Si tú eres un director ejecutivo que responde ante los accionistas esa es literalmente la descripción de tu trabajo. Y el resultado, decía, serían la pérdida de trabajo en Occidente y el colapso de comunidades enteras.
Y para empeorar las cosas, sostenía que Gran Bretaña había cedido su soberanía a entidades como la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio, atándose a un sistema económico gestionado por burócratas no electos en Bruselas, lo que no hacía más que aumentar el sentimiento de alienación en las comunidades en decadencia.
Y eran los mercados globales los que dictaban las políticas: si una industria no era rentable, se la dejaba morir.
Hoy en día, el Reino Unido puede ser un líder mundial en ciencia y servicios financieros, pero ¿consuela eso realmente a las comunidades donde antes fabricábamos cosas que ahora se producen en el extranjero?
Basándome en lo que escuché a lo largo de mis muchos años recorriendo el país como presentador de Question Time, no estoy seguro de que así sea.
Goldsmith acabaría intentando entrar en la política. Su Referendum Party fue aplastado en las elecciones generales de 1997, pero había plantado una semilla. Sostenía que el camino del libre mercado global por el que avanzaban Gran Bretaña y el resto del mundo era peligroso. Que ese modelo propagaría la división alrededor del mundo.
Avanzamos casi 20 años, hasta 2016, y su advertencia se cumplió: Reino Unido votó a favor de salir de la Unión Europea, y el veredicto no pudo ser más claro: el voto por el Brexit fue más alto en aquellas comunidades olvidadas, aparentemente impulsado por quienes sentían que la globalización no funcionaba para ellos.
El sueño de una nación de accionistas también se ha agriado.
En 1989 se privatizó Thames Water (la principal empresa de suministro de agua del Reino Unido). Se nos prometieron facturas más bajas, mejor infraestructura, menos burocracia e inversión en un sistema que ya mostraba signos de deterioro. Una inversión que, supuestamente, el sistema capitalista global estaba en la mejor posición para proporcionar.
Lo que vino después fue algo completamente distinto. La deuda se disparó y los dividendos fluyeron hacia los accionistas. La empresa extrajo beneficios mientras las tuberías perdían agua y las aguas residuales se vertían en los ríos.
Y ahora nuestras facturas financian los intereses de esa deuda: parece que hemos recorrido un largo camino desde aquella nación de accionistas de Thatcher.
Los aranceles de Trump desafían una explicación sencilla
Ya en 1994, James Goldsmith había planteado que el problema del sueño del libre mercado era que no protegía la base nacional.
Ahora, hay alguien mucho más poderoso que comparte esa visión.
Los métodos del presidente Trump son tan erráticos que con él es difícil saber realmente qué está ocurriendo. Su disposición a imponer aranceles de enormes consecuencias tanto a países tradicionalmente adversarios como a supuestos aliados desafía, en ocasiones, cualquier explicación sencilla.
Pero lo que sí podemos decir es que está tratando de volver sobre ideas que precedieron el libre mercado. Trump está intentando fortalecer a Estados Unidos mediante el proteccionismo, dificultando que cualquiera pueda vender en cualquier parte.
Hay un argumento que señala que si miramos con perspectiva de largo plazo, podría ser que el libre mercado sea la excepción. Gran Bretaña misma tuvo un larguísimo periodo de proteccionismo antes de abrazar el libre comercio.
Los aranceles no son nada nuevo en la historia económica mundial y, en cierto sentido, Trump simplemente está intentando devolver a Estados Unidos a cómo eran las cosas antes, aunque de una forma bastante caótica.
El reinado del libre mercado se enfrenta al mayor desafío de su historia. Pero ese desafío no proviene de defensores del socialismo que, por motivos ideológicos, respaldan un papel preponderante del Estado. En cambio, proviene de Trump, un hombre que, en términos generales, pertenece a la derecha y no tiene reparos con que el capitalismo permita que algunas personas se enriquezcan enormemente.
Lo que hace que este desafío sea tan potente es que proviene desde dentro.
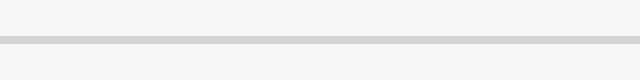
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Cortesía de BBC Noticias
Dejanos un comentario: