¿La teoría de las Formas o Ideas de Platón en un monográfico dedicado a la Historia de las Ciencias? Como acertadamente señaló A. C. Grayling en Historia de la Filosofía. Un viaje por el pensamiento universal, «durante casi toda su historia, la palabra filosofía tuvo el significado general de “investigación racional”, aunque, a partir de los inicios de la modernidad, en el Renacimiento, hasta el siglo xix, significó lo que hoy día llamamos “ciencia”, y un filósofo era alguien que investigaba cualquier cosa, o todas».
Por mencionar algunos ejemplos, Descartes, además de filósofo, era matemático –descubridor de las coordenadas cartesianas– y físico; Pascal, filósofo, matemático, físico y teólogo; Leibniz, filósofo, matemático –descubridor a la par que Newton del cálculo infinitesimal–, lógico, jurista y teólogo. La obra principal de Newton, considerada por muchos como la obra científica más importante de todos los tiempos, se titula Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) (Principios matemáticos de filosofía natural). En fin, como añade Grayling, «la palabra científico se acuñó recientemente, en 1883, y dio al término relacionado “ciencia” el sentido que tiene hoy en día. Tras esa fecha, los términos filosofía y ciencia adquirieron el significado que poseen actualmente, a medida que las ciencias divergían cada vez más de la especulación general debido a su cada vez mayor especialización y tecnicismo».
No es fortuito, pues, que uno de los más reconocidos divulgadores de la ciencia de nuestra lengua, José Manuel Sánchez Ron, comenzara su «antología de momentos estelares de la ciencia» con Platón: «Nos transmitió aspectos básicos del pensamiento científico heleno: como, por ejemplo, la importancia que para muchos filósofos-científicos de su época tuvo la geometría –para ellos perfecta– del círculo. Esa importancia se plasmó especialmente, durante dos mil años, en la descripción de los cuerpos celestes, en la que los círculos, las circunferencias reinaron supremas (…) hasta la llegada de la elipse con Kepler a comienzos del siglo xvii». Aunque la filosofía no se reduce a ello, una de las funciones históricas que ha cumplido es ser una antesala de las ciencias en el sentido de que algunas de sus balbuceantes intuiciones se convierten, con suerte y esfuerzo, en ciencias, entendiendo por ello una disciplina empírica e independiente.
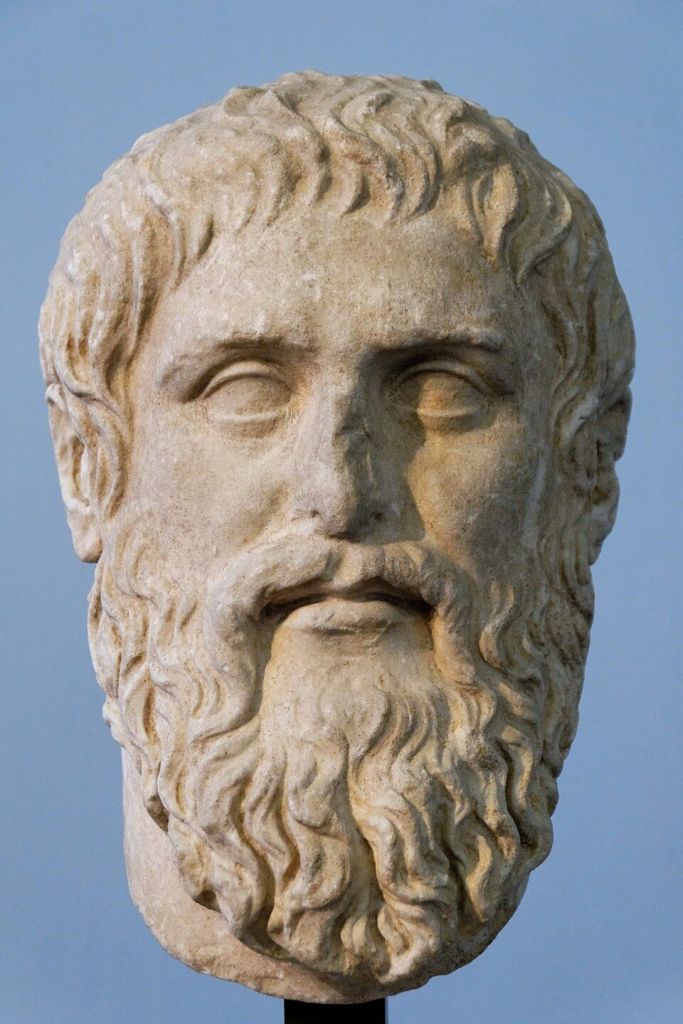
El contexto histórico
Cualquier pensador, sea de la índole que sea, es inconcebible sin su contexto histórico. Las cuatro principales influencias de Platón son Sócrates, Parménides y Heráclito, y los pitagóricos. Dado que estos últimos fueron los primeros en identificar la realidad con los números, nos centraremos brevemente sobre todo en ellos y en la Academia. Platón fundó la primera Academia de Occidente, que puede considerarse precursora de los espacios de enseñanza y las universidades, en el año 387 a. C. a las afueras de la Atenas de entonces, en un lugar sagrado dedicado a Academo (héroe mitológico griego), junto a un gimnasio donde se reunían los varones para realizar actividades relacionadas con el cultivo del cuerpo y del espíritu.
Enseñó hasta el año de su muerte en el 347, y perduró este legado en forma de una «organización liberal de la investigación y una orientación filosófica que influyó poderosamente en la ciencia posterior», según el catedrático de Lógica Javier Ordóñez.
Al igual que Parménides y Heráclito son fundamentales para comprender el mundo de las Formas o Ideas y el mundo sensible que distingue Platón en la alegoría de la caverna, Sócrates y los pitagóricos son decisivos a la hora de buscar definiciones universales que están más allá de la naturaleza. Los pitagóricos identifican los números en el kósmos, y el estudio de ambos es esencial para vivir en armonía con las leyes por las que se rige este. «Logos» es un término polisémico que significa «ley», pero a la vez «razón», «lógica», «discurso». Se diría que es conveniente conocer las leyes del mundo para vivir en consonancia con ellas, según una concepción de la sabiduría que, desde Sócrates y Platón, pasando por los estoicos, llega hasta el mundo moderno.
Es fama que al frente de la Academia se leía: «No entre nadie que no sepa matemáticas». W. K. C. Guthrie indicó que el mismo concepto de philosophia, tal como lo emplea Platón, está vinculado con los pitagóricos «y su interpretación del entendimiento filosófico en términos de salvación y purificación religiosa, su pasión por las matemáticas como vislumbre de la verdad eterna, su mención del parentesco de toda la naturaleza, de la reencarnación y la inmortalidad, su referencia al cuerpo como tumba temporal o prisión del alma, su elección de la terminología musical para describir el estado del alma, especialmente su explicación matemático-musical de la composición del alma del mundo», así como la música de las esferas.
La Academia: la primera universidad de Occidente
Según Diógenes de Laercio, Teodoro de Cirene, uno de los pitagóricos más destacados, fue maestro matemático de Platón, del mismo modo que Eudoxo de Cnido, autor del primer modelo astronómico conocido basado en esferas homocéntricas, fue amigo suyo. La academia platónica fue un lugar de acogida para muchos matemáticos griegos del siglo iv a. C., espacio donde la conversación giraba en torno a la importancia de la aritmética, la geometría, la astronomía y la armonía para conseguir una aproximación al mundo de las ideas, imprescindible para actuar con justicia o, lo que equivale a lo mismo, bien tanto en el ámbito privado como público.
Con Pseusipo, pariente del filósofo al frente de la Academia, los platónicos reconocieron tres sustancias: las ideas, las matemáticas y los objetos sensibles, y reducían las formas a números y figuras, o sea, a las matemáticas. De esta manera matematizaron el mundo de las ideas y se pitagorizó la Academia, se dio un alejamiento de la filosofía original y se desplazó su interés hacia los problemas de aritmética y geometría. A juicio de Bertrand Russell, «la preeminencia de los griegos aparece con mayor claridad en las matemáticas y en la astronomía.
Lo que hicieron en arte, en literatura y en filosofía, puede juzgarse mejor o peor según los gustos, pero lo que realizaron en geometría está por encima de toda cuestión». En cierto sentido, lo que alcanzaron en cada una de estas disciplinas se encuentra íntimamente vinculado. Como luminosamente escribió Santayana: «Entre los griegos, la idea de felicidad era estética y la de belleza era moral; y esto no porque los griegos estuvieran confundidos, sino porque eran civilizados».

La teoría de las formas o ideas
La muerte de su maestro, Sócrates, lleva a Platón a preguntarse: ¿cómo es posible que el mejor de los ciudadanos haya sido condenado? Esto solo es posible en un sistema cuyo paradigma de pensamiento sea relativista, es decir, aquel que defiende que no se puede alcanzar una verdad común y universal, sino que esto depende del individuo y las circunstancias. Por consiguiente, lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto, ética y política, también dependen del individuo y las circunstancias. Platón quiere que haya justicia en la polis, y para que se alcance, se requiere que haya ciencia, definiciones comunes y universales. Por ejemplo, justicia es equidad, tratar de forma imparcial, dar a cada uno lo que le corresponde… De lo contrario podemos seguir condenando a los mejores.
Ahora bien, si la ciencia existe es porque existen realidades universales y eternas. Y como estas no tienen lugar en el mundo sensible, compuesto de fenómenos concretos y cambiantes, ha de encontrarse otro mundo, el mundo de las Formas o Ideas. Inspirado por la tradición pitagórica, Platón considera que el ser humano es un alma encarcelada en un cuerpo. El alma ha vivido en el mundo de las Formas, el verdadero en tanto que es inmutable, pero al unirse al cuerpo ha olvidado lo allí conocido. No obstante, lo puede rememorar al ver sus copias en el mundo sensible. Para Platón, conocer es reconocer, aprender es sinónimo de recordar y enseñar equivale a «ayudar a recordar lo olvidado».
Para ello sigue el método de la dialéctica, que consiste en recorrer las sombras en el interior de la caverna representada en La República, el camino que va de las imágenes a las sensaciones, de las sensaciones a los conceptos, y de estos a las Formas o Ideas universales. Y una vez que se consigue salir de la caverna y se contempla el sol, que simboliza la Idea de Bien, causa suprema de todas las demás ideas, la dialéctica es también el camino descendente que hay que seguir para informar a los otros prisioneros de cuál es la auténtica realidad. Para Platón debe gobernar aquel conoce la Idea de Bien, pues según el intelectualismo ético, solo puede practicar el bien aquel que lo conoce, tanto en la vida privada como pública. Este es el filósofo-rey.
Platón toca todas las grandes cuestiones de la filosofía
Según Whilelm Nestle, «la filosofía de Platón es un gran intento de enlazar lo racional con lo irracional, lo sensitivo con lo suprasensible, lo perecedero con lo imperecedero, lo temporal con lo eterno, lo terrenal con lo celeste y lo humano con lo divino. Platón descubre la respuesta a la pregunta por las definiciones de Sócrates al dar con lo general, con los conceptos, pero los hipostatiza en ideas eternas y da lugar así a un completo desdoblamiento del mundo, un dualismo que, en contraposición con las originarias concepciones griegas, reconoce el ser verdadero solo en las ideas invisibles, mientras condena al mundo a la condición de inconsistente juego de sombras». Esta valoración y síntesis condensa tanto los logros de la filosofía de Platón como sus límites, incluyendo una crítica desde la perspectiva nietzscheana.
Tras esta visión irremediablemente panorámica, podemos concluir que la concepción de Platón de la teoría de las Formas o Ideas ha condicionado buena parte de la historia de la filosofía y, en menor medida, de las ciencias, especialmente si tenemos en cuenta que estas se despliegan a través de las matemáticas. Whitehead declaró que «toda la tradición filosófica europea consiste en una serie de notas a pie de página de Platón». Un requisito indispensable tanto de la filosofía como de las ciencias a partir de Sócrates y Platón es la aspiración a la universalidad.
No hay ciencia de lo particular, solo de lo universal. Ahora bien, las ciencias no son inmutables, sino históricas y cambiantes. Esta concepción relativista la heredamos de T. S. Kuhn. Y progresa, en caso de hacerlo efectivamente, debido a una constante revisión y crítica, a conjeturas y refutaciones, para expresarlo a la manera de Popper. Junto a ello instaló en el corazón de la filosofía y de las ciencias una dimensión ideal o, si se prefiere, utópica, sin la cual es inconcebible la historia.

Un legado que atraviesa la historia del pensamiento
Por lo que respecta al pitagorismo, la idea de que las matemáticas están en la naturaleza es una discusión que atraviesa las ciencias modernas desde Galileo a nuestros días: ¿está la realidad compuesta de números (realismo) o son signos con los que interpretamos el mundo (instrumentalismo)? Y si no es así, ¿por qué logramos explicar y predecir tantos fenómenos con ellos? Grayling ha escrito que Whitehead «exageraba, pero no demasiado, pues, en efecto, Platón trata o, como mínimo, toca casi todas las grandes cuestiones de la filosofía. En comparación no solo con lo que le precedió en la historia de la filosofía, sino con lo que le sucedió, los logros de Platón son enormes: una imponente montaña en medio de colinas».
Y no debemos olvidar que una de las funciones de la filosofía es regenerar a las ciencias, no solo reconociendo lo que aún no se sabe, formulando preguntas adecuadas, cada vez más precisas, ejerciendo la imprescindible crítica, sino además reconociendo que no nos conformamos con la naturaleza, que la realidad humana es la que es, pero parece que en el horizonte está lo que debe ser: el Ideal o las Formas.
Cortesía de Muy Interesante
Dejanos un comentario:

