En su reciente ensayo Historia del cero, el físico y divulgador científico Eugenio Manuel Fernández Aguilar propone un viaje apasionante por la trayectoria de este símbolo: desde su invisibilidad en Egipto y Mesopotamia hasta su formulación en la India, su consolidación en el mundo islámico y su papel central en la era digital. Un recorrido que ayuda a entender por qué nuestra cultura ha sido históricamente tan reticente a aceptar la nada como algo con entidad propia. Y es que, aunque hoy escribimos el cero sin pensar, nuestro calendario sigue ignorándolo: entre el 1 a.C. y el 1 d.C. no existe un año cero.
Este vacío cronológico, que parece un simple detalle, es en realidad una anomalía histórica con consecuencias profundas. La falta de un año cero no solo ha inducido errores en cálculos astronómicos y celebraciones de aniversarios célebres; también sigue complicando investigaciones científicas que necesitan sincronizar datos con precisión anual, como estudios climáticos basados en anillos de árboles o núcleos de hielo.
Un calendario construido sin nada
Para comprender este fenómeno hay que viajar al siglo VI. Dionisio el Exiguo, un monje cristiano de origen escita, propuso sustituir la era de Diocleciano —asociada a un emperador perseguidor de cristianos— por una nueva cronología basada en el nacimiento de Jesucristo. Así nació el sistema Anno Domini (AD). Pero Dionisio no incluyó un año cero.
La razón no era matemática, sino cultural. En la mentalidad latina y cristiana de la época, el cero carecía de presencia conceptual. Los romanos nunca habían tenido un símbolo para el vacío en su sistema numérico; donde hoy escribiríamos un cero, ellos simplemente dejaban un hueco o usaban palabras como nulla. Para Dionisio, como para sus contemporáneos, no tenía sentido hablar de un “año cero” porque los años se contaban de forma ordinal, como posiciones en una lista: primero, segundo, tercero. Antes del primero no hay un “cero”.
Siglos después, el venerable Beda popularizó la datación “antes de Cristo” y “después de Cristo” en su Historia ecclesiastica gentis Anglorum. Pero tampoco incluyó un año cero. Con ello fijó un esquema que ha perdurado hasta hoy: al 1 a.C. le sigue directamente el 1 d.C. Sin hueco en medio.
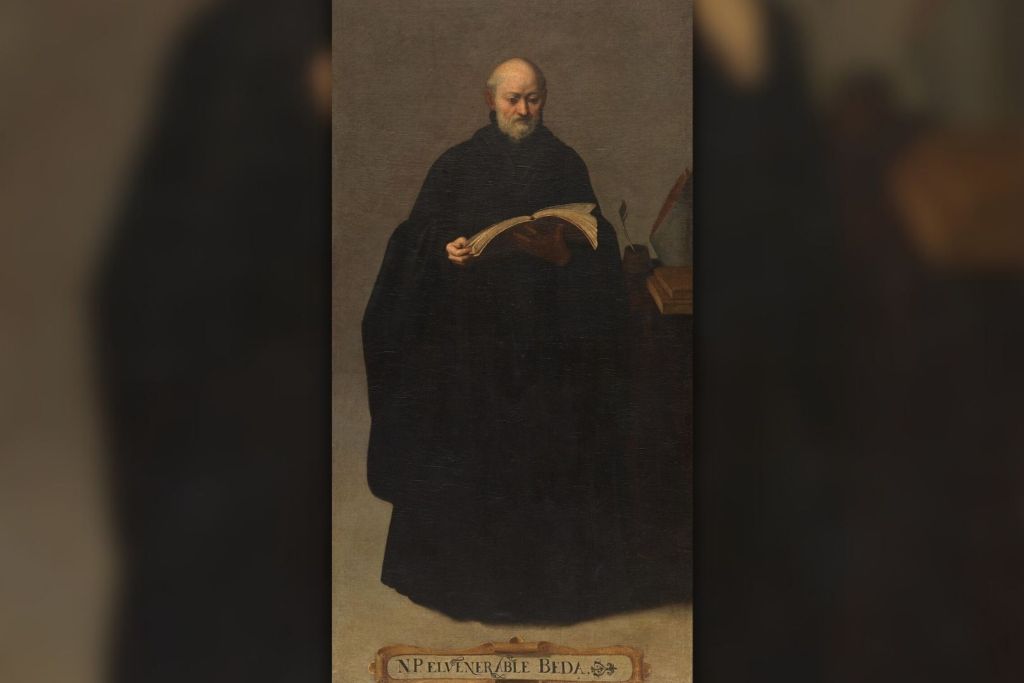
Errores, malentendidos y celebraciones fuera de fecha
Esta ausencia parece menor, pero en realidad ha provocado errores históricos y astronómicos notables. Al calcular intervalos de tiempo que atraviesan el nacimiento de Cristo, es necesario restar un año para compensar el hueco. Si no se hace, las cronologías se desplazan.
El ejemplo más célebre es el de los bismilenarios romanos. Cuando Mussolini celebró en 1937 el supuesto 2000 aniversario del nacimiento de Augusto, en realidad se adelantó un año: debió haberse celebrado en 1938. Lo mismo ocurrió con las conmemoraciones de Virgilio y Horacio. Esta confusión no es anecdótica: también afecta a la manera en que pensamos los milenios. El siglo XXI no comenzó en el año 2000, como muchos creyeron, sino en 2001.
En la investigación científica, el problema es más delicado. Un estudio de la Universidad de Cambridge publicado en PNAS advertía que la falta de un año cero complica la sincronización entre registros naturales y fuentes históricas. Cuando los paleoclimatólogos combinan anillos de árboles, capas de hielo y documentos antiguos, incluso un desfase de un año puede desbaratar correlaciones estadísticas. Sin una referencia clara, los datos pueden alinearse mal, dando lugar a conclusiones erróneas sobre erupciones volcánicas, sequías o cambios climáticos.
Astronomía, ciencia y la adopción del año cero
Los astrónomos fueron los primeros en cansarse de este problema. Ya en el siglo XVII Johannes Kepler y Philippe de La Hire introdujeron el año cero en sus tablas para facilitar cálculos. En el XVIII, Jacques Cassini lo consolidó. Así nació la numeración astronómica de los años: 1 a.C. se convierte en el año 0, 2 a.C. en -1, y así sucesivamente. Este sistema es hoy estándar en astronomía e informática.
El ISO 8601, la norma internacional para intercambio de fechas, recomienda usar año cero para fechas anteriores a la era común, representado como 0000. Esta convención simplifica cálculos, almacenamiento y sincronización en bases de datos. Pero sigue siendo una notación técnica, no adoptada por los calendarios civiles.
Mientras tanto, muchas culturas orientales sí usan año cero en sus cronologías. En el calendario budista y en varias eras hindúes, el primer año de la era se cuenta como “cero” porque todavía no ha transcurrido un año completo. Una lógica similar a la de la edad humana: un bebé no tiene “un año” al nacer, sino “cero años” hasta que cumple su primer aniversario.

Un vacío cultural más que matemático
¿Por qué Occidente se resistió tanto al año cero? La respuesta tiene raíces filosóficas y religiosas. Para los griegos, herederos de Aristóteles, el vacío no existía en la naturaleza. Era sinónimo de caos. Para la Iglesia medieval, la nada evocaba peligro y herejía. Esta aversión cultural al vacío se trasladó al calendario.
Paradójicamente, la India —donde el cero nació como número— lo integró sin problemas en matemáticas y calendarios. Su filosofía del śūnya (vacío) no lo veía como amenaza sino como parte de la realidad. Esa visión permitió a Brahmagupta y otros matemáticos formular reglas para operar con cero siglos antes de que Europa lo aceptara.
Hoy, sin embargo, vivimos rodeados de ceros. Nuestro sistema binario, base de la era digital, descansa en cadenas interminables de ceros y unos. Sin cero no habría ordenadores, ni comunicaciones instantáneas, ni inteligencia artificial. Y sin embargo, el calendario que consultamos cada día sigue ignorándolo.
Algunos expertos defienden que deberíamos adoptar un calendario histórico con año cero para estudios científicos y académicos, manteniendo el tradicional para uso civil. Otros creen que el cambio sería tan disruptivo que generaría más confusión que beneficios. De momento, la mayoría de los investigadores usan sistemas híbridos, especificando si sus fechas incluyen o no año cero.
En cualquier caso, el debate revela hasta qué punto una decisión tomada hace quince siglos sigue afectándonos. La falta de un año cero es un recordatorio de que los calendarios no son solo herramientas neutrales: son artefactos culturales cargados de valores, creencias y herencias históricas.
Sobre Historia del cero
En Historia del cero, publicado recientemente por la editorial Pinolia, Eugenio Manuel Fernández convierte esa paradoja en el eje de un ensayo de divulgación amplio, riguroso y a la vez cercano. Lo que podría haber sido un tratado árido se convierte en una narración que viaja de las tablillas mesopotámicas a la inteligencia artificial, cruzando culturas, religiones y disciplinas con una prosa clara y estimulante.
Civilizaciones como Mesopotamia y Egipto prosperaron sin conocer el cero. Los babilonios, expertos astrónomos, dejaban espacios en sus tablillas para indicar la ausencia, pero nunca usaron un símbolo del vacío. Los egipcios, centrados en la medición y la geometría, tampoco lo necesitaron: en su cosmovisión no había lugar para la nada.
Una excepción notable fueron los mayas, que incluyeron un signo para el vacío en su calendario, usándolo para medir el tiempo con una precisión sorprendente. Sin embargo, fue en la India donde el cero encontró su verdadero hogar: allí, el concepto de śūnya —el vacío— era parte del pensamiento filosófico. Matemáticos como Brahmagupta lo convirtieron en un número con reglas propias, marcando un antes y un después en la historia del cálculo.
En cambio, Occidente rechazó durante siglos esta idea. Aristóteles negaba la existencia del vacío, y la Iglesia medieval veía en la nada un símbolo de caos. Fue en el mundo islámico donde el cero floreció: en Bagdad, al-Juarismi lo integró al álgebra, y desde allí pasó a Europa. Aunque fue visto con recelo, su utilidad acabó imponiéndose: lo que antes parecía herético se convirtió en herramienta esencial del comercio y la ciencia.
Uno de los capítulos más potentes del ensayo está dedicado a la relación entre cero e infinito. A primera vista parecen extremos opuestos, pero en realidad forman una pareja inseparable. Los problemas de los límites, el nacimiento del cálculo diferencial o las paradojas de las series infinitas no tendrían sentido sin esa tensión entre la nada y lo ilimitado.
Fernández consigue transmitir esa complejidad con un estilo claro. No llena las páginas de fórmulas, sino que ofrece ejemplos comprensibles que muestran cómo los matemáticos aprendieron a moverse entre el abismo del cero y la grandeza del infinito. El resultado es una lección de historia intelectual que conecta con la ciencia moderna: sin esa dualidad no existirían Newton ni Leibniz, ni la revolución matemática que dio paso a la física contemporánea.
Este tramo del libro también invita a la reflexión filosófica. El cero y el infinito no son solo conceptos numéricos: son metáforas de nuestra manera de pensar el mundo, del miedo a la ausencia y de la fascinación por lo ilimitado.
Sin duda alguna, el gran mérito de Historia del cero es que no se limita a un relato matemático. El autor abre ventanas hacia la música, recordando que los silencios son tan decisivos como las notas; hacia la religión, que convirtió el vacío en símbolo de plenitud o de amenaza; y hacia la filosofía, que ha debatido desde siempre sobre la nada como origen y como límite. Cada capítulo puede leerse de forma independiente, lo que permite saltar entre temas sin perder el hilo.
Nos encontramos ante un ensayo riguroso y, al mismo tiempo, profundamente humano. Su autor logra que un concepto abstracto se convierta en una narración apasionante, cargada de historia y de reflexión cultural. Con su estilo divulgativo, evita la frialdad de un manual y ofrece un libro que se lee con placer, que enseña y que provoca nuevas preguntas.
No se trata solo de seguir el rastro de un número: es un viaje al corazón de cómo pensamos, de cómo entendemos la ausencia y de cómo lo invisible estructura lo visible. Un ensayo que fascinará a quienes aman las matemáticas, pero también a quienes buscan comprender el peso del vacío en nuestra historia cultural.
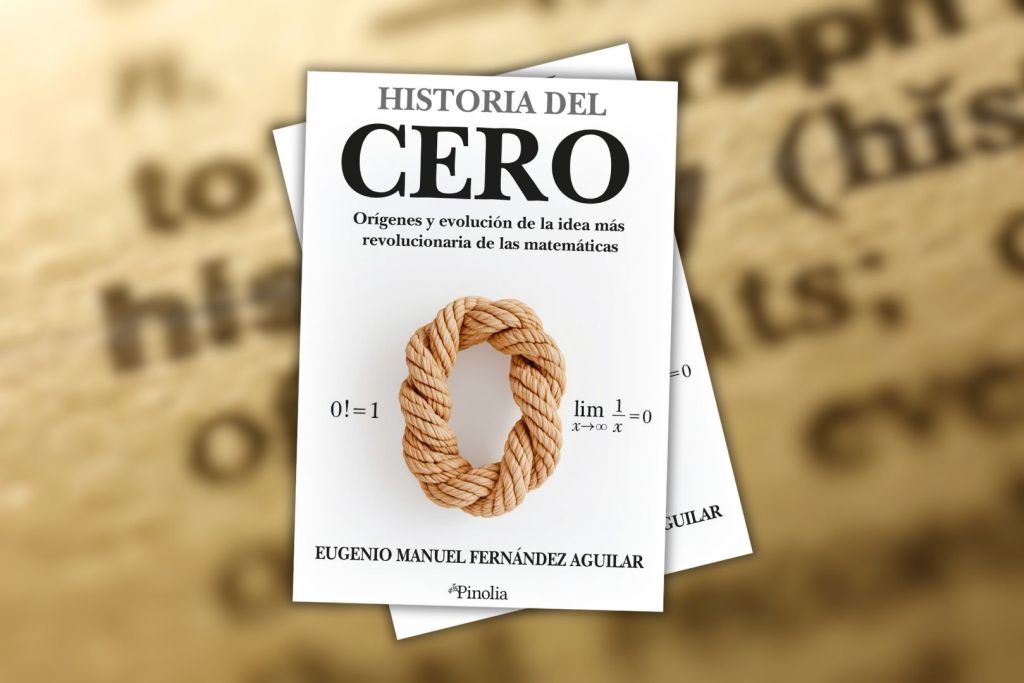
Cortesía de Muy Interesante
Dejanos un comentario: