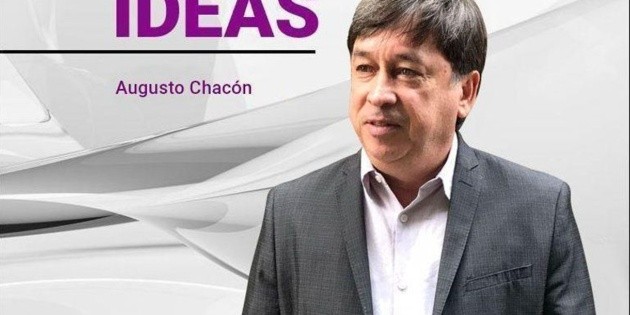
1928, diciembre, Distrito Federal: “Por esos días se representa «Cromópolis» en [el] Lírico, donde Roberto Soto, antes amigo de Luis N. Morones, ʹcaracteriza a dicho líder en unas bacanales que se suceden en la residencia del exsecretario de Industria y Comercio, en Tlalpan. En una de las escenas, Morones aparece revolcándose en las alfombras, totalmente ebrio, y al voltearse y empinar una botella exclama: ¡Arriba el proletariado!ʹ”
La cita es del libro Cómicos de México, de Miguel Ángel Morales (Panorama, 1987), quien a su vez menciona un texto de Alfonso Taracena. Roberto Soto, “El Panzón”, es protagonista de uno de los capítulos. Luis N. Morones fue líder obrero en la CROM; por esas fechas creyó que podía ser Presidente; es además a quien Taracena se refiere como “exsecretario” -tuvo la cartera de Industria, Comercio y Trabajo en el gabinete de Plutarco Elías Calles-. Los modos de Morones descritos en la comedia no son ficción, sólo están expuestos satíricamente. Tampoco la residencia en Tlalpan es invento teatral: el autor, Morales, cuenta que estaba en donde ahora, en la Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México, están la estación del Metro Nativitas y un supermercado.
Morones, a través de la IX Convención de la CROM que inició el 1 de diciembre de aquel año en el Teatro Hidalgo, trató de impedir que la pieza se representara: El Universal, el 3 de diciembre, informó que la CROM envió un mensaje al Presidente Portes Gil para solicitar que se atendiera su moción, por el bien del movimiento obrero. Para mala suerte de Morones, días antes, el 30 de noviembre, en “la transmisión de la Presidencia” en el Estadio Nacional, ante sesenta mil personas, Emilio Portes Gil, cuenta Morales en el libro, “se refirió a su firme resolución de no usar el poder para constreñir la libertad de expresión, y «considero como parte de mis deberes resistir las críticas, aun las más acerbas.» Claro, el Presidente se negó a atender la petición de Morones y mandó soldados a proteger el teatro Lírico. Aunque dos semanas después, con una argucia legal del inspector general de Policía de la capital de México, consiguió suspender otra pieza de ‘El Panzón’ Soto, El desmoronamiento; el cómico tuvo que salir a explicar por qué era necesario suspender el estreno: el público había colmado el recinto, incluso hubo conflictos de tránsito a las afueras, por tanta gente que quería estar en el estreno. Luego, Portes Gil, en su libro Quince años de política mexicana, comentado por Morales, recuerda el caso y “hace severa crítica de los procedimientos gansteriles que usaron los cromistas”.
Esto ocurrió antes, hace casi cien años, pero hay antes de antes, digamos, la Grecia antigua. Narra Eduardo Infante en No me tapes el sol (Ariel, 2021): “La comedia nueva, como las actuales plataformas de contenidos audiovisuales, perdió la función de crítica política para centrarse en puro entretenimiento. En los teatros de las nuevas monarquías dejaron de tratarse temas políticos. Nadie se atrevió a señalar con el dedo y a cuestionar a los que detentan el poder. Las circunstancias cambiaron: el súbdito perdió el derecho de discernir sobre las políticas que deben gobernar a la comunidad. Las decisiones que afectan a todos se tomaron a partir de entonces desde el palacio, un lugar casi tan alejado del ágora como nuestros actuales mercados financieros. El helenismo fue una época como la nuestra: de crisis, desarraigo (…) desencanto (…) incertidumbre, transitoriedad, precariedad… En definitiva, un tiempo en el que todo lo que hasta ahora era sólido empezó a descomponerse”.
El antes y el muy antes confluyen, o simplemente permanecen. Del antes que nos atañe no podríamos afirmar que había algo “sólido que empezó a descomponerse”; en cambio, no sería exagerado proponer que lo que era sólido se ha solidificado: incertidumbre, transitoriedad (nostalgia por el ensoñado futuro), precariedad (en varios rubros). Los que tal vez se descompusieron fueron los códigos con los que interpretábamos la realidad política que delineaba una realidad social que nos comunicábamos aparentemente en consenso; con la descompostura sabemos que, si acaso había consenso, se debía a sobrentendidos sin fondo, pero sólidos: estamos en democracia, gozamos de derechos y de libertades.
Esos códigos nos llevaron a incorporar a la normalidad el que los medios de comunicación masiva renunciaran a dar cabida a la sátira política: cómo no comprender que los medios o que los comediantes, los artistas y periodistas, deban cuidar su pellejo o al menos su chamba. Normalizamos que prohíban, sin hacerlo explícito, satirizar al poder y a los poderosos, y a sus medios y sus fines en contraste con el pueblo y sus deseos y sus fragilidades. Las redes sociales no cumplen entera la función: a pesar de que sus imágenes, expresiones y odios puedan llegar a ser “virales”, son para consumir a solas; el acto de compartir, de reenviar, no genera comunión, ésa que puede llevar al coraje y a la indignación que suceden en los ritos colectivos (ir al cine es una especie de rito, leer un libro termina siendo un hecho comunitario) a los que voluntariamente asistimos para ejercer la crítica, de cualquier índole, de todos niveles, que impregna la conciencia y empuja a saber más, a cuestionar. Lo que corre por las redes sociales se agota inmediatamente: hay que esperar lo que segundos después llegará, del tema que sea. Y ya estamos en el trance de normalizar que al cruzar la frontera puedan revisar, y censurar, lo que intercambiamos desde el teléfono celular.
Pero el meollo no es que un género teatral, que la sátira y el sarcasmo sean hoy mal vistos por los poderosos, como antes o muy antes: cancelan el show de Jimmy Kimmel en Estados Unidos y lo explicamos: sabemos cómo es Donald Trump. Lo terrible aparejado al gesto de Trump, y al de sus similares aquí y acullá, y la explicación que nos damos, es que dejan sobreentendido que aceptamos rendir la libertad.
Cortesía de El Informador
Dejanos un comentario: