Mucho antes de que Marx y Engels redactaran el Manifiesto Comunista, o de que surgieran los partidos obreros en la Europa industrial del siglo XIX, ya existían ideas que desafiaban los fundamentos de la desigualdad. El deseo de una sociedad más justa, libre de privilegios y jerarquías, tiene raíces profundas que atraviesan la Antigüedad clásica, la Edad Media y el Renacimiento. Aunque estas propuestas no formaban un cuerpo doctrinal cohesionado ni un programa político en sentido moderno, compartían una intuición poderosa: la riqueza y el poder no debían estar en manos de unos pocos.
En las ciudades-estado de la Grecia clásica, filósofos como Platón reflexionaron sobre modelos ideales de organización social inspirados, en parte, en las leyes de Esparta. El reparto equitativo de tierras, la educación como eje de la vida cívica y la supresión del lujo como principio moral eran vistos como medios para combatir la corrupción del alma y de la polis. Sin embargo, la realidad espartana distaba mucho de cualquier ideal de justicia: basada en la esclavitud y en una estricta jerarquía, estaba muy lejos de representar un precedente socialista real. Aun así, su influjo perduró como símbolo de virtud austera.
Con la expansión del cristianismo, el mensaje evangélico de pobreza, humildad y fraternidad sembró una nueva semilla de pensamiento igualitario. Padres de la Iglesia como Tertuliano, san Jerónimo o san Agustín denunciaron la acumulación de riquezas como incompatible con la vida cristiana. Pero el mensaje espiritual no siempre coincidía con la praxis: cuando grupos como los donatistas o los franciscanos más radicales intentaron aplicar esos ideales a la vida comunitaria, fueron reprimidos por la propia Iglesia. A pesar de ello, surgieron movimientos como los begardos, los husitas o los hermanos del Libre Espíritu que, aunque condenados por herejía, imaginaron y en algunos casos vivieron comunidades igualitarias, sin propiedad privada ni jerarquías.
Durante la Baja Edad Media y el Renacimiento, la imaginación utópica cobró fuerza con pensadores como Tomás Moro, Francis Bacon y Tommaso Campanella. Desde Utopía hasta La Ciudad del Sol, estas obras ofrecían modelos teóricos de sociedades sin propiedad privada, con justicia distributiva y trabajo compartido. Aunque escritas desde la seguridad de las bibliotecas o las celdas del encierro, sus propuestas encendieron debates sobre la organización social que influirían en los socialistas utópicos siglos después.
Incluso fuera de Europa, en territorios coloniales como el Paraguay jesuítico, se ensayaron formas de organización comunal que, aunque profundamente tuteladas por el poder eclesiástico, desafiaban las normas del orden colonial y capitalista. Estas “reducciones” organizadas por la Compañía de Jesús fueron vistas con sospecha por las autoridades imperiales, que las acusaron de fomentar el comunismo. Si bien no pueden considerarse precedentes directos del socialismo moderno, demuestran hasta qué punto la idea de la comunidad y la igualdad ha aparecido en los márgenes de los sistemas dominantes.
Este vasto y a menudo olvidado recorrido por los antecedentes del pensamiento socialista es el tema central de uno de los capítulos más apasionantes de Historia del socialismo, obra del doctor en Historia Moderna y Contemporánea, Eduardo Montagut, y publicada por la editorial Pinolia. Con rigor y claridad, el autor nos invita a descubrir cómo, desde la Antigüedad hasta el umbral de la modernidad, las ideas igualitarias han resistido siglos de poder, dogma y represión. A continuación, te dejamos en exclusiva con este capítulo.
Los precedentes y el origen del socialismo, escrito por Eduardo Montagut
Las ideas que conforman el socialismo tienen un origen antiguo, ya que las preocupaciones sociales surgen en paralelo al establecimiento de las estructuras económicas, sociales y políticas, pues la desigualdad estuvo presente desde el primer momento. Otra cuestión fue que estas ideas pudieran desarrollarse plenamente frente a la posición hegemónica que justifica el orden social establecido en todas las civilizaciones.
En Grecia podemos encontrar el primer antecedente socialista en el modelo de sociedad ideal elaborado por Licurgo, y que tuvo su aplicación en el ordenamiento espartano, aunque con planteamientos peculiares, como la existencia de la esclavitud y la evidente discriminación de la mujer. No obstante, Platón fue un gran admirador tanto de la Constitución espartana como de las ideas de Licurgo debido a que se basaban en el poder del Senado, en el reparto equitativo de las tierras y los bienes muebles, con el objetivo de superar las desigualdades sociales, la pobreza y la corrupción, además de la importancia que daban a la austeridad, al cultivo de las virtudes sociales y a la educación.
En los llamados padres de la Iglesia encontramos una clara condena de la opulencia. Así, en Tertuliano se puede leer que Dios menospreciaba a los hombres ricos y Jesús era el abogado de los pobres, a quienes pertenecía el reino de los cielos. Por su parte, san Jerónimo pensaba que el rico era un hombre injusto en sí mismo o que su riqueza procedía de una herencia inmerecida. San Agustín expresó que todo el que poseía en la Tierra se había apartado de la doctrina de Jesús. En todo caso, estos pensadores no se planteaban iniciar ninguna revolución porque cuando, por ejemplo, los donatistas quisieron aplicar en la práctica estas ideas, el propio san Agustín se enfrentó con ellos. Los donatistas, además de oponerse a determinadas cuestiones estrictamente religiosas, especialmente en relación con los sacramentos, reunieron un gran apoyo social de parte de los desfavorecidos en un mundo atravesado por la crisis del Imperio romano. Sin embargo, tampoco se puede decir que buscaran poner la doctrina cristiana al servicio de movimientos revolucionarios.
Por otro lado, Clemente de Alejandría calificaba de injusta la propiedad privada, y Basilio incluso llegó a referirse al modelo espartano como un ejemplo ante el que deberían avergonzarse los cristianos que no se mostraban interesados en la propiedad comunitaria. Juan de Ambrosio exclamó que Dios había creado todas las cosas para que el disfrute fuera común. Como se puede comprobar, todos estos testimonios están relacionados con la propiedad. De hecho, Juan Crisóstomo llegó a defender el establecimiento de una especie de comunismo de consumo, predicando por la creación de una suerte de comunidad de pobres que, en realidad, no tuvo ninguna consecuencia práctica. La Iglesia nunca pretendió que los ideales sociales se desarrollaran en la práctica. La teología se encargaría de sobrevalorar la pobreza como un ideal al que aspirar, además de la necesidad de crear una comunidad cristiana, pero aceptando la existencia de la propiedad privada. El ideal de comunidad cristiana estaría representado por los monasterios y los conventos, que se convertirían en una especie de objetivo para los creyentes, pues sus miembros se acercaban a la perfección deseada aunque nunca alcanzada por los mortales.
Ya avanzada la Edad Media, la aparición de las órdenes mendicantes, es decir, de los dominicos y de los franciscanos, representa un hecho especialmente significativo. San Francisco de Asís propuso un modelo, en cierta medida comunista, que se enfrentaba con la realidad de la propia Iglesia, una institución muy poderosa en todos los ámbitos. Por este motivo, el papado decidió controlar esta alternativa mediante la creación de una nueva orden religiosa que pudiera mantener bajo su dominio. Francisco de Asís confiaba en que el establecimiento del voto de pobreza para cada religioso y para la orden en su conjunto evitaría que se convirtiese en otra organización de poder y explotación. Sin embargo, no consiguió su propósito, porque el éxito de la orden hizo que recibiera donaciones de todo el mundo. En consecuencia, el papa Inocencio IV modificó la regla franciscana para que, aun manteniendo el principio de no poseer propiedad alguna, pudiera contar con bienes en usufructo. La propiedad legal recaería en el papa. En todo caso, bien es cierto que una rama de los franciscanos, en concreto, los terciarios, sí asumió un compromiso firme con los pobres. En realidad, los terciarios eran hombres que podían estar casados y mantener su vida cotidiana, pero que colaboraban con la orden en la tarea de asistencia social. Además, existía una facción de los franciscanos que se mantenía en la pobreza, los conocidos como fraticelli o «espirituales», pero fueron perseguidos por la Inquisición medieval y muchos de ellos terminaron formando parte de los movimientos heréticos en Italia y Francia.
El franciscano y abad calabrés Joaquín de Fiore (1135-1202) planteó que, tras las miserias de la vida terrenal, se instauraría un «tercer reino» del Espíritu Santo, en el que imperarían la igualdad, la libertad y la felicidad. Sería el último estadio, donde los cristianos llevarían la existencia de los monjes. Se viviría en igualdad, completa libertad y sin propiedades. Estas ideas calaron, sin lugar a dudas, en muchos de los movimientos heréticos medievales.
Importante fue el movimiento de los valdenses. Pedro Valdo era un comerciante de Lyon que, en el año 1170, repartió su patrimonio entre los pobres y reunió a un grupo de seguidores para vivir en régimen de pobreza y dedicarse a atender a los pobres y enfermos. Pasaron a ser conocidos como los valdenses. Estaban organizados en dos grados, los denominados «perfectos», que practicaban la comunidad de bienes y el celibato, y los «discípulos», que podían casarse y poseer ciertas propiedades. No obstante, todos rechazaban el servicio y el empleo de las armas y se dedicaban al estudio de forma intensa. Los valdenses se expandieron con facilidad desde Francia hacia el norte de Italia, Alemania y Bohemia. En ese momento, la Iglesia comenzó a preocuparse por este movimiento y el papa lanzó la correspondiente cruzada, aunque resultó difícil terminar con ellos.
Otro movimiento destacado fue el de los patarinos, que surgió en los alrededores de Milán a mediados del siglo XI. En el seno de este movimiento se encuentran los «hermanos apostólicos», aunque su aparición es posterior, pues la orden fue constituida en 1260 por Gerardo Segarelli en Alzano, una población cercana a Parma. El movimiento defendía la comunidad de bienes y rechazaba el matrimonio, aunque sus miembros se acompañaban de una «hermana», no como compañera esposa sino como una especie de auxiliar. Eran conocidas como las «hermanas en Cristo». Esta orden fue prohibida por el papa en 1286, y el propio Segarelli fue expulsado de Parma. Sin embargó, la persecución impulsó la actividad de los «hermanos apostólicos». Segarelli terminaría siendo quemado por hereje. Dolcino, tras ocupar su lugar como líder, presentó batalla gracias al apoyo de una multitud de campesinos pobres. Influenciado por Joaquín de Fiore, Dolcino defendía la idea de que en un corto periodo de tiempo se instauraría un estado que seguiría el ejemplo de los apóstoles. Su alzamiento en el norte de Italia fue realmente importante, aunque sería derrotado.

En los ámbitos más pobres de las prósperas Flandes y Brabante se formaron comunidades comunistas de artesanos, especialmente tejedores, que se denominaron begardos. Por su parte, las beguinas eran mujeres que, a partir del siglo xii, se unían, movidas por su piedad, en comunidades libres, sin las reglas de las órdenes conventuales. En todo este ámbito, los más radicales fueron los denominados hermanos y hermanas del Libre Espíritu, que vivían sin ningún tipo de propiedad y en una suerte de sexualidad libre. Su fundador fue Amalarico de Bena, una localidad cercana a Chartres a principios del siglo xiii, aunque luego abjuraría de sus doctrinas ante la Inquisición. No obstante, su predicación tuvo un evidente éxito porque el movimiento persistió. Uno de sus discípulos fue David de Dinante. En todo caso, la Iglesia desencadenó una intensa persecución, pero sus ideas consiguieron difundirse por Flandes y Alemania.
Todos estos grupos tenían en común la abolición de las jerarquías sociales y la igualdad entre los hermanos.
Por su parte, las ideas de los begardos se extendieron hasta Inglaterra a lo largo del siglo xiv, gracias a la presencia de muchos tejedores flamencos emigrados a las islas británicas. Allí, los begardos serían conocidos como lolardos. Uno de los líderes del movimiento sería John Ball, un franciscano de la estricta observancia. Ball defendía la comunidad de bienes y la igualdad. Estas ideas tuvieron una amplia repercusión entre los campesinos pobres carentes de tierras. De hecho, calaron de tal manera que, en 1381, estalló una verdadera revuelta antiseñorial que puso en jaque hasta al propio rey, quien prometió acabar con determinados privilegios de la nobleza. Finalmente, el movimiento sería sofocado, aunque con un gran esfuerzo.
En Bohemia tiene su origen uno de los movimientos más importantes de toda la Baja Edad Media, el de los husitas. En esta región, en principio, se alcanzó una especie de alianza entre los campesinos, los artesanos, la burguesía y la pequeña nobleza contra la Iglesia y los grandes señores feudales, pero, al final, dicha alianza resultó imposible de mantener y los husitas fueron derrotados. La figura clave del movimiento fue Jan Hus, profesor de la Universidad de Praga y uno de los principales seguidores del inglés Johannes Wiclif (1328-1384), que había desarrollado una intensa crítica a la jerarquía eclesiástica. Cuando la Universidad de Praga condenó las ideas de Wiclif, también arremetió contra Hus, y así comenzó una larga historia, en la que se entremezclan las cuestiones religiosas con las políticas, que culminó con la muerte en la hoguera del propio Hus, el 6 de julio de 1415, por hereje. Este acontecimiento desencadenó la rebelión de los husitas. Lo que aquí nos interesa es que, en el fragor del conflicto, los husitas pusieron en marcha una experiencia alternativa muy destacada en el monte Tabor. Allí se fundaría por vez primera una comunidad sin clases y profundamente igualitaria. La experiencia terminó con la derrota de los husitas a finales de mayo de 1430, aunque el movimiento se perpetuó con la presencia de grupos de feroces bandidos husitas. También es cierto que existía una corriente contraria al empleo de la violencia, conocida como «hermanos bohemios o moravos». En 1457 fundaron en Kunwadl una comunidad que preservaba la estructura familiar y la propiedad privada, pero intentando que fuera muy igualitaria.
Los humanistas concibieron unas construcciones teóricas alejadas ciertamente de las experiencias prácticas que habían planteado los reformistas religiosos más radicales. Idearon, a través de análisis y especulaciones, soluciones alternativas a un mundo injusto y que no les complacía. En otro contexto y en una época posterior, los futuros socialistas utópicos harían algo parecido.
El inglés Tomás Moro (1478-1535) fue, sin lugar a dudas, uno de los humanistas más destacados, además de un protagonista trágico de la historia inglesa en el momento del trascendental cambio que supuso el reinado de Enrique VIII y la creación de la Iglesia anglicana. Su ejecución le convirtió en un mártir de la Iglesia católica.
Su gran aportación sería su obra Utopía, un libro que fue publicado en 1516. Con este texto y su título, se convertiría en el creador del concepto moderno de utopía, sobre un término griego que significaría «no y lugar», sin olvidar su inspiración en La República de Platón.
En la primera parte de la obra, Tomás Moro realizaba una crítica muy severa a la Inglaterra de su tiempo. Explicaba los numerosos delitos de robo, a pesar de los severos castigos que se imponían, y el desplazamiento de los campesinos por la ganadería, en concreto las ovejas, lo que alteraba de forma significativa la estructura rural. Los grandes propietarios habían adquirido la propiedad comunal y esto había provocado una miseria generalizada entre los campesinos. La situación de los siervos emancipados era durísima porque no tenían trabajo, por lo que parecía comprensible que se dedicaran al hurto y a cometer otros delitos. La dureza de los castigos tan solo propiciaba una situación general de embrutecimiento. Al final, Moro concluía que, allí donde existía la propiedad privada, todo se medía con el valor del dinero y era imposible llevar a cabo una política justa con éxito. Se era más feliz en aquellos contextos en los que se compartían las cosas.
De ese modo, entre los utópicos, es decir, entre los habitantes de Utopía, predominaban la armonía y la igualdad porque habían abolido la propiedad privada.
Utopía estaba compuesta por veinticuatro ciudades y granjas regularmente distribuidas por todo el territorio, y todas ellas con las mismas dimensiones. Se habría conseguido que la mitad de la población viviera en el ámbito urbano, y la otra mitad, en el rural, turnándose cada seis meses, aunque, en tiempos de cosecha, una gran parte de la población urbana ayudaba en el campo.
A través de elecciones se elegían a los «filarcas» y, por encima de ellos, a los «protofilarcas», cuya asamblea escogía, a su vez, entre cuatro hombres propuestos por el pueblo al jefe del Estado con carácter vitalicio. Los doscientos protofilarcas se renovaban anualmente. Por otro lado, con cierta regularidad tenían lugar plebiscitos para tratar asuntos relevantes de la isla de Utopía.
En el plano social se planteaba una alternativa evidente al mundo real. Todos los adultos debían aprender agricultura y un oficio según la tradición familiar o por elección personal. Gracias al trabajo general obligatorio, la jornada laboral era escasa, de seis horas. Por la mañana se celebraban conferencias científicas, de asistencia obligatoria para los científicos, pero voluntaria para los demás. Por la noche, el tiempo se empleaba en juegos, como el del ajedrez, la música y otras distracciones. Pero los juegos de azar estaban prohibidos.
El sistema familiar era rígido, bajo la autoridad del jefe militar. Las familias se mantenían gracias a los almacenes estatales de subsistencia. Las comidas eran colectivas, se acompañaban de lecturas, y los ciudadanos se sentaban separados por edades y sexos. Además, existían hospitales para los enfermos. En Utopía se prestaba una especial atención a evitar las desigualdades en el suministro, con distribuciones equitativas de los excedentes a través de entregas gratuitas, a precios muy moderados o a crédito. El dinero estaba en manos del Estado. Los castigos para los criminales (en todo caso, una minoría) eran humanitarios, consistían normalmente en trabajos forzados, y no existía la pena de muerte. No obstante, en Utopía había esclavitud; se componía de los condenados a trabajos forzados, extranjeros comprados, prisioneros de guerra y esclavos voluntarios que procedían de otros lugares.
En Utopía dominaba una moral hedonista que entendía la felicidad como una virtud, sin embargo, era perfectamente compatible con la ayuda al prójimo.
En política exterior, se adoptaba una postura claramente nacionalista, se establecía qué guerras era justo emprender, y se permitían todo tipo de ardides en el combate. Los mercenarios eran los encargados de hacer la guerra para evitar la participación de los utópicos, aunque, si el país era invadido, estarían obligados a acudir acompañados de sus mujeres e hijos mayores. Si valía casi todo en la guerra, en cambio en la victoria había que mostrarse benévolo.
En conclusión, Moro planteó un modelo que, con aspectos socialistas, era bastante moderado, muy vinculado al universo de las comunidades cristianas o monásticas, eso sí, frente al predominio de las tendencias egoístas. Francis Bacon (1561-1626) describió en La nueva Atlántida una sociedad en la que imperaban la ciencia y la técnica. Estaríamos, de nuevo, en una isla donde se establecía un Estado ideal, cuya institución principal era una Academia de las Ciencias complementada por una serie de institutos técnicos. Se trataba de un sistema autárquico, algo bastante común en las utopías, que intentaba garantizar su independencia, aunque permitía los intercambios a través de viajes de investigación científica, dada la importancia de la ciencia para el autor. La Academia, denominada la Casa de Salomón, se dedicaba al conocimiento de las causas y movimientos de las fuerzas de la naturaleza, así como en la «extensión del dominio humano hasta los límites de lo posible».
El dinero y el comercio eran monopolio del Estado, y su uso solo estaba permitido para los intercambios internacionales dentro del ámbito científico, como, por ejemplo, para la compra de patentes. La estructura familiar era muy estricta y patriarcal, y las costumbres se caracterizaban por su severidad. Bacon estaba muy influido por las ideas de Maquiavelo en cuanto a la separación entre política y moral. Por tanto, no estamos hablando de una utopía de carácter socialista y ni tan siquiera democrático. Lo que le interesaba, en realidad, era el progreso y el dominio de la ciencia.
Tommaso Campanella (1568-1639) escribió La Ciudad del Sol en el año 1602, aunque no viera la luz hasta 1623. La obra fue redactada en cautiverio, aunque no era el primero padeció su autor, pues antes fue encarcelado por cuestiones teológicas. En 1599 se le abrió un proceso por herejía, pero también por rebelión, ya que fue acusado de preparar un levantamiento contra el poder español en Calabria, donde se había retirado después de su experiencia con el Santo Oficio. Pretendía implantar un sistema parecido al que luego describiría en su obra. En 1602 fue condenado a cadena perpetua y recluido en Castel Nuovo, en Nápoles, donde pasaría veintisiete años de su vida. Debe tenerse en cuenta que en Campanella influyeron varios factores tanto para organizar su insurrección como para desarrollar su obra utópica. Por un lado, la situación socioeconómica del sur de Italia en la segunda mitad del siglo XVI, con un alto grado de corrupción y miseria. Además, por otro lado, este contexto caló en la sensibilidad compleja y tormentosa de un hombre influido por la astrología y el milenarismo (llegó a predecir el fin del mundo para el año 1600), y caracterizado por un acusado misticismo. En ese sentido, como apuntábamos más arriba, su utopía no es de signo humanista, sino religioso y moral, una utopía que une el comunismo con lo teocrático, la comunidad de bienes con un tono milenarista e incluso astrológico, como tendremos la oportunidad de comprobar.
En La Ciudad del Sol se describe un templo elevado, rodeado por siete círculos concéntricos con los nombres de los siete planetas. Las paredes del templo se visten con símbolos científicos, con un fin eminentemente pedagógico. En este sentido, el gobierno o el poder de la ciudad tiene un marcado carácter científico, un aspecto que comparte con otros utopistas, preocupados porque el gobierno no estuviera en manos del azar. El saber se asocia, por tanto, con el poder. El sistema se estructura en torno a un jefe del Estado, el Metafísico, y tres príncipes, ministros o magistrados: Pon (poder), Sin (Sabiduría) y Mor (Amor). Pero el saber debe ser enseñado y, por ese motivo, Campanella diseña un sistema educativo que otorga una especial importancia a la experiencia, recogiendo la influencia de la filosofía antiaristotélica de Telesio. La educación y la cultura se convertían, además, en un instrumento contra los ricos, en una formulación que, sin lugar a dudas, influiría en el futuro. La ignorancia de las clases humildes se interpreta como un instrumento de la dominación de los poderosos. Además, el desarrollo de la cultura se considera fundamental para reducir la miseria y mejorar las condiciones de trabajo.
El régimen que se instauraba en la utopía de Campanella era claramente comunista. El egoísmo de cada individuo era sustituido por un verdadero culto a la comunidad. En esta comunidad se elimina la institución de la familia, aunque no para instaurar el amor libre, pues las relaciones sexuales estarían pormenorizadamente regladas. Los hombres pueden mantener relaciones a partir de los veintiún años, y las mujeres, a partir de los diecinueve. No obstante, existen ciertas excepciones para el caso de hombres con temperamentos muy ardientes, que (previa autorización de los más ancianos) podían tener relaciones sexuales con mujeres estériles o incapaces de procrear debido a su avanzada edad. Por otro lado, la castidad era considerada un valor en sí misma. El magistrado Mor era el encargado de organizar los emparejamientos, en los que en nada influyen ni el amor ni los afectos. Tampoco se pretendían uniones de larga duración. Lo que se buscaba era la multiplicación y propagación de la especie, por lo que las mujeres estériles o sin hijos no gozarían de la misma posición social que las mujeres con hijos. En realidad, estas ideas de Campanella prefiguran la futura eugenesia, pues criticaba que el ser humano pusiera tanto interés en mejorar las razas de los animales domésticos mientras no atendía a la mejora de su propia especie. Los solarianos aceptarían este sistema por estar basado en la razón y en la ciencia, principios fundamentales de la utopía.
Una vez establecida la organización de las relaciones sexuales, la economía se estructura sobre el principio de la comunidad de bienes. Los solarianos tendrían todo en común. Los magistrados eran los responsables de reasignar el domicilio de cada habitante cada seis meses. Según Campanella, la propiedad privada engendraba egoísmo y era la fuente de todos los conflictos.
En la Ciudad del Sol, todo estaría minuciosamente organizado. De hecho, la reglamentación es un principio universal de casi todas las utopías. La jornada de trabajo colectivo sería de cuatro horas. La educación y el juego también estaban muy regulados. Los hombres y las mujeres irían desnudos, en un intento de emular el ideal espartano. Campanella pretendía acabar con la ociosidad, uno de los males endémicos del sur de Italia. Este sistema también eliminaría cualquier tipo de delito porque reinaría la virtud. Es evidente que estas reglas tenían un aire religioso. No olvidemos que, además, en esta utopía se implantaría un sistema de confesión, gracias al cual el jefe del Estado se mantenía informado de todo lo que ocurría en la ciudad. Sin embargo, en otros aspectos, Campanella se aleja de la moralidad religiosa, pues, por poner un ejemplo, defiende el placer sexual. En esta utopía, la religión está presente como una suerte de deísmo que no exige un culto demasiado riguroso al Creador.

Campanella tenía una personalidad compleja. Así, al final de sus días, en un intento de reconciliarse con el poder, redactó algunos escritos que entraban en contradicción con su utopía, como, por ejemplo, su Monarquía del Mesías, donde defendía la teocracia pontificia, entre otras cosas. A pesar de la presencia de ciertos elementos confusos o inquietantes (como la eugenesia o la obligada confesión al jefe del Estado, quizá en una suerte de «pre Gran Hermano»), debemos contemplar la obra de este religioso italiano, que acabó sus días en París, como un intento de ordenar el caos de un sistema económico y social profundamente injusto por medio de principios racionales y en favor de los oprimidos.
En el siglo XVII contamos con otra utopía, La república de Oceana, obra del político y teórico James Harrington (1611-1677) y publicada en 1656, tras la primera Revolución inglesa y la ejecución de Carlos I. Harrington defendía una idea republicana representativa, que hasta podría tener alguna inspiración veneciana, y proponía la creación de un Senado y de una Asamblea popular. Lo más sugerente de su sistema es que planteaba algunas ideas de corte protomarxista cuando afirmaba que el gobierno vendría a ser una superestructura basada en la estructura de los intereses sociales y económicos, estableciendo de este modo una relación entre ambos elementos. En todo caso, algunos autores socialistas consideran que no puede interpretarse como una obra socialista, pues Harrington diseñaba un moderno sistema político burgués que no abolía la aristocracia y que vinculaba los derechos políticos a contar con la riqueza suficiente como garantía de independencia. El poder no podía otorgarse sino a aquellos que tuvieran unas propiedades estables reguladas por leyes agrarias.
En América, entre los siglos xvi y xvii, se desarrolló un modelo práctico de convivencia que tuvo mucho de socialista o comunista. Nos referimos a las reducciones jesuitas del Paraguay, existentes hasta la expulsión de la Compañía de Jesús por parte de Carlos III en 1768. El modelo se basaba en la propiedad común y no en la privada, un auténtico reto para la época, cuya explicación ha suscitado todo tipo de teorías. Pero lo que parece evidente es que el sistema creado por los jesuitas tuvo éxito mientras duró porque las comunidades eran estables y prósperas.
Los indios vivían en unos treinta pueblos, que contaban con entre quinientos y mil habitantes, y en algunas ciudades de hasta treinta mil personas. Los jesuitas trajeron la agricultura y la ganadería y un conjunto de oficios útiles necesarios para la vida. También proporcionaron armas y, en 1636, con el objetivo de preservar la paz, formaron un ejército que constituía una fuerza considerable, ya que pudo llegar a estar formado por unos doce mil hombres.
Las familias indias disponían de una pequeña parcela de terreno donde podían cultivar para su autoconsumo y los excedentes generados debían llevarse a unos almacenes que administraba el sacerdote de la población. Existía un servicio de trabajo obligatorio. El comercio de productos como el mate, el tabaco y el algodón se desarrolló mucho, pero siempre controlado por la Compañía. Una parte de los beneficios de este comercio se destinaba a la construcción de monumentales edificios religiosos. En todo caso, los frailes y los indígenas no vivían juntos, y los jesuitas regulaban todo el sistema en una suerte de comunismo tutelado o paternalista. Establecían las normas de la vida cotidiana y de la vida festiva, es decir, el intervencionismo era casi total. Bien es cierto que los indios podían elegir un alcalde, pero, en realidad, las decisiones que tomaban debían ser consultadas con los jesuitas. Paul Lafargue fue muy crítico con este sistema al señalar que los indios trabajaban dos días en su terreno y los restantes para la «propiedad de Dios», que era controlada por los jesuitas. Consideraba que era un sistema feudal moderno, aunque con un trato mejor, más igualitario.
Por su parte, Kautsky sostuvo que los jesuitas intentaron beneficiarse del primitivo comunismo americano, aunque también creía que la opresión no había sido tan dura como en otros sistemas ni como había descrito Lafargue. En todo caso, aunque el sistema de los jesuitas fue intensamente criticado y reprobado tanto por las autoridades españolas como por los holandeses y los ingleses, que lo consideraban comunista, en realidad, no puede ser calificado como tal. De hecho, resulta complicado considerarlo un procedente del socialismo, no obstante, por su excepcionalidad y por generar tantas controversias en torno a estos conceptos, merecía ser abordado en este capítulo.
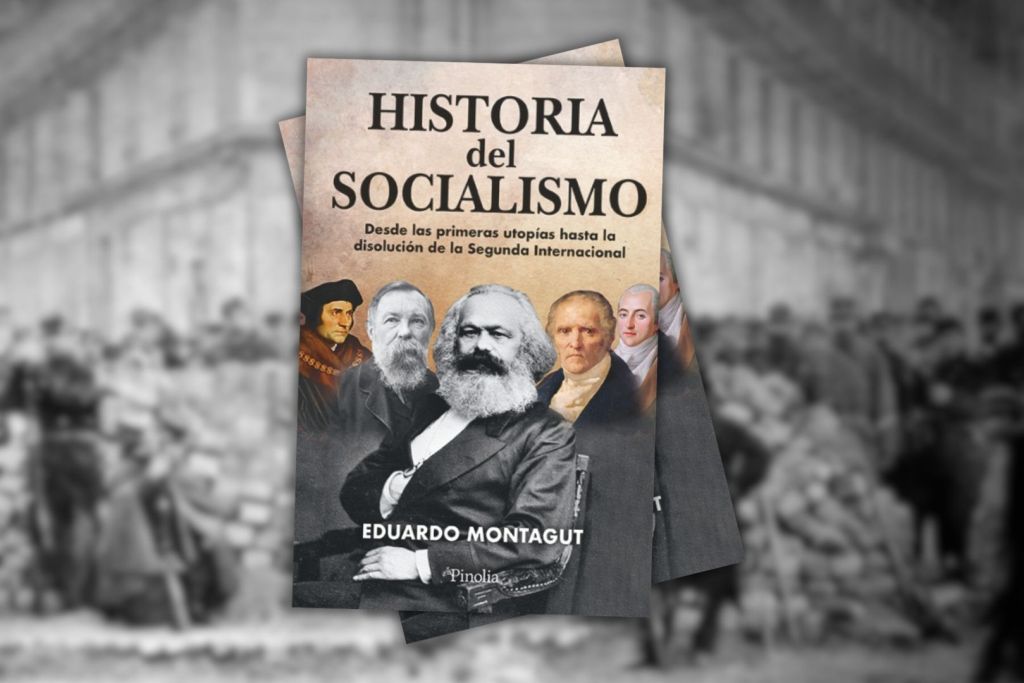
Cortesía de Muy Interesante
Dejanos un comentario: