A lo largo de los dos últimos siglos, el vampiro ha sido una de las figuras más persistentes de la literatura fantástica. Desde las primeras narraciones góticas de inicios del siglo XIX hasta las reinterpretaciones del siglo XXI, su presencia multiforme ha funcionado como espejo de las transformaciones culturales y las tensiones de cada época. El vampiro encarna, al mismo tiempo, la fascinación y el rechazo hacia lo desconocido, lo erótico y lo transgresor, un carácter ambiguo que le ha permitido sobrevivir y reinventarse continuamente.
Los relatos vampíricos abordan temas tan diversos como el deseo reprimido, la corrupción moral, la enfermedad, el poder, la explotación o la inmortalidad. En muchos de ellos, la figura del vampiro funciona como metáfora del otro social —el extranjero, la mujer independiente, el marginado o el enfermo—. En otros, se convierte en un reflejo de los miedos modernos, como la soledad, la pérdida de identidad o la manipulación mediática. A través de estos siete relatos que te proponemos, podrás descubrir los mil rostros de esta criatura inmortal.
Carmilla (1872), de Sheridan Le Fanu
Publicado en 1871–1872 y posteriormente incluido en la colección En un cristal oscuro, este relato del autor irlandés Sheridan Le Fanu precede en un cuarto de siglo al famoso Drácula de Bram Stoker. Carmilla fue uno de los primeros textos en dar forma literaria al vampiro femenino, estableciendo un vínculo entre seducción, enfermedad y misterio. Ambientado en la Estiria austríaca, el cuento desarrolla la relación entre una joven víctima y una visitante enigmática, Carmilla, cuyo encanto sensual se asocia con la muerte.
Le Fanu combina el suspense gótico con una sutileza psicológica que introduce una lectura ambigua del deseo femenino. La vampira se convierte, así, en una figura liminal, a la vez protectora y depredadora, amante y enemiga. Este tratamiento del vampirismo como metáfora de la represión sexual victoriana lo convierte en una obra decisiva para comprender la evolución moderna del mito.

La familia del vurdalak (1884), de Aleksei K. Tolstói
Aleksei Konstantínovich Tolstói, miembro de la aristocracia rusa y cultivador del relato fantástico, introduce en La familia del vurdalak una criatura del folclore eslavo. El vurdalak corresponde a la figura del redivivo que regresa de la tumba para transformar a sus propios familiares. La originalidad del relato radica en la traslación del mito vampírico a un entorno rural y doméstico, alejado del exotismo centroeuropeo que dominaría más tarde la tradición literaria. La narración, contada por un viajero francés en Serbia, reflexiona sobre el miedo a la contaminación moral y sobre el poder del linaje. En lugar del vampiro aristocrático y solitario, Tolstói presenta una amenaza íntima y colectiva, capaz de erosionar la confianza familiar desde el interior.
Vampiro (1901), de Emilia Pardo Bazán
Publicado en 1901, el relato Vampiro constituye una de las primeras aproximaciones al tema dentro de la literatura española. La autora gallega Emilia Pardo Bazán, reconocida por su compromiso con el naturalismo y la crítica social, convierte el vampirismo en una alegoría de la desigualdad de género y la explotación de la juventud.
El protagonista es un anciano adinerado que, tras casarse con una adolescente, experimenta un progresivo rejuvenecimiento, mientras la muchacha languidece hasta la muerte. Sin recurrir a lo sobrenatural, Pardo Bazán emplea el mito del vampiro como metáfora del poder patriarcal. En su brevedad, el relato consigue tanto desmontar el imaginario romántico del matrimonio como redefinir el vampirismo como fenómeno social antes que fantástico.
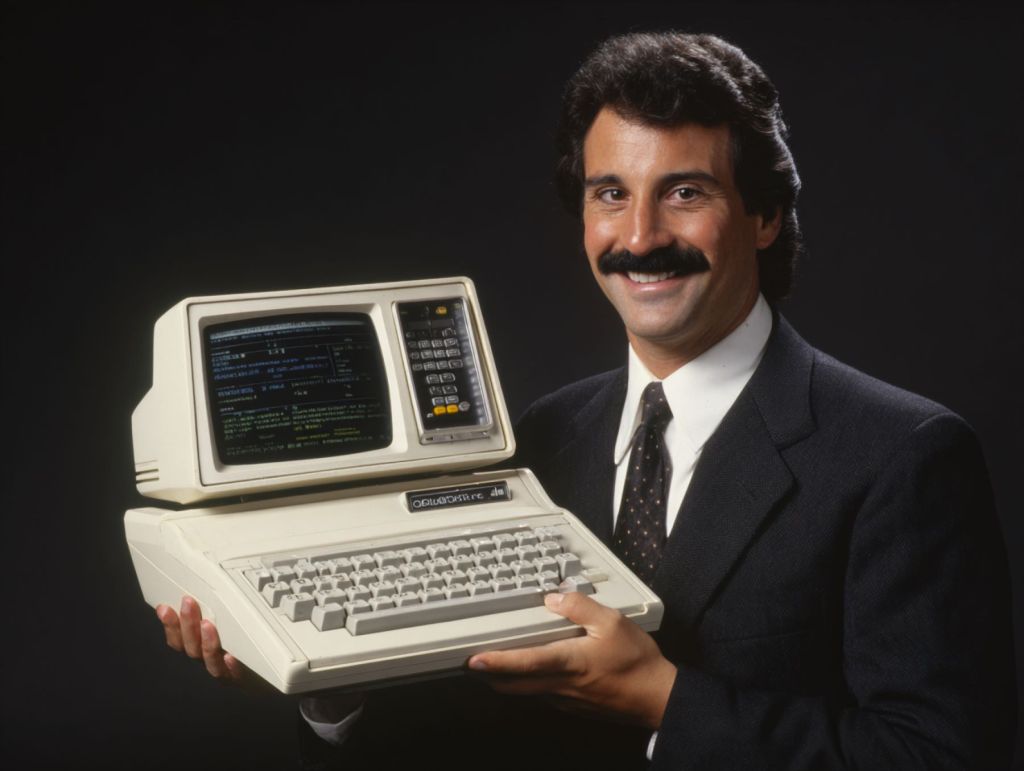
El mausoleo de Père-Lachaise (1913), de Karl Hans Strobl
Karl Hans Strobl, escritor austríaco vinculado al decadentismo centroeuropeo, ambienta esta historia en el célebre cementerio parisino de Père-Lachaise. El protagonista, que acepta custodiar un mausoleo durante un año, descubre que la tumba alberga una mujer que no descansa en paz.
Combinando el terror gótico con la estética fin-de-siècle y un profundo humor negro, el relato encierra la tensión entre razón científica y superstición en el umbral de la modernidad europea. La atmósfera del cementerio, la clausura y el deterioro físico del guardián refuerzan la idea del vampirismo como contagio espiritual, como degeneración de la curiosidad ilustrada y como castigo de la avaricia.

Sueño escarlata (1934), de Catherine L. Moore
Publicado en la revista Weird Tales en 1934, este cuento de Catherine Lucille Moore traslada la temática vampírica al terreno de la ciencia ficción. En él, el aventurero Northwest Smith, una suerte de Han Solo ante litteram, adquiere un chal rojo capaz de transportarlo a un mundo onírico donde una entidad femenina absorbe la energía vital de sus víctimas.
Moore redefine el vampirismo en clave simbólica: la absorción de energía y deseo se sustituye por la disolución de la identidad en un universo de fantasía. La autora, una de las pioneras de la literatura pulp estadounidense, dota al relato de un tono erótico y visionario que contrasta con el gótico clásico. En su narrativa, el vampiro deja de ser un ser tangible para convertirse en un arquetipo psíquico, propio de la modernidad mecanizada y de la exploración de lo inconsciente.
La chica de ojos hambrientos (1949), de Fritz Leiber
Publicado en 1949, este relato breve de Fritz Leiber marcó un hito en la reinterpretación del mito en el contexto de la cultura de masas. La protagonista, una modelo publicitaria, se alimenta de la atención y la fascinación que despierta en quienes contemplan su imagen. Leiber traslada así el vampirismo al ámbito al mediático: la mirada sustituye a la sangre como fuente de energía.
El cuento introduce una nueva versión del monstruo, propio de la era de la comunicación visual, en el que la víctima colectiva sustituye a aquella individual. En este sentido, el vampiro se convierte en un producto del capitalismo moderno, que vive del consumo. Su carácter profético, por tanto, logra anticipar los debates sobre la alienación y el culto a la celebridad del siglo XX.

El volador nocturno (1988), de Stephen King
Publicada, en un principio, en la antología Escalofríos (Prime Evil, 1988) y posteriormente recogida en Pesadillas y alucinaciones (Nightmares & Dreamscapes, 1993), esta narración corta sitúa el mito del vampiro en el entorno tecnológico contemporáneo. Un periodista sensacionalista investiga una serie de asesinatos cometidos por un piloto que viaja en avioneta y se alimenta de las víctimas que caza en aeropuertos aislados.
Stephen King, uno de los autores de terror y misterio más reputados, combina aquí el mito ancestral con el periodismo de masas, el escepticismo y la soledad del mundo moderno. En su particular versión, el vampiro es un ser itinerante, protegido por el anonimato que le proporciona la sociedad tecnológica, mientras que el periodista, obsesionado por obtener la primicia, acaba transformándose moralmente en su reflejo. El relato expone la continuidad del vampirismo como metáfora del consumo, ya no de sangre, sino de información y espectáculo, en la cultura contemporánea.

La inmortalidad del vampiro
Desde el castillo de Stiria hasta la cabina de un avión, estos siete relatos trazan una genealogía literaria que abarca más de un siglo de transformaciones del mito. Cada uno reformula la figura del vampiro según los dilemas de su tiempo, ya sea la sexualidad reprimida, el temor a la desintegración familiar, la crítica social, el desencanto científico, la disolución del yo o la manipulación mediática y la pérdida de sentido.
El vampiro literario, más que un monstruo, es una metáfora de la condición humana enfrentada al deseo y a la muerte. Su persistencia demuestra que el horror, en la literatura, es también una forma de autoconocimiento: una mirada sobre la sombra que acompaña a la civilización en cada una de sus etapas.
Referencias
- Melton, J. G. y A. Hornick. 2015. The vampire in folklore, history, literature, film and television: A comprehensive bibliography. McFarland.
- Werner, Robin A. y Elizabeth Miller Lewis. 2024. Vampire Literature: An Anthology. Broadview Press.
Cortesía de Muy Interesante
Dejanos un comentario: