Hay algo en el ser humano que no tolera bien la contradicción. Cuando creemos en algo con firmeza pero actuamos en sentido contrario, o cuando lo que experimentamos entra en conflicto con lo que esperábamos, aparece un malestar que no es físico pero sí profundamente incómodo. Es una tensión interna que nos empuja a resolver el conflicto de algún modo, ya sea cambiando lo que pensamos, negando lo que hemos hecho o justificándonos para que todo encaje otra vez. Ese malestar tiene nombre: disonancia cognitiva.
El concepto fue formulado por el psicólogo Leon Festinger en 1957, y se ha convertido en uno de los pilares de la psicología moderna. Para ilustrarlo, Festinger recurrió a una historia milenaria: la fábula de La zorra y las uvas, atribuida a Esopo. En ella, una zorra hambrienta intenta alcanzar unas uvas maduras colgadas en lo alto, pero tras varios intentos fallidos, se aleja murmurando: “No están maduras”. La explicación que da no es real, sino una estrategia mental para aliviar la tensión entre el deseo frustrado y la imposibilidad de alcanzarlo. En lugar de admitir su fracaso, cambia su pensamiento: si las uvas no están maduras, ya no las quiere. Y así su mundo vuelve a tener sentido.
Cuando el cerebro no soporta la incoherencia
La disonancia cognitiva es, en esencia, una estrategia de supervivencia mental. Nos permite proteger nuestra autoimagen y mantener una sensación de coherencia interna. Si creemos que somos personas amables pero respondemos con dureza, nos decimos que el otro “se lo merecía”. Si defendemos la importancia del medioambiente pero viajamos en avión con frecuencia, podemos pensar que “un vuelo no hace daño” o que “el problema es de las grandes empresas”. Así evitamos el conflicto entre nuestras acciones y nuestras creencias. El cerebro no quiere que vivamos con contradicciones, así que las disimula.
Pero no todo el mundo resuelve esa tensión de la misma manera. Algunas personas tienen un umbral muy alto para tolerar ambigüedades y disonancias. Otras, en cambio, experimentan un verdadero choque interno ante la más mínima incoherencia. Este segundo grupo no solo detecta las contradicciones con facilidad, sino que las vive con una intensidad que puede condicionar su forma de estar en el mundo. Entre ellas se encuentran muchas personas con autismo.

La coherencia como necesidad vital
Numerosas investigaciones y testimonios de personas autistas coinciden en un rasgo clave: una intensa necesidad de orden, lógica y consistencia. Esto no significa rigidez mental, sino una forma de procesar la información que prioriza la literalidad, la transparencia y la estabilidad. Mientras que para la mayoría de personas las normas sociales pueden ser flexibles o implícitas, para muchas personas autistas deben estar claramente definidas y mantenerse estables. De lo contrario, surgen confusión, estrés y disonancia.
Esta necesidad de coherencia se relaciona con lo que se conoce como “coherencia central débil”, una teoría que propone que el cerebro autista tiende a centrarse en los detalles concretos más que en las interpretaciones globales. En la práctica, esto significa que los matices sociales, los dobles sentidos, las ironías o los cambios contextuales pueden ser difíciles de interpretar o incluso percibirse como amenazas. Si una expresión cambia su significado según la situación, o si una persona actúa de forma contradictoria, el resultado no es solo desconcierto: es conflicto interno.
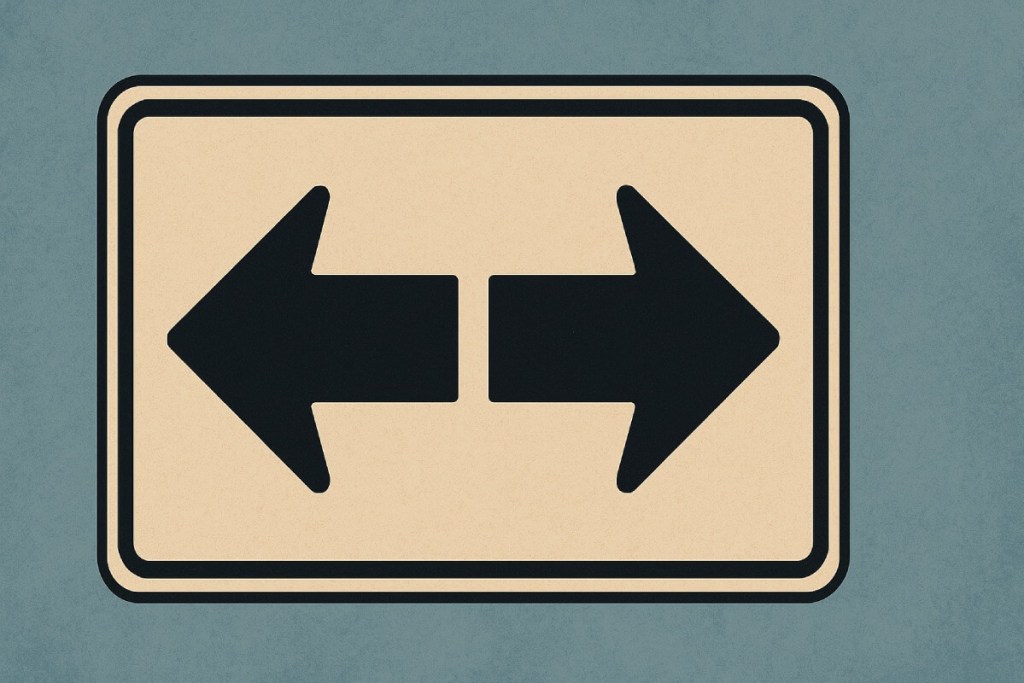
Cuando la disonancia es continua
La vida social cotidiana está plagada de contradicciones. Decimos una cosa y pensamos otra. Hacemos cumplidos que no sentimos. Utilizamos eufemismos, sarcasmos o mentiras piadosas para suavizar las relaciones. Para muchos, esto forma parte de la normalidad. Para una persona autista, puede convertirse en un campo minado. Cada contradicción percibida activa una alerta interna que el cerebro no consigue apagar fácilmente.
Impulsado por el hambre, un zorro intentó alcanzar unas uvas que colgaban en lo alto de la viña, pero no pudo, aunque saltó con todas sus fuerzas. Al alejarse, el zorro comentó: “¡Oh, aún no están maduras! No necesito ninguna uva agria”. Las personas que hablan con desprecio de las cosas que no pueden alcanzar harían bien en aplicarse esta historia.
El zorro y las uvas, Esopo
Estudios recientes sugieren que las personas autistas presentan, de media, una menor propensión a los sesgos cognitivos que las personas neurotípicas. Esto implica una mayor coherencia en su razonamiento lógico y una menor tendencia a justificar lo injustificable. Si algo no tiene sentido, lo dicen. Si algo no encaja, no lo ignoran. Si una norma cambia sin avisar, la cuestionan. Esta honestidad cognitiva, que en otros contextos sería una virtud, se convierte en una fuente constante de disonancia cuando el entorno no es claro ni coherente.
El enmascaramiento y sus consecuencias
Una de las estrategias más habituales que desarrollan muchas personas autistas para sobrevivir en un entorno social ambiguo es el llamado “masking” o enmascaramiento. Consiste en imitar comportamientos socialmente aceptados, ocultar gestos o intereses propios y fingir comprensión cuando en realidad hay confusión. Aunque puede facilitar la integración, tiene un precio: actuar en contra de lo que uno es genera disonancia cognitiva.
Este tipo de disonancia no es puntual, sino acumulativa. Cada gesto forzado, cada sonrisa fingida, cada conversación en la que se ocultan las verdaderas emociones o se simulan respuestas, va erosionando la identidad y el bienestar emocional. Varios estudios han vinculado el enmascaramiento constante con niveles elevados de ansiedad, depresión y agotamiento mental en personas autistas adultas. La tensión entre el yo auténtico y el yo socialmente aceptado no se resuelve con una justificación cualquiera: se vive como una traición interna.

Retirada social: una forma de protección
Con el paso del tiempo, muchas personas autistas optan por limitar o evitar ciertos entornos sociales. No por falta de interés en los demás, sino como medida de protección frente a un mundo percibido como incoherente y cambiante. Si cada interacción puede generar disonancia, y si el esfuerzo por encajar no reduce el malestar sino que lo agrava, la retirada se convierte en una estrategia lógica.
Este patrón se ha observado en numerosos estudios longitudinales: mientras que la infancia y adolescencia pueden estar marcadas por intentos de socialización frustrantes, la adultez suele traer una tendencia creciente a elegir entornos predecibles, relaciones estables y rutinas claras. Esto no significa aislamiento necesariamente, pero sí un filtro riguroso para evitar lo que genera disonancia. Y es que, para muchas personas autistas, la coherencia no es un lujo: es una necesidad estructural.
Una sociedad que normaliza la contradicción
Gran parte del sufrimiento ligado a la disonancia cognitiva en personas autistas no proviene de ellas mismas, sino del entorno. Vivimos en una sociedad que ha normalizado la contradicción: se valora la flexibilidad incluso cuando implica incoherencia; se aplaude la diplomacia aunque esté basada en dobles discursos; se espera adaptación constante sin ofrecer normas claras. Esta falta de estructura castiga precisamente a quienes más necesitan que el mundo tenga sentido.
Comprender la disonancia cognitiva como un fenómeno universal, pero especialmente agudo en ciertas formas de neurodivergencia, es clave para construir entornos más habitables para todos. No se trata de exigir que todo el mundo diga siempre la verdad o actúe con plena coherencia, sino de crear espacios donde la transparencia, la lógica y la honestidad no sean penalizadas. Espacios donde las personas que no toleran la mentira ni la ambigüedad puedan existir sin tener que fingir.
Referencias
- Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press.
- Pellicano, E., & Burr, D. (2012). When the world becomes ‘too real’: a Bayesian explanation of autistic perception. Trends in Cognitive Sciences, 16(10), 504–510.
- South, M., & Rodgers, J. (2017). Sensory, emotional and cognitive contributions to anxiety in autism spectrum disorders. Frontiers in Human Neuroscience, 11, 20.
- Milton, D. (2012). On the ontological status of autism: The ‘double empathy problem’. Disability & Society, 27(6), 883–887.
- Hull, L., Petrides, K. V., Allison, C., et al. (2017). “Putting on My Best Normal”: Social Camouflaging in Adults with Autism Spectrum Conditions. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47, 2519–2534.
- Ozonoff, S., Pennington, B. F., & Rogers, S. J. (1991). Executive function deficits in high-functioning autistic individuals: Relationship to theory of mind. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 32(7), 1081–1105.
- Williams, D. (2010). Theory of own mind in autism: Evidence of a specific deficit in self-awareness? Autism, 14(5), 474–494.
- Livingston, L. A., Colvert, E., & Happé, F. (2019). Good social skills despite poor theory of mind: exploring compensation in autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 60(1), 102–110.
- Lawson, W. (2010). The Passionate Mind: How People with Autism Learn. Jessica Kingsley Publishers.
- Mitchell, P., & O’Keefe, K. (2008). Do individuals with autism spectrum disorder think they know their own minds?Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(8), 1591–1597.
Cortesía de Muy Interesante
Dejanos un comentario: