A veces, lo que parece ciencia ficción resulta estar más cerca de lo que creemos. En pleno invierno, un oso puede pasar semanas sin moverse, sin comer, sin beber agua y sin sufrir daño alguno. Ni su masa muscular se deteriora ni su cerebro muestra señales de deterioro. Y al despertar, es como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, los humanos necesitamos comida constante, temperaturas estables y cuidados médicos para evitar que enfermedades como la diabetes, el Alzheimer o el infarto nos pasen factura. Sin embargo, un nuevo hallazgo sugiere que las claves de esta increíble resistencia no son exclusivas de los animales que hibernan: algunas de ellas podrían estar inscritas en nuestro propio genoma.
Dos investigaciones publicadas en Science apuntan a que los “superpoderes” de los hibernadores —la capacidad de detener el envejecimiento, resistir enfermedades y entrar en estados de energía mínima durante largos periodos— podrían activarse en humanos. ¿La clave? Regiones no codificantes del ADN que actúan como interruptores. Estas secuencias, que no son genes en sí, controlan el encendido y apagado de otros genes relacionados con el metabolismo y la supervivencia en condiciones extremas. Y lo más sorprendente es que nosotros también las tenemos.
ADN compartido con criaturas que hibernan
Una de las pistas más reveladoras se encontró en torno al conocido locus FTO, una región del genoma humano que está asociada con la obesidad. En humanos, las variantes en este locus se relacionan con mayor riesgo de acumulación de grasa, pero en hibernadores, esta misma región parece actuar de forma diferente. Según los investigadores, los animales que hibernan no solo almacenan grasa de forma eficiente, sino que la utilizan durante largos periodos sin comer, evitando efectos negativos.
Los científicos identificaron elementos de regulación genética (CREs) específicos de hibernadores en torno al locus FTO que modifican la expresión de genes cercanos como Irx3 e Irx5, implicados en la regulación del metabolismo. En palabras del artículo científico: “Nuestros hallazgos muestran que los elementos cis asociados a la hibernación afectan a la expresión génica y modulan distintos aspectos del metabolismo”.
Este descubrimiento permitió a los investigadores crear ratones modificados genéticamente, eliminando algunas de estas secuencias en su ADN. El resultado fue llamativo: los ratones desarrollaron cambios sustanciales en su metabolismo, en su forma de ganar peso e incluso en su comportamiento alimentario. Algunos ratones ganaban más peso con una dieta rica en grasas; otros mostraban un metabolismo más lento o una respuesta alterada al ayuno y la realimentación.
Un reloj biológico más flexible
Uno de los aspectos más fascinantes del estudio es cómo los hibernadores parecen haber evolucionado perdiendo ciertas “restricciones” genéticas que limitan nuestra flexibilidad metabólica. En lugar de tener un ritmo de consumo energético fijo, como en los humanos, sus cuerpos pueden reducir la actividad metabólica casi al mínimo y reiniciarla cuando sea necesario. Los investigadores explican que la mayoría de los cambios genéticos encontrados en los hibernadores “no otorgan una nueva función, sino que rompen funciones anteriores”. Eso sugiere que la clave de su adaptación puede estar en eliminar frenos, más que en añadir capacidades nuevas.
Este principio es clave para imaginar futuros escenarios biomédicos. ¿Qué pasaría si se lograra silenciar temporalmente ciertas regiones del genoma humano que regulan el metabolismo activo? Podríamos entrar en estados de ahorro de energía similares a la hibernación, reduciendo la actividad del cuerpo y del cerebro sin daño celular. Esta idea no es solo una curiosidad científica: sería una herramienta útil para tratar enfermedades degenerativas, prevenir la atrofia muscular en periodos de inmovilidad y, a largo plazo, explorar viajes espaciales prolongados.
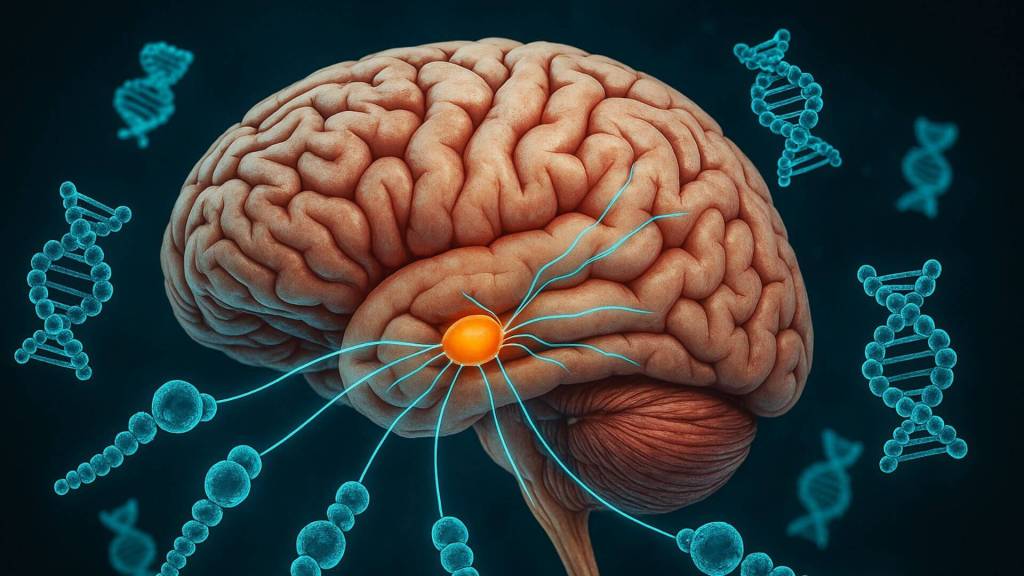
Una base genética para el futuro humano
La investigación fue más allá del análisis genético general. En un trabajo de precisión con múltiples técnicas genómicas, se identificaron miles de regiones del ADN altamente conservadas en mamíferos, que presentan cambios acelerados solo en especies hibernadoras. Estas regiones se superponen con los denominados “genes hub”, nodos centrales en redes de coexpresión que coordinan grandes cambios moleculares durante estados como el ayuno o la realimentación.
En este contexto, el hipotálamo aparece como un centro de mando crítico, regulando funciones como el apetito, la temperatura corporal, la actividad y el gasto energético. En el estudio, se observó que, tras períodos de ayuno seguidos de reintroducción de comida, el hipotálamo de los ratones mostraba cambios masivos en la expresión de más de 10.000 genes. Muchas de estas regiones de control genético coincidían con las que han cambiado en la evolución de los hibernadores.
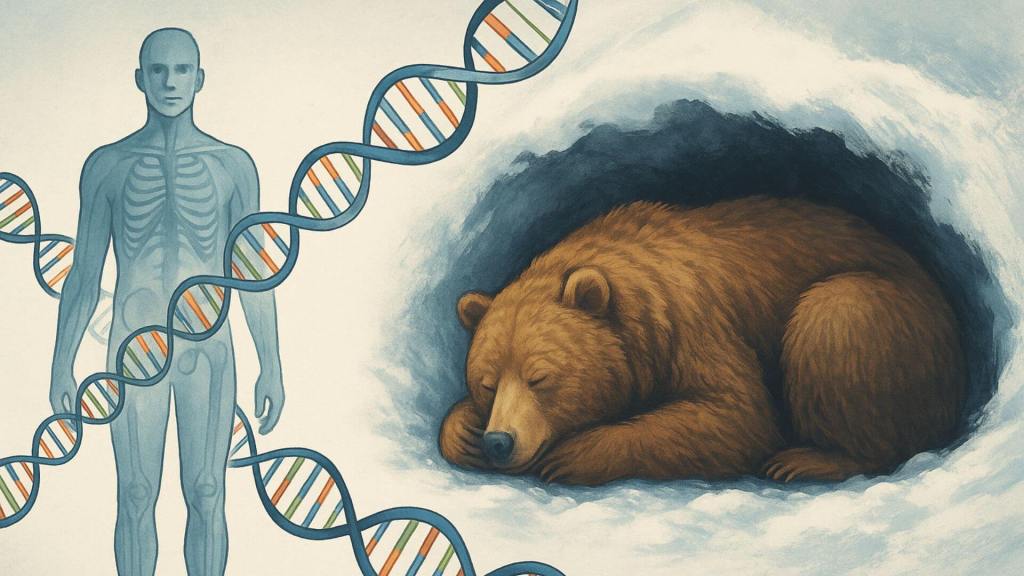
De la neuroprotección al envejecimiento saludable
Otro punto crucial es que los hibernadores no solo sobreviven al ayuno: lo hacen sin sufrir deterioro cognitivo, atrofia muscular ni daño en sus órganos. Vuelven a su estado normal con una rapidez y eficacia que, en humanos, sería impensable. De hecho, se ha observado que el proceso de hibernación puede revertir alteraciones neuronales comparables a las del Alzheimer. En palabras del estudio: “Los hibernadores muestran capacidades únicas para la longevidad, la neuroprotección, la regeneración sináptica y la resolución de tauopatías”.
Este hallazgo sitúa a los hibernadores como modelos biológicos para estudiar cómo resistir el envejecimiento, prevenir el deterioro neuronal y mejorar la recuperación tras lesiones o cirugías. Si estas capacidades están ligadas a elementos genéticos que también están presentes, aunque inactivos, en los humanos, el camino hacia terapias génicas o farmacológicas específicas se vuelve mucho más viable.
¿Y los viajes espaciales?
La hibernación es uno de los pilares teóricos para los viajes interestelares. En la ciencia ficción, las tripulaciones son colocadas en “sueño criogénico” para soportar años o décadas de viaje. Pero más allá de la ficción, una hibernación controlada reduciría las necesidades metabólicas, evitaría la atrofia muscular y minimizaría el impacto psicológico del encierro prolongado.
Aunque aún estamos lejos de aplicar estas técnicas en humanos, este estudio es un paso concreto: demuestra que las herramientas genéticas para lograrlo pueden estar ya en nuestro ADN. Solo necesitamos aprender a activarlas. Como afirman los autores, “los humanos ya tienen el marco genético; solo hay que identificar los interruptores de control para estos rasgos propios de hibernadores” .
Referencias
Cortesía de Muy Interesante
Dejanos un comentario: